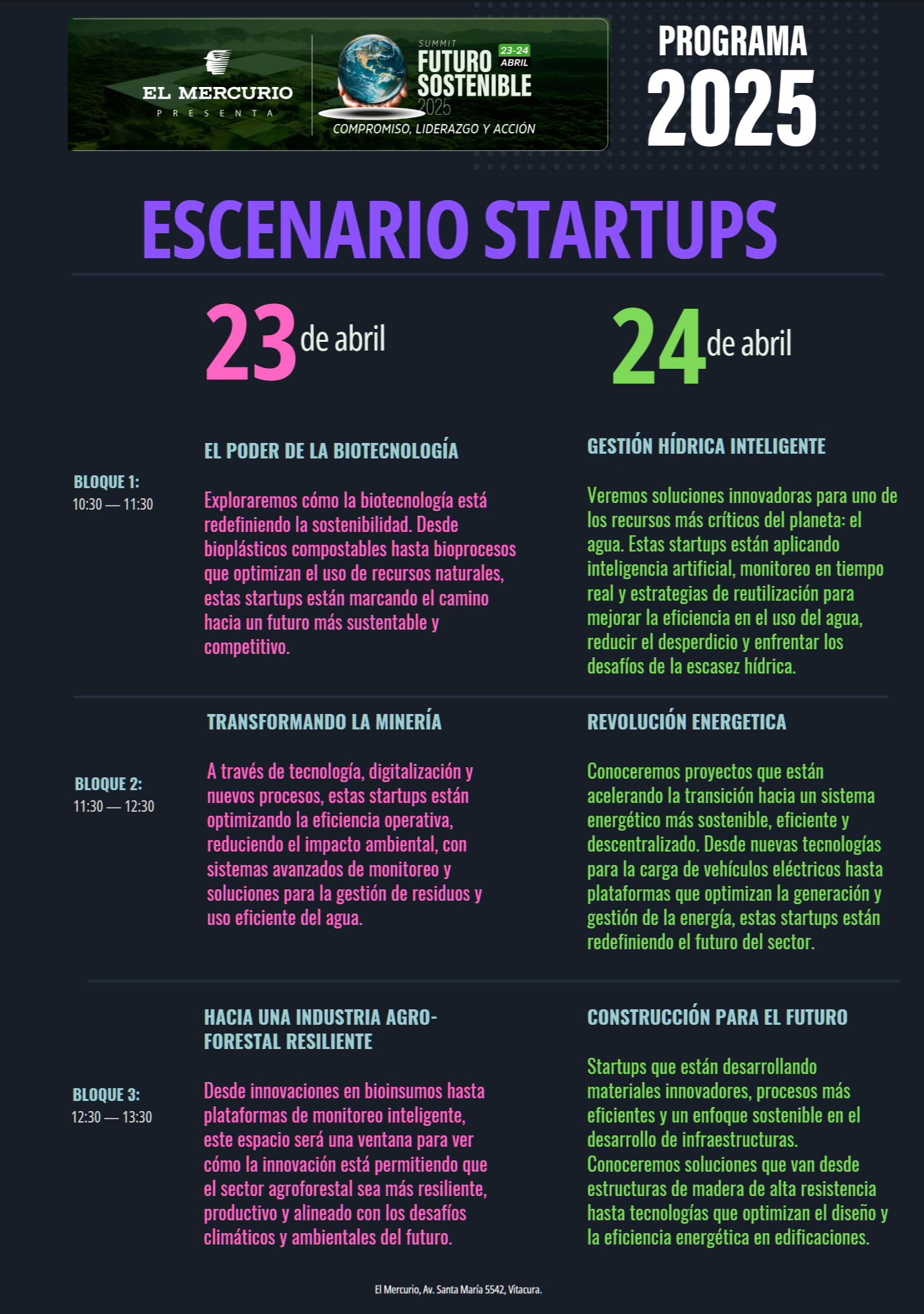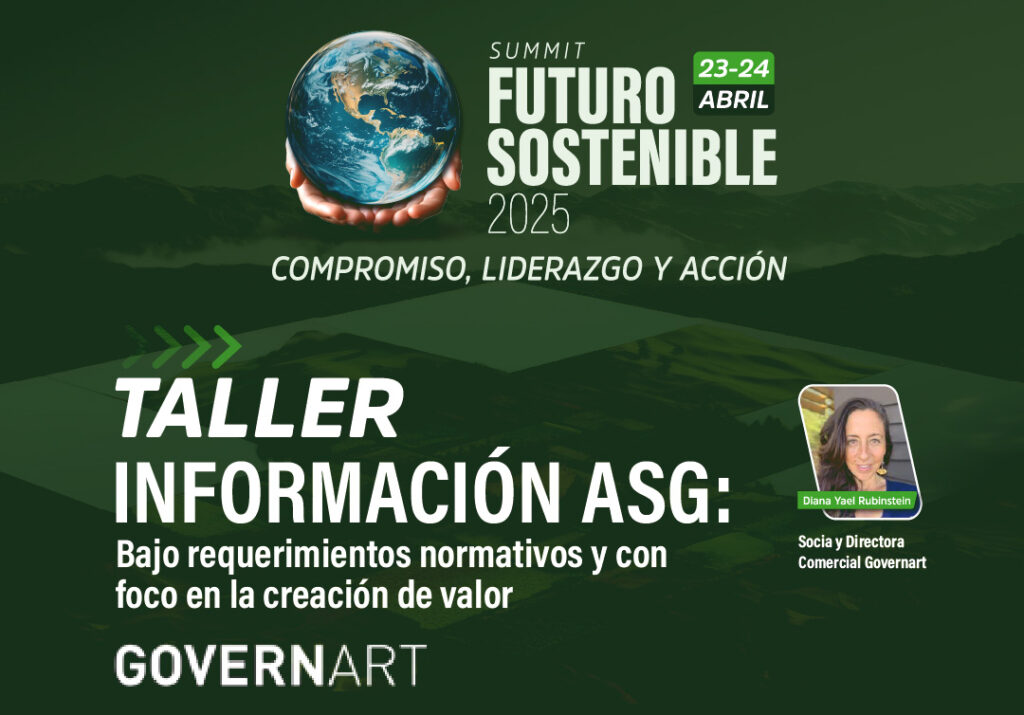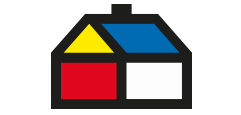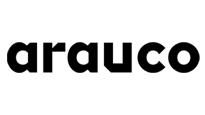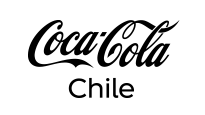100 STARTUPS
INNOVACIÓN
25 DE SEPTIEMBRE 2025

Top 100 Startups
Las 100 startups más prometedoras de la década
¿Cuáles son las empresas emergentes chilenas surgidas en los últimos 10 años que hoy, bajo el ojo especializado, resultan más prometedoras?
Esa es la pregunta que da forma a esta publicación especial de Innovación de “El Mercurio”. Para responderla, se consultó a 100 expertos y referentes del ecosistema de innovación y emprendimiento, que accedieron a identificar y priorizar a las startups fundadas a partir de 2015 que, a su juicio, tienen mejores perspectivas de futuro. El resultado agregado de sus preferencias permitió confeccionar esta lista que aquí se despliega.

CONDUCE

Expertos
-

David Alvo
CEO y managing partner de Impacta VC
-

Bernardita Araya
Gerenta de CMPC Ventures
-

Francisco Astaburuaga
Presidente de AgroTech Chile
-

Claudio Barahona
General partner de Cómo Levantar Capital
-

Benjamín Barros
Director de Relaciones Institucionales y Emprendimiento de Santander
-

Catalina Boetsch
Cofundadora de CasaCo y Startup Patagonia
-

Jean Boudeguer
Exdirector ejecutivo de Start-Up Chile
-

Ana María Bravo
Gestora de Innovación de Isa Vías
-

Mauricio Brito
Director de Hub Providencia
-

Francine Brossard
Directora de la Fundación para la Innovación Agraria
-

Gerardo Zañartu
Gerente de Carozzi Ventures
-

Felipe Burgos
Director de Kaf Ventures
-

Felipe Camposano
Managing partner de Taram Capital
-

Marcelo Camus
General partner de Chile Ventures
-

Guillermo Carey
Presidente de ForoInnovación
-

Andrés Castillo
Gerente general de 3IE
-

Rodrigo Castro
Managing partner de Genesis Ventures
-

Dominique Chauveau
Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAB
-

Emma Chávez
Directora de Investigación de la UDLA
-

José Manuel Correa
Emprendedor e Inversionista
-

Patricio Cortés
CEO de MIC Business Consulting
-

Pelayo Covarrubias
Presidente de Fundación País Digital
-
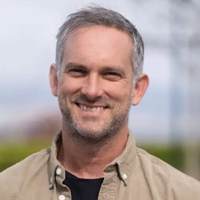
José Tomás Daire
CF Inversiones y Partner en V0
-

Tesi del Sante
Socia fundadora de Drei Ventures
-

Tomas Denecken
Managing partner de 30N
-

Paula Enei
Managing partner de Platanus
-

María José Escobar
Presidenta de EIVA
-

Alan Farcas
CEO de Fundación Copec-UC
-

Varinka Farren
Directora ejecutiva de Hub Apta
-

Ignacio Fernández
Director general de ProChile
-

Pablo Fernández
General partner de Venturance
-

Iván Fierro
Gerente de Casa W y director de Startup Biobío
-

Rocio Fonseca
Ex-CEO de InnovaChile y Start-Up Chile de Corfo
-

Nicole Forttes
Gerenta de Emprendimiento de Mujeres Empresarias
-

Maxime Freyss
Fund manager de Südlich Capital.
-

Lorena Gallardo
CEO de Fundadoras
-

Alan García
Director ejecutivo de Sofofa Hub.
-

Sebastian González
Head of corporate venturing de Wayra.
-

Valentina González
Gerenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile.
-

Julián Herman
Managing director y partner de BCG
-

Emilio Hernández
Fundador de MadeinnLatam
-

Federico Iriberry
CEO y cofundador de Broota.
-

Pedro Iriberry
Consultor en innovación.
-

Allan Jarry
Managing partner de Dadneo Vulcano
-

Melissa Jeldes
Directora de Glocal Chile.
-

Iván Jorquera
Encargado de Innovación de Hub Vitacura
-

Cristián Lefevre
Presidente de EY Chile
-

Oscar Lería
Miembro del Comité de Inversiones de Sunna Ventures
-

Leonardo Ljubetic
Gerente de la División Desarrollo de Copec
-

Macarena López
Directora ejecutiva de Aster
-

Mónica López
Operations manager de The Ganesha Lab
-

Daniela Lorca
Fundadora de Babytuto
-

Francisco Lozano
Gerente de Innovación de Antofagasta Minerals
-

Cecilia Martínez
CVC principal de Bice Ventures
-

Andrés Meirovich
Managing partner de Genesis Ventures
-

Ignacio Merino
Director ejecutivo de Hubtec
-

Florencia Mesa
Directora ejecutiva de Climatech Chile
-

Beatriz Millán
Directora ejecutiva de IncubaUdeC
-

Camila Mohr
Gerenta general de Innspiral
-

Ramón Molina
Director ejecutivo del Centro de Innovación UC
-

Aline Mor
Directora de Nestlé R&D Latam
-

Ángel Morales
Director ejecutivo de UDD Ventures
-

Federico Morello
Socio de PwC Chile
-

Josefina Movillo
Directora ejecutiva de Fintechile
-

Roberto Musso
Presidente de Digevo
-

Alejandra Mustakis
CEO de CEmprendedor
-

María José Navajas
Directora de Corfo Magallanes
-

Cristián Olea
Managing partner de Manutara VC
-

Lucas Palacios
Rector de Inacap
-

Fernando Paredes
Gerente general de la Corporacion de Desarrollo Productivo de Los Ríos
-

Javier Pedrals
Principal de FEN Ventures
-

Andrés Pesce
Cofundador y CEO de Kayyak Ventures
-

Catalina Petric
Directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de DuocUC
-

Cristóbal Piñera
Managing partner de Tantauco Ventures
-

Javier Ramírez
Director ejecutivo de Know Hub
-
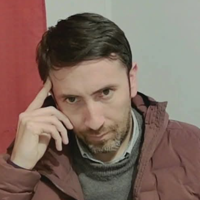
Danko Ravlic
Experto en innovación de la Universidad de La Serena
-

Carlos Rivera
Gestor de Innovación del CFT Estatal de Tarapacá
-

Francisco Rodríguez
Presidente de Ecosistema Araucanía
-

Ángeles Romo
Directora SQM Lithium Ventures
-

Tina Rosenfeld
Directora de empresas
-

Esteban Ruiz
Director ejecutivo de AlteChile
-

Anil Sadarangani
Director de Innovación de la U. de los Andes y emprendedor
-

Gabriela Salvador
Directora de Chile Converge y GSG Inversión de impacto
-

Cristián Schalper
Director de Emprendimiento de Fundación Luksic
-

Christoph Schiess
Presidente de IGneous
-

Carmen Schmidt
CVC Manager de Consorcio
-

Nicolás Shea
Presidente de Innovamérica
-

Bárbara Silva
CEO de Singularity Chile
-

Marcos Singer
Profesor del MBA UC
-

María Fernanda Soza
Directora ejecutiva de ChileMass
-

Gabi Taborga
Manager Commercial de startuplab.01
-

Gloria Tironi
Presidenta del directorio de G100.
-

Janet Torres
Directora ejecutiva de Embio
-

Julián Ugarte
Director y cofundador de Socialab, iF y Fiis
-

Nicolás Uranga
Director ejecutivo de EtM
-

Maria José Urrutia
Gerente general de Ketrawa Lab
-

Franklin Valdebenito
Experto en innovación de la Universidad de La Frontera
-

Iván Vera
Presidente de Innspiral
-

Conrad von Igel
Gerente de Innovación y Sostenibilidad de CChC
-

Clemente Yapur
Entrepreneur experience manager en Endeavor

David Alvo
CEO y managing partner de Impacta VC

Bernardita Araya
Gerenta de CMPC Ventures

Francisco Astaburuaga
Presidente de AgroTech Chile

Claudio Barahona
General partner de Cómo Levantar Capital

Benjamín Barros
Director de Relaciones Institucionales y Emprendimiento de Santander

Catalina Boetsch
Cofundadora de CasaCo y Startup Patagonia

Jean Boudeguer
Exdirector ejecutivo de Start-Up Chile

Ana María Bravo
Gestora de Innovación de Isa Vías

Mauricio Brito
Director de Hub Providencia

Francine Brossard
Directora de la Fundación para la Innovación Agraria

Gerardo Zañartu
Gerente de Carozzi Ventures

Felipe Burgos
Director de Kaf Ventures

Felipe Camposano
Managing partner de Taram Capital

Marcelo Camus
General partner de Chile Ventures

Guillermo Carey
Presidente de ForoInnovación

Andrés Castillo
Gerente general de 3IE

Rodrigo Castro
Managing partner de Genesis Ventures

Dominique Chauveau
Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAB

Emma Chávez
Directora de Investigación de la UDLA

José Manuel Correa
Emprendedor e Inversionista

Patricio Cortés
CEO de MIC Business Consulting

Pelayo Covarrubias
Presidente de Fundación País Digital
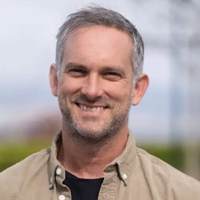
José Tomás Daire
CF Inversiones y Partner en V0

Tesi del Sante
Socia fundadora de Drei Ventures

Tomas Denecken
Managing partner de 30N

Paula Enei
Managing partner de Platanus

María José Escobar
Presidenta de EIVA

Alan Farcas
CEO de Fundación Copec-UC

Varinka Farren
Directora ejecutiva de Hub Apta

Ignacio Fernández
Director general de ProChile

Pablo Fernández
General partner de Venturance

Iván Fierro
Gerente de Casa W y director de Startup Biobío

Rocio Fonseca
Ex-CEO de InnovaChile y Start-Up Chile de Corfo

Nicole Forttes
Gerenta de Emprendimiento de Mujeres Empresarias

Maxime Freyss
Fund manager de Südlich Capital.

Lorena Gallardo
CEO de Fundadoras

Alan García
Director ejecutivo de Sofofa Hub.

Sebastian González
Head of corporate venturing de Wayra.

Valentina González
Gerenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile.

Julián Herman
Managing director y partner de BCG

Emilio Hernández
Fundador de MadeinnLatam

Federico Iriberry
CEO y cofundador de Broota.

Pedro Iriberry
Consultor en innovación.

Allan Jarry
Managing partner de Dadneo Vulcano

Melissa Jeldes
Directora de Glocal Chile.

Iván Jorquera
Encargado de Innovación de Hub Vitacura

Cristián Lefevre
Presidente de EY Chile

Oscar Lería
Miembro del Comité de Inversiones de Sunna Ventures

Leonardo Ljubetic
Gerente de la División Desarrollo de Copec

Macarena López
Directora ejecutiva de Aster

Mónica López
Operations manager de The Ganesha Lab

Daniela Lorca
Fundadora de Babytuto

Francisco Lozano
Gerente de Innovación de Antofagasta Minerals

Cecilia Martínez
CVC principal de Bice Ventures

Andrés Meirovich
Managing partner de Genesis Ventures

Ignacio Merino
Director ejecutivo de Hubtec

Florencia Mesa
Directora ejecutiva de Climatech Chile

Beatriz Millán
Directora ejecutiva de IncubaUdeC

Camila Mohr
Gerenta general de Innspiral

Ramón Molina
Director ejecutivo del Centro de Innovación UC

Aline Mor
Directora de Nestlé R&D Latam

Ángel Morales
Director ejecutivo de UDD Ventures

Federico Morello
Socio de PwC Chile

Josefina Movillo
Directora ejecutiva de Fintechile

Roberto Musso
Presidente de Digevo

Alejandra Mustakis
CEO de CEmprendedor

María José Navajas
Directora de Corfo Magallanes

Cristián Olea
Managing partner de Manutara VC

Lucas Palacios
Rector de Inacap

Fernando Paredes
Gerente general de la Corporacion de Desarrollo Productivo de Los Ríos

Javier Pedrals
Principal de FEN Ventures

Andrés Pesce
Cofundador y CEO de Kayyak Ventures

Catalina Petric
Directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de DuocUC

Cristóbal Piñera
Managing partner de Tantauco Ventures

Javier Ramírez
Director ejecutivo de Know Hub
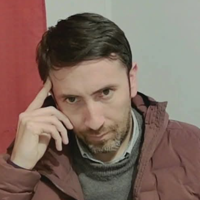
Danko Ravlic
Experto en innovación de la Universidad de La Serena

Carlos Rivera
Gestor de Innovación del CFT Estatal de Tarapacá

Francisco Rodríguez
Presidente de Ecosistema Araucanía

Ángeles Romo
Directora SQM Lithium Ventures

Tina Rosenfeld
Directora de empresas

Esteban Ruiz
Director ejecutivo de AlteChile

Anil Sadarangani
Director de Innovación de la U. de los Andes y emprendedor

Gabriela Salvador
Directora de Chile Converge y GSG Inversión de impacto

Cristián Schalper
Director de Emprendimiento de Fundación Luksic

Christoph Schiess
Presidente de IGneous

Carmen Schmidt
CVC Manager de Consorcio

Nicolás Shea
Presidente de Innovamérica

Bárbara Silva
CEO de Singularity Chile

Marcos Singer
Profesor del MBA UC

María Fernanda Soza
Directora ejecutiva de ChileMass

Gabi Taborga
Manager Commercial de startuplab.01

Gloria Tironi
Presidenta del directorio de G100.

Janet Torres
Directora ejecutiva de Embio

Julián Ugarte
Director y cofundador de Socialab, iF y Fiis

Nicolás Uranga
Director ejecutivo de EtM

Maria José Urrutia
Gerente general de Ketrawa Lab

Franklin Valdebenito
Experto en innovación de la Universidad de La Frontera

Iván Vera
Presidente de Innspiral

Conrad von Igel
Gerente de Innovación y Sostenibilidad de CChC

Clemente Yapur
Entrepreneur experience manager en Endeavor

StarTUPs
Escenario dedicado exclusivamente a startups que están transformando el futuro de industrias estratégicas con soluciones de sostenibilidad. Liderado por el Cuerpo de Innovación de El Mercurio, este espacio destacará proyectos innovadores en sectores clave como minería, biotech, gestión hídrica, agroforestal, energía y construcción.
Con presentaciones inspiradoras y conversaciones dinámicas conoceremos de primera mano cómo estas startups están acelerando la transición hacia modelos de negocio más eficientes, circulares y sostenibles, aportando valor tanto a las empresas como a la sociedad.
INDUSTRIA BIOTECH
En este bloque exploraremos cómo la biotecnología está redefiniendo la sostenibilidad en diversas industrias. ChucaoTec, Rudanac, BioElements y Protera, nos mostrarán cómo están aplicando la ciencia y la innovación para desarrollar soluciones disruptivas en materiales, gestión de residuos, bioingeniería y eficiencia productiva.
Desde bioplásticos compostables hasta bioprocesos que optimizan el uso de recursos naturales, estas startups están marcando el camino hacia un futuro más sustentable y competitivo.
INDUSTRIA MINERA
Empresas de base tecnológica, como Domolif y Mineral Forecast, están agregando valor a la industria de la minería. A través de tecnología, digitalización y nuevos procesos, estas startups están optimizando la eficiencia operativa, reduciendo el impacto ambiental, con sistemas avanzados de monitoreo y soluciones para la gestión de residuos y uso eficiente del agua.
INDUSTRIA AGRO-FORESTAL
Este bloque tendrá empresas que están ayudando a la sostenibilidad de las industrias agrícola y forestal. Con la participación de Neocrop, Pewman Innovation, conoceremos proyectos que están usando tecnologías avanzadas, biotecnología y modelos regenerativos para optimizar el uso de los suelos, mejorar la eficiencia hídrica y reducir la huella ambiental de la producción.
Desde innovaciones en bioinsumos hasta plataformas de monitoreo inteligente, este espacio será una ventana para ver cómo la innovación está permitiendo que el sector agroforestal sea más resiliente, productivo y alineado con los desafíos climáticos y ambientales del futuro.
INDUSTRIA HÍDRICA
Veremos soluciones innovadoras para uno de los recursos más críticos del planeta: el agua. Con la participación de AIN Water, Nilus, AgroSpace y Kilimo, exploraremos tecnologías que optimizan la gestión hídrica en distintos sectores, desde la agricultura hasta la industria y las ciudades.
Estas startups están aplicando inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real y estrategias de reutilización para mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir el desperdicio y enfrentar los desafíos de la escasez hídrica.
INDUSTRIA ENERGÉTICA
Conoceremos proyectos que están acelerando la transición hacia un sistema energético más sostenible, eficiente y descentralizado. Con la participación de DockCharged, Chex, Ruuf y EMMA Energy, exploraremos soluciones innovadoras en electromovilidad, almacenamiento energético, energías renovables y digitalización del consumo.
Desde nuevas tecnologías para la carga de vehículos eléctricos hasta plataformas que optimizan la generación y gestión de la energía, estas startups están redefiniendo el futuro del sector.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Startups que están desarrollando materiales innovadores, procesos más eficientes y un enfoque sostenible en el desarrollo de infraestructuras. Con la participación de Strong by Form, Lissi e Ideatec, conoceremos soluciones que van desde estructuras de madera de alta resistencia hasta tecnologías que optimizan el diseño y la eficiencia energética en edificaciones.
Estas startups están redefiniendo la manera en que se construyen ciudades y espacios habitables, reduciendo la huella de carbono, minimizando el desperdicio y promoviendo el uso de materiales más sustentables.

STartUPs
-

Buk
-

Fintual
-

NotCo
-

Xepelin
-

Global66

Gestión de recursos humanos
1500
Buk
Jaime Arrieta, Santiago Lira, Teresita Morán, Felipe Sateler y Ricardo Sateler fundaron Buk en 2017. Y desde entonces muchas cosas han cambiado. Hoy, ese emprendimiento se codea con grandes empresas, opera en Chile, Perú, Colombia y México, compra otros emprendimiento, emplea a 1.500 personas y hoy ha sido elegido por los expertos consultados por Innovación de “El Mercurio” como la startup con mayor proyección de las surgidas en la década 2015-2025. Sin embargo, pese a su vertiginoso desarrollo, los cofundadores de la empresa de software de gestión de recursos humanos creen que la esencia inicial no ha variado.
“El negocio se construye sobre las cosas que no cambian. Y lo que no cabía es tener al cliente en el centro y todo lo que hacemos es por eso: el software tiene que ser confiable, ahorrar tiempo, anticiparse a los problemas; y debes entregar un buen servicio, dar buena atención y crear una excelente comunidad, son cosas que la gente siempre quiere tener”, explica Felipe Sateler.
Santiago Lira añade que la dinámica entre los fundadores tampoco es muy diferente: “Somos cómplices, siempre pensando en como mejorar, con ego bajo, disciplina. Nos juntamos los cinco todas las semanas, discutiendo, desbloqueando cuellos de botella; es una dinámica muy parecida a la del principio. Y tampoco cambia la sensación de que siempre hay mucho por hacer, por mejorar, por innovar… esa sensación de urgencia que está desde que éramos 10 personas”.
Cuando piensan en su historia, creen que el contexto ha sido un factor clave para el éxito de la empresa. A fines de la década pasada, en las organizaciones hubo un cambio que potenció a las gerencias de Personas. “Los departamentos de Personas han pasado de un rol operativo y administrativo a tener un rol estratégico en las organizaciones. Y ese cambio sucedió al mismo tiempo de que empezamos a trabajar en esto”, analiza Ricardo Sateler.
Ese cambio se suma, justamente, a la forma de trabajar de los fundadores, que Santiago Lira define como “ideas por sobre el ego; o sea, podemos discutir entre nosotros, pero siempre lo hacemos por el bien de la empresa, no para tener razón. Como fundadores estamos súper alineados con los objetivos”.
Y un momento en que ese estilo de gestión se puso a prueba, recuerda Lira, fue cuando Buk levantó capital en su serie A. “Fue un hito por que no fue un hito. En el sentido de que no cambió mucho la manera en que hacíamos las cosas. Claro, nos marcó, porque éramos muy under the radar, nadie nos conocía, y pasamos a ser más visibles y era un reto administrar esa visibilidad y esa plata. Pero nos obligó a administrar el éxito, manteniendo la rigurosidad, la cabeza abajo haciendo el trabajo. La forma en que manejamos eso nos marcó para el resto del crecimiento de Buk. Fue clave no habernos vuelto locos con el levantamiento de capital, muy relevante para mantener la cultura, el crecimiento orgánico, el trabajo bien hecho. Hay mucha empresa que se rompe cuando empieza a saltar a la fama y les entra mucha plata”, reflexiona.
Otro elemento es la capacidad de oír al cliente, enfatiza Teresita Morán. Así notaron que había necesidad de gestionar aspectos como el clima laboral y aspectos más intangibles que los tradicionales. “Teníamos que abarcar todo y eso nos diferenció rápidamente”, añade Felipe Sateler. También aprendieron así la importancia de la excelencia en el servicio: “Eso es muy importante. El cliente te evalúa como organización completa a través de cada persona que interactúa con él. Por eso le hemos dado tremendo peso al servicio”.
Esa claridad determinó decisiones tan importantes como la estrategia de internacionalización. Partieron con un sistema de resellers locales. “Pero nos dimos cuenta de para seguir el alto estándar de servicio, teníamos que estar nosotros”, añade Lira. Hoy cuentan con oficinas propias en Perú, Colombia y México.
Además, el contacto con clientes les ha permitido, afirman, aprender de ellos. “Las empresas grandes han llegado a serlo porque hacen las cosas bien. Y en este camino, hemos aprendido cómo ser empresa grande sin perder la agilidad. Al final, es falsa esa dicotomía entre empresa grande y startups, donde las grandes son los dinosaurios y las startups son las que innovan… No es así, se aprende mucho trabajando con ellas”, dice Lira.
Hacia el futuro, la empresa no trabaja en un gran anuncio como estrategia. Si lógica es la de tener varias líneas de trabajo en paralelo, que van a ir madurando en diferentes tiempos. “La estrategia siempre ha sido esa: plantar semillas e ir cosechando en diferentes tiempos, tanto en términos geográficos como de verticales del producto”, explica Morán.
En lo geográfico, la meta es consolidar su operación en México para preparar la entrada a Brasil. En las verticales de negocios, la idea es avanzar con desarrollos como Buk Finanzas y agregar nuevos proyectos, como beneficios y seguros. En paralelo, fomentar la comunidad (para lo cual son relevantes eventos como el reciente People Day) e ir mejorando y optimizando las funcionalidades actuales.
En esto, la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental. No solo para elevar la productividad del equipo (su herramienta interna Buk Copilot la ha elevado en 70%, según sus cálculos), sino sobre todo para mejorar su software. “Hoy tenemos 20 funcionalidades potenciadas con IA y se vienen 10 más. A futuro, vamos a ir a un mundo donde la inteligencia artificial tiene agencia propia, te va a decir que detectó una anomalía en la revisión de nómina y te sugerirá hacer cosas… o te dirá que en tu planificación de turnos hay una suboptimización de recursos, y te aconsejará que hacer. Estamos dedicándole gran parte a preparar eso”, afirma Lira.
Y concluye: “Estamos pensando hoy en cómo Buk puede mantener su crecimiento anual de entre 50% y 60 % por los próximos 10 años. Y para eso, necesitas ir abriendo nuevos motores y nuevos espacios de crecimiento todo el rato; si no, empiezas a saturar tus mercados”.

Servicios financieros
114
Fintual
“Quisimos estar en un lugar súper tradicional, pero darle nuestro toque”, dice Omar Larré, cofundador y CIO de Fintual, mientras recorre las oficinas de la compañía en Providencia. Lo más probable es que se refiera al edificio que es su sede, el señorial palacio Droguett, una obra del arquitecto Sergio Larraín García-Moreno que data de 1931 y que fuera, años atrás, el sitio en que tomó forma Start-Up Chile.
Pero también, de alguna forma, puede estar hablando de la industria financiera, que Fintual desafía desde su fundación en el año 2017. En estos ocho años, se han convertido en un actor que da que hablar en el mercado, porque ha forjado un estilo que mezcla agilidad, ingenio y, por cierto, alta rentabilidad con una dosis no menor de provocación.
¿Qué quiere provocar Fintual?
“Nuestros clientes no quieren que provoquemos a nadie, quieren construir patrimonio y poder invertir de manera simple. Antes de que existiera Fintual, la única forma de invertir en un ETF era yendo a un banco a firmar un papel por un mínimo de US$ 100 mil. Antes que existiéramos, no había una app en la que uno pudiera hacer todo online desde cero”, explica Pedro Pineda, CEO y cofundador junto a Larré, Andrés Marinkovic y Agustín Feuerhake. Pero su reflexión va más allá: “El hecho de existir puede ser una provocación en sí. Hemos movido el escenario por el solo hecho de existir”.
Es posible. De hecho, Larré comenta que desde un comienzo han intentado posicionarse como un actor con un perfil distinto a las demás administradoras generales de fondos (AGF). “En Chile, los bancos comerciales dominan también las inversiones. En EE.UU. y Europa no es así. Las inversiones están en manos de empresas especializadas en inversión, que son cada vez más tecnológicas. O sea, hay algo que en Chile todavía no cambia, culturalmente. Y nosotros queremos ser esa empresa de tecnología e inversiones que ofrece esa parte de los servicios financieros, y que los bancos comerciales ofrezcan sus tarjetas y créditos. Jugar con esa tensión da un montón de oportunidades”, postula.
Por lo mismo, una prioridad de Fintual ha sido estar adelante en tecnología. Pineda, obsesivo como se reconoce, le puso números a esa prioridad: “Tomé las horas hombre de ingenieros que hemos dedicadas al código, y la equiparé con alguien que construye un edificio… y es el equivalente a levantar un edificio de 30 pisos. Eso es lo que hemos invertido y construido en tecnología”.
Y esa tecnología tiene un foco: facilitarle la vida a quienes invierten sus ahorros a través de Fintual. El equipo tiene particular orgullo por un gráfico “muy bonito y sencillo” que muestra cómo las inversiones van ganando rentabilidad. Una idea de Florencia Barrios, country manager para Chile de la firma.
“Suele ser muy poco claro cómo se transmite la información de cómo está tu portafolio de inversiones. Si ves un gráfico que solo sube, no sabes si es por rentabilidad o por lo que aportaste mes a mes. Nadie en la industria lo te mostraba de forma clara cuál es tu rentabilidad, lo que es algo súper básico”, explica la ejecutiva.
“Suena simple, pero es muy difícil de hacer. La industria no lo tiene porque no cuenta con la capacidad técnica de hacerlo. De hecho, algunos nos han dicho que les ofrezcamos el sistema y la verdad es que lo construimos para nosotros y lo usamos como ventaja competitiva. Es una capacidad que habla del desarrollo de infraestructura que hemos hecho por detrás: para eso tenemos tantos ingenieros, para hacer estas cosas simples”, refuerza Pineda.
En esa línea, reconoce que el momento más difícil fue cuando irrumpió con fuerza, a fines de 2022, la inteligencia artificial generativa. “Ahí dije: ‘¡Carajo!’. Me asusté, me dio paranoia, sentí que había un riesgo. No por parte de los bancos… un banco no nos va a ganar, y si me gana un banco, no merezco ser emprendedor. Pero el que sí me puede ganar es un grupito de 5 o 10 ingenieros con IA. Así que armé un equipo de ingenieros y les dije que construyeran con IA pensando en comerse Fintual desde dentro. Entonces, el producto ya incorpora IA gracias a esa decisión paranoica. No digo que estoy tranquilo, pero fue una buena decisión, la tomamos a tiempo… hoy la IA está metida en temas que van desde la rentabilidad de los fondos hasta en cómo les respondemos a los 180 mil clientes”, relata.
Fintual tiene ambición. Dicen que la tienen desde el principio, cuando fueron la primera startup chilena en ser aceptada en la aceleradora californiana Y Combinator. Y eso solo ha crecido de la mano de sus inversionistas, tras las sucesivas rondas que en 2021 los vincularon a las locales Chile Ventures y Fen Ventures, y a los fondos internacionales Sequoia, Kaszek, Hi Ventures.
Hoy, la gran ambición de Fintual es jugar en la misma cancha que las grandes AGF del mercado. Una voluntad que demostraron desafiando al principal actor del mercado a un partido de fútbol en el Estadio Nacional (aunque los desafiados no se presentaron). En el negocio, eso se traduce en seguir penetrando los dos mercados en que están presentes, Chile y México, en los que aún ven mucho espacio para crecer.
Y una opción que están trabajando seriamente es la de entrar al mercado de las AFP. “Hicimos una encuesta hace poco y les preguntamos a nuestros usuarios: ‘Si Fintual fuera una AFP, ¿te cambiarías?’. Y el 90% nos dijo que sí, que se cambiaría a la AFP Fintual. Eso dice mucho de lo que hemos hecho”, cuenta Barrios.
¿Cuán inminente es ese paso? Pineda dice que siempre ha estado en el horizonte, pero que “la contingencia ha hecho que tengamos que estudiarlo ahora… y llevamos varios meses estudiándolo. Estamos viendo si dan los números, si da el foco. Porque una cosa que nos pasa es que podemos hacer cualquier cosa… la decisión es cuál hacemos. Probablemente, en 10 años más tendremos todos los servicios financieros, pero hay que ver en qué orden damos los pasos. De todos modos, es un poco inevitable que Fintual va a ser una compañía inmensa”.

Alimentación
390
NotCo
Desde la calle, pasa inadvertida. Pero basta dar un par de pasos para notar la identidad de NotCo en su cuartel central de avenida Quilín. En sus instalaciones, se aprecian las dos almas de la compañía: por una parte, la imagen. Por las paredes hay mensajes de sus campañas, imágenes y collages que encarnan ese sello disruptivo que la marca transmite en su publicidad, sus redes sociales y sus envases.
Por otra, la ciencia. Si bien desde un principio la firma se ha hecho conocida por “Giuseppe”, su inteligencia artificial que propone recetas para formular alimentos plant based, eso es solo una parte de la ecuación. También es necesario saber si lo que propone Giuseppe es posible de hacer, es factible de producir a escala industrial, si le va a gustar al público, si existe demanda por ese producto y cómo hay que presentarlo.
Para cada una de esas preguntas, NotCo tiene un laboratorio. Sus investigadores trabajan en una cocina, armando las recetas; en un laboratorio de vanguardia en que prueban las fórmulas, sus propiedades y su estabilidad, y también en un sector dedicado a entender al consumidor, qué les gusta, qué no y así afinar las recetas. Y, claro, todas las conclusiones retroalimentan a la inteligencia artificial (IA), para que vaya mejorando.
“NotCo nace con el propósito de usar la IA para revolucionar la industria del consumo masivo, que afecta directamente cuánto y qué tan bien vivimos. Y la industria de alimentos gasta menos del 1% del total de venta en investigación y desarrollo (I+D). Eso es una barbaridad… la industria farmacéutica invierte del 15 al 20% y hace cosas que te vuelan la cabeza. Así que desde el inicio decidimos hacerle caso a la ciencia, pero también tenemos otra fuerza, otro driving force clave, que es el consumidor”, explica Matías Muchnick, cofundador y CEO.
NotCo se hizo conocida para el público por productos como NotMayo, NotMilk, NotBurger, NotIceCream, Not Chicken, Not Nuggets y, recientemente, NotSquares. Esas líneas le abrieron las puertas de los supermercados en países de todo el continente. Pero hoy, el modelo de ser una empresa de consumo masivo está siendo desplazado como modelo de negocio y el propósito es posicionarse como una empresa tecnológica.
“El consumo masivo fue nuestro garage, donde hicimos todas las locuras, probamos un montón de productos y conocimos muchas particularidades de los gustos del consumidor. Y cómo ha ido cambiando. Antes, la sustentabilidad era primordial para la compra, hoy cambió por funcionalidad y value for money. Eso nos permite ir a las empresas de consumo masivo y decirles: ‘Conozco tus problemas porque soy una compañía de consumo masivo”, dice el CEO.
El giro venía incubándose hace tiempo, pero en el último año se consolidó por dos motivos. Uno, interno: la exigencia de rentabilidad, que también explicó los ajustes que vivió la empresa a fines de 2024. “El inversionista de NotCo está viendo el resultado de lo que invirtió, porque invirtió en una compañía tecnológica, que es una empresa de 75% de margen bruto, y no en una de consumo masivo, que es de 40%”, detalla.
El segundo factor fue el mercado. La pandemia trastocó las cadenas de suministros, luego, la volatilidad de precios de commodities se convirtió en norma. Y ahora, el plan MAHA (Make America Healthy Again) en Estados Unidos está obligando a las empresas a eliminar ingredientes como colorantes artificiales. “Las empresas les llevaron estos problemas a sus áreas de I+D y estas no fueron capaces. Ahí entra NotCo, e hizo sentido nuestra inversión. Hemos invertido US$ 425 millones en IA, y estamos a 10 años de ventaja del resto que nos sigue. Hoy estamos haciendo proyectos con 18 de las top 25 compañías de consumo masivo del mundo”.
Muchnick explica que “las compañías nos tiraron los problemas más complejos y nosotros se los resolvíamos en unos meses. No solo hacemos la versión ‘Not’ de un producto, sino cómo reducir 50% el cacao de un producto, manteniendo los márgenes. O cómo generar una nueva marca en su portafolio. O sea, una plataforma de innovación conectada con social listening”.
El CEO es enfático: “Estamos donde queríamos estar hace 10 años. NotCo puede ser el OpenAI de toda la industria de consumo masivo. Partimos con alimentos, pero estamos cerrando deals con compañías de personal care. Podemos ser la plataforma inteligente que eleve a toda la industria”.

Financiamiento a empresas
550
Xepelin
El nombre nació de una mezcla que puede parecer inesperada, pero que hace sentido: una carpeta del proyecto llamada “X” (apuntando a multiplicación) en el computador de Sebastián Kreis y un asado con música de Led Zeppelin de fondo terminaron por bautizar a Xepelin, la fintech chilena que ya tiene más de 65 mil clientes, cuenta con más de 500 empleados y ha levantado cerca de US$ 147 millones. Y si bien es conocida por su modelo de factoring, hoy ambiciona ser un banco.
“Xepelin es la fintech B2B más grande de Latinoamérica y lo que queremos ser es un banco moderno para empresas donde resolvamos sus principales dolores para crecer y manejar mejor su dinero”, sintetiza Sebastián Kreis, CEO y cofundador de la compañía que creó en 2019 junto a Nicolás de Camino, pero que rápidamente lo llevó a México, país donde reside y desde donde relata el camino recorrido. “Mirando para atrás, es impresionante lo que hemos construido en términos de tamaño, en términos de la empresa de tecnología lo potente que somos, pero, por otro lado, mirando hacia adelante, es lo grande que es el mercado de Latinoamérica”, relata, destacando las oportunidades que todavía quedan.
¿Cuál sería la “salsa secreta” para este éxito? A juicio de Kreis, tiene que ver con tres cosas. En primer lugar, tener al mejor equipo para resolver el problema. La segunda es realmente ser una compañía de tecnología y, la tercera, redefinir la forma en cómo van a funcionar los servicios financieros para empresas de una manera mucho más fácil y más intuitiva. Al mismo tiempo, esa es una de sus principales motivaciones: “El impacto en la economía es mucho mayor cuando tú ayudas a una empresa, que a una persona, pero también es más complejo porque necesitas más cosas para moverle la aguja o ayudarla realmente…ese impacto a mí al menos me mueve mucho”.
Una de las cosas que lo entusiasman también, es como están usando inteligencia artificial en toda la compañía. “Estamos lanzando cada dos semanas cosas nuevas de cómo operamos de manera más eficiente, cómo tenemos una experiencia personalizada para cada cliente. Eso es algo muy —como dicen los mexicanos— muy padre, muy entretenido”, destaca Kreis. También están lanzando varios productos, no solamente para darle financiamiento a las empresas, sino que para ayudarle en su gestión y manejar mejor su dinero.
Hay startups chilenas que les ha costado generar tracción en México. A juicio de Kreis, la clave del éxito para este mercado ha sido, en una palabra, la dedicación. “Yo me vine acá 100% convencido de que íbamos a ganar este mercado. La cantidad de personas que me dijeron, ‘no, no va a funcionar porque México es distinto, la regulación no existe’, es infinita. Es mucha gente. Pero, al final, cuando tienes convicción de que realmente puedes resolver un problema y te dedicas a eso, se puede”, sostiene el emprendedor. “Obviamente hay problemas más fáciles, más difíciles. Este es un problema relativamente difícil, pero con tecnología y un buen equipo lo hicimos. Y la siguiente fase es lo mismo”.
Su sueño con Xepelin son dos cosas. Por una parte, llegar a más de un millón de empresas y realmente cambiarle la vida a esas compañías para que puedan crecer y hacer lo que saben hacer. Y el segundo es “seguir formando el mejor equipo fintech de la región” y que idealmente después muchos de esos formen sus compañías y puedan seguir aportando. “Creo que esas dos cosas son algo que me motiva y me da mucha energía todos los días”, asegura el ingeniero civil.

Transacciones internacionales
350
Global66
En un mundo cada vez más interconectado, donde freelancers, emprendedores y empresas dependen de servicios globales, la industria financiera tradicional se ha quedado atrás. “La industria financiera llevaba más de 50 años sin una disrupción. Estaba diseñada para un mundo local, pero hoy las personas y las empresas son globales, y el sistema no se había adaptado”, comenta Tomás Bercovich, CEO y cofundador de Global66.
La plataforma ofrece a cada usuario una cuenta global que habilita transferencias y pagos internacionales en más de 180 destinos. Desde un mismo perfil es posible tener números de cuenta en Estados Unidos y Europa, mover dinero en nueve monedas distintas —desde dólares y euros hasta pesos mexicanos o reales— y pagar con una tarjeta Mastercard que descuenta automáticamente de la divisa adecuada. “Lo que antes significaba días de espera y altas comisiones, hoy lo resolvemos en minutos”, afirma Bercovich. Actualmente, el 70% de las transferencias realizadas por la fintech se concretan en menos de cinco minutos.
Su alcance no se limita a individuos. En el segmento empresarial, Global66 ha incorporado funcionalidades clave, como cuentas multiusuario que permiten a equipos de distintas áreas gestionar transacciones con roles diferenciados. Además, la compañía integró su sistema a redes locales como PIX en Brasil, habilitando pagos directos mediante QR. “Nuestra cuenta empresa viene creciendo rapidísimo. En mayo ya habíamos transaccionado más volumen que en todo el año pasado”, señala Bercovich.
El crecimiento habla por sí solo: más de 400 mil clientes activos, más de 10.000 empresas registradas y un volumen total transaccionado que supera los 5.000 millones de dólares, de los cuales mil millones se movieron en solo los últimos tres meses. El área B2B ha sido particularmente dinámica, con un alza superior al 250% respecto al año anterior.
Pero quizás lo más significativo no está en los números, sino en el impacto en la industria. Antes de la irrupción de Global66, los envíos de dinero en Latinoamérica costaban en promedio un 8% del monto transferido. Hoy, la fintech cobra en torno al 1,7%. “No solo les ahorramos dinero a nuestros clientes, sino que también hemos forzado a los incumbentes a bajar sus precios”, comenta Bercovich.
La empresa ya opera en seis países y proyecta expandirse a cuatro o cinco más en el corto plazo. En paralelo, tramita una licencia de dinero electrónico en Europa, que le permitirá captar directamente clientes y empresas en el continente, con un foco especial en compañías europeas con vínculos comerciales en Latinoamérica.
-

Neocrop
-

Pewman Innovation
-

Andes
-

Liva Company
-

Spora
-

Bifidice
-
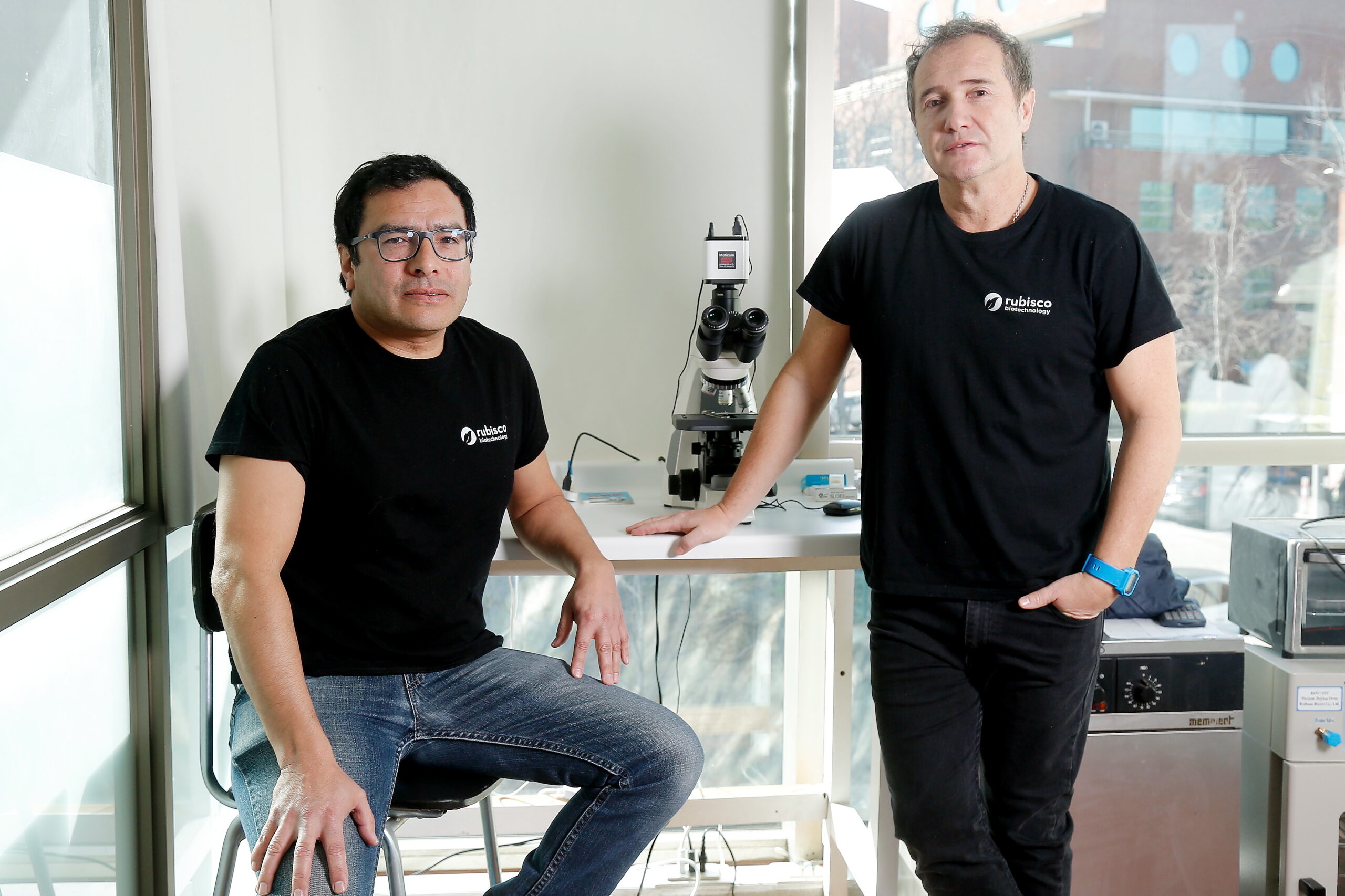
Rubisco
-

ByBug
-

Done Properly
-
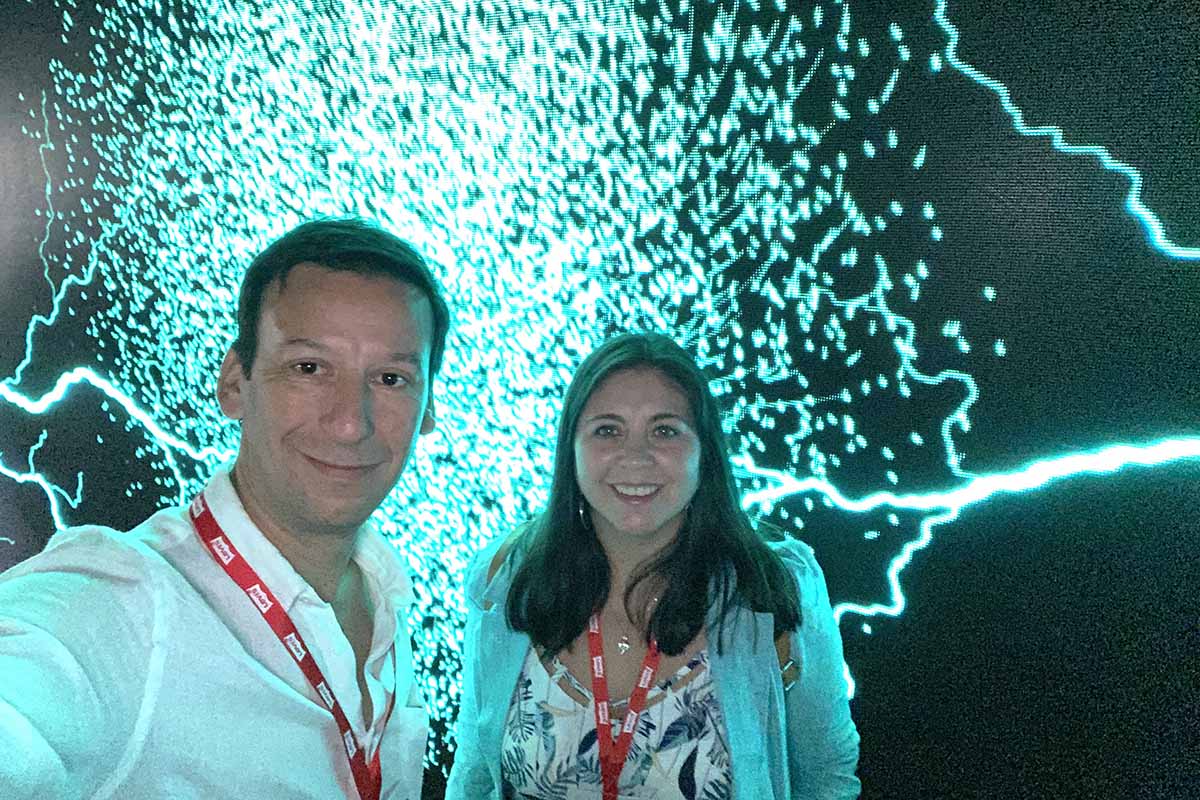
Ecogen
-

Yaku

Mejora genética de cultivos
11
Neocrop
Neocrop, empresa de biotecnología agrícola con base en Valdivia (Región de Los Ríos), moderniza y acelera el mejoramiento genético de cultivos con investigación de vanguardia para crear “súper cultivos” más nutritivos, resilientes al cambio climático y amigables con el medioambiente.
La empresa desarrolló la plataforma Neotrait Engine, que combina un software propietario de selección de genes candidatos, estrategias propietarias de edición genética y crecimiento acelerado de las plantas; esta sinergia le permite acelerar a tiempo récord el desarrollo de cultivos adaptados a los retos agronómicos y climáticos. Además, su enfoque aspira a mejorar el valor nutricional de los alimentos. “Nos mueve el sueño de transformar la agricultura a nivel global”, afirman.
La idea surgió al inicio de la pandemia, cuando confluyeron tres visiones complementarias: la de Francisca Castillo, con profundo conocimiento científico y un postdoctorado aplicando las nuevas técnicas de mejoramiento genético en trigo; la de su hermano Sebastián, especialista en informática e inteligencia artificial, y la de Daniel Norero, con experiencia regulatoria y comunicacional en la industria biotecnológica.
Actualmente, Neocrop Technologies se encuentra en una etapa de escalamiento y crecimiento estratégico, y están levantando una ronda de financiamiento semilla por US$ 2,5 millones para escalar y abrir nuevos mercados. De hecho, en septiembre consiguieron el compromiso de un fondo de biotecnología, que aprobó liderar su ronda.
Sin embargo, ese es también uno de sus principales desafíos: conseguir capital. Otros de sus retos son el escalamiento en Brasil y Norteamérica y alcanzar el punto de equilibrio con sus servicios secundarios, para darle más sostenibilidad financiera a su modelo.
Uno de sus principales hitos recientes fue que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) emitió una resolución en julio que determina que su trigo alto en fibra, editado genéticamente con la herramienta CRISPR, queda fuera de la normativa para transgénicos. Eso los habilita a avanzar a ensayos de campo y validación comercial bajo el marco de cultivos convencionales, un paso clave para llevar la innovación al mercado.

Tecnología agrícola
9
Pewman Innovation
Pewman Innovation desarrolla productos para la agricultura a partir de microorganismos de ambientes extremos (“extremófilos” de la Antártica y el desierto de Atacama) y nanotecnología. Fundada por los científicos José Miguel Pérez-Donoso, Denisse Bravo y el ingeniero en biotecnología Enzo Galliani, sus productos protegen los cultivos de los efectos del cambio climático.
Así, a partir de micrrorganismos del desierto desarrollaron productos que permiten a los cultivos sobrevivir al estrés hídrico. Y con extremófilos antárticos generaron una mezcla que permite que las plantaciones eleven su resistencia a las heladas.
Se acaban de cambiar a un laboratorio nuevo en Lampa buscando más espacio y, en el último tiempo, ampliaron la cartera de cultivos a los que podían servir y proteger “Antes vendíamos nuestros productos, por ejemplo, a la paltas y la cerezos, ahora ya hemos ampliado, porque hemos hecho validación en otros productos que nos van a permitir nuestra internacionalización, como el maíz, como el trigo, que son productos que están en todo el mundo”, dice José Miguel Pérez-Donoso, CEO de Pewman Innovation. Tienen ventas en Perú y operaciones en Perú y Francia.
Llevar ciencia desde Chile hacia el mundo es la misión que mueve a esta empresa que fue ganadora del Premio “El Mercurio” a la Startup del Año 2024, que es finalista de los premios Avonni y que todavía no ha levantado capital aún. “No hemos querido, no lo hemos necesitado todavía”, aclara el emprendedor. Sí han pasado por varios programas de Corfo. “Básicamente ese ha sido nuestro financiamiento además de las ventas que afortunadamente empezamos a recibir rápido”, dice el CEO.

Captura de carbono
52
Andes
Andes es una empresa de biotecnología que utiliza microorganismos benéficos en agricultura para remover dióxido de carbono de la atmósfera. Trabajan con microorganismos naturales y lo que hacen es que ese producto líquido que tiene la bacteria (que tiene la capacidad de convertir emisiones de la atmósfera en minerales) se lo entregan a los agricultores, que son sus socios. Y no le cobran a los agricultores, de hecho les pagan por aplicar los microorganismos en sus tierras. Su negocio es que, al final de la temporada, se generan capturas de carbón, lo cual se transforman en créditos de carbono que pueden vender, y esos créditos de carbono son de propiedad de Andes.
Fundada por Gonzalo Fuenzalida y Tania Timmerman, la empresa está basada en California, en Estados Unidos y están enfocados en ese país por el momento, pero viendo expansión a Asia y a Sudamérica. “Básicamente nuestra tecnología combate el cambio climático. Estamos removiendo gases de efecto invernadero de la atmósfera para prevenir una catástrofe climática”, resume Fuenzalida.
“Cerramos contratos grandes el año en el último año, contratos de varios decenas de millones de dólares y pero lo que es más bonito, es que después de tantos años de investigación y desarrollo, durante el último año empezamos a publicar. Cuando tú avanzas en la ciencia, eso termina generalmente en una publicación científica, y durante el último año publicamos nuestras dos primeras publicaciones científicas y vienen varias más durante los próximos meses”, comenta Fuenzalida. “De alguna manera la razón por la cual nosotros partimos de esta empresa es porque queríamos generar un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas. Y cuando tú construyes y avanzas en la ciencia y lo haces público, básicamente estás contribuyendo al avance de una mejor sociedad, y eso es algo que a Tania y a mí, nos llena de alegría”, asegura el ingeniero comercial de formación. Han levantado casi US$ 40 millones y tienen más de 50 empleados.

Probióticos
23
Liva Company
Liva Company es una biotecnológica pionera en la producción nacional de probióticos, que a través del estudio de microbiotas con inteligencia artificial, hoy formula y produce probióticos para mejorar la salud y bienestar de personas y animales, comercializando sus probióticos tanto para el sector industrial de alimentación, como para sus marca propias de suplementos NUP! y NUP!Pets.
Fue fundada por Catalina Garrido, Natalia Garrido y Melissa Alegría. Algo inusual de esta compañía, ganadora de la Mención Foodtech 2024 en el marco del Premio a la “Startup del Año”, es que no tienen gerencia general: trabajan las tres directoras coordinadas y cada una dirige su equipo de trabajo. Catalina (ingeniera en biotecnología) es la directora técnica, Natalia (ingeniera en administración y máster en innovación y emprendimiento) es la directora comercial y Melissa (ingeniera en bioinformática y doctora en ciencias mención Biofísica y Biología Computacional) es la directora de IA.
Sus mayores hitos del último año son lanzar 10 SKU (artículos) entre marca NUP y NUP!pets, concretaron la primera exportación a Bolivia, alcanzaron US$ 2 millones en ventas, codesarrollaron productos con corporaciones y lanzaron microcápsulas termorresistentes. Trabajan con Farmacias Knop, Salcobrand y Droguería Ñuñoa, por mencionar algunos, y tienen pilotos con cuatro empresas referentes en productos de pollos, alimentos lácteos, snacks para niños y alimentos para mascotas.
“El sueño de Liva es recuperar el lugar de los microorganismos en la salud humana y animal, convirtiéndose en el mayor referente y productor latinoamericano de probióticos aplicados a la salud intestinal y bienestar”, dice la directora técnica, Catalina Garrido.

Biomateriales
40
Spora
Investigando sobre los hongos en 2017, los fundadores de Spora se dieron cuenta de que era un organismo extremadamente avanzado y que sus capacidades se extendían de forma transversal en múltiples industrias. Su primer foco fue el desarrollo de textiles conocidos como “Mycelium Fabrics” y hoy día cuentan con un portafolio de negocios con productos en el mercado.
Para su CEO, Hernán Rebolledo, Spora es una marca y plataforma deeptech, que apalanca la preservación de la biodiversidad fúngica (hongos) para solucionar problemas industriales globales con impacto positivo para la sociedad y ecosistemas.
Hace tan solo unos días (18 de septiembre), lanzaron la primera colección de fibras textiles de micelio “Mycelium Fabrics – Wild Collection”, uno de sus principales hitos en el último tiempo. “Busca entregar un nuevo lenguaje estético que admira la elegancia de la naturaleza y sus tonalidades orgánicas, siendo todas la piezas únicas e irrepetibles”, destaca el publicista.
Fundada por Rebolledo y el ingeniero agrónomo José Miguel Figueroa, cuentan con dos puntos de venta en Londres, donde su oferta va desde arte, murales, hasta muebles y en los próximos meses seguirán ampliando su presencia. Para ello, su principal desafío es continuar la consolidación de la marca Spora a nivel global, a través de productos de alto valor en las vitrinas más prestigiosas del mundo.

Probióticos
8
Bifidice
Bifidice desarrolla helados probióticos para cambiar la microbiota de las personas. La empresa fue fundada por Anastasia Gutkevich en Chile en 2016, pero su historia se remonta a décadas atrás en Siberia por investigaciones de sus padres, quienes ahondaron en los roles de la microbiota, las bacterias y cómo influyen en el cuerpo. Así nació el estudio de las Bifidobacterias Bifidum, un probiótico esencial para la salud digestiva e inmunológica. “Nosotros salvamos familias de alergias y enfermedades crónicas combinando dos mundos opuestos: mundo de la microbiota y mundo de los helados”, dice la emprendedora.
Este año, su principal hito fue haber llegado a Jumbo y siguen en conversaciones con el retail para cruzar las fronteras y posicionar la marca como helados de manera internacional. La empresa actualmente tiene su laboratorio en Ñuñoa y vende los helados con probióticos en formato paletas, pouches y bifidrops (esferas).
Sobre los beneficios, dice que tienen tres puntos clave: primero, la cepa probiótica es muy poderosa; segundo, que lograron estabilizarla dentro del producto para que se quede con alto potencial de vivir y activarse, y tercero, que este “vehículo rico”, es muy obligatorio para su cepa porque puede sobrevivir solamente en estas condiciones congeladas. “Entonces con eso podemos asegurar frecuencia de consumo que es muy importante como hábito”, señala.
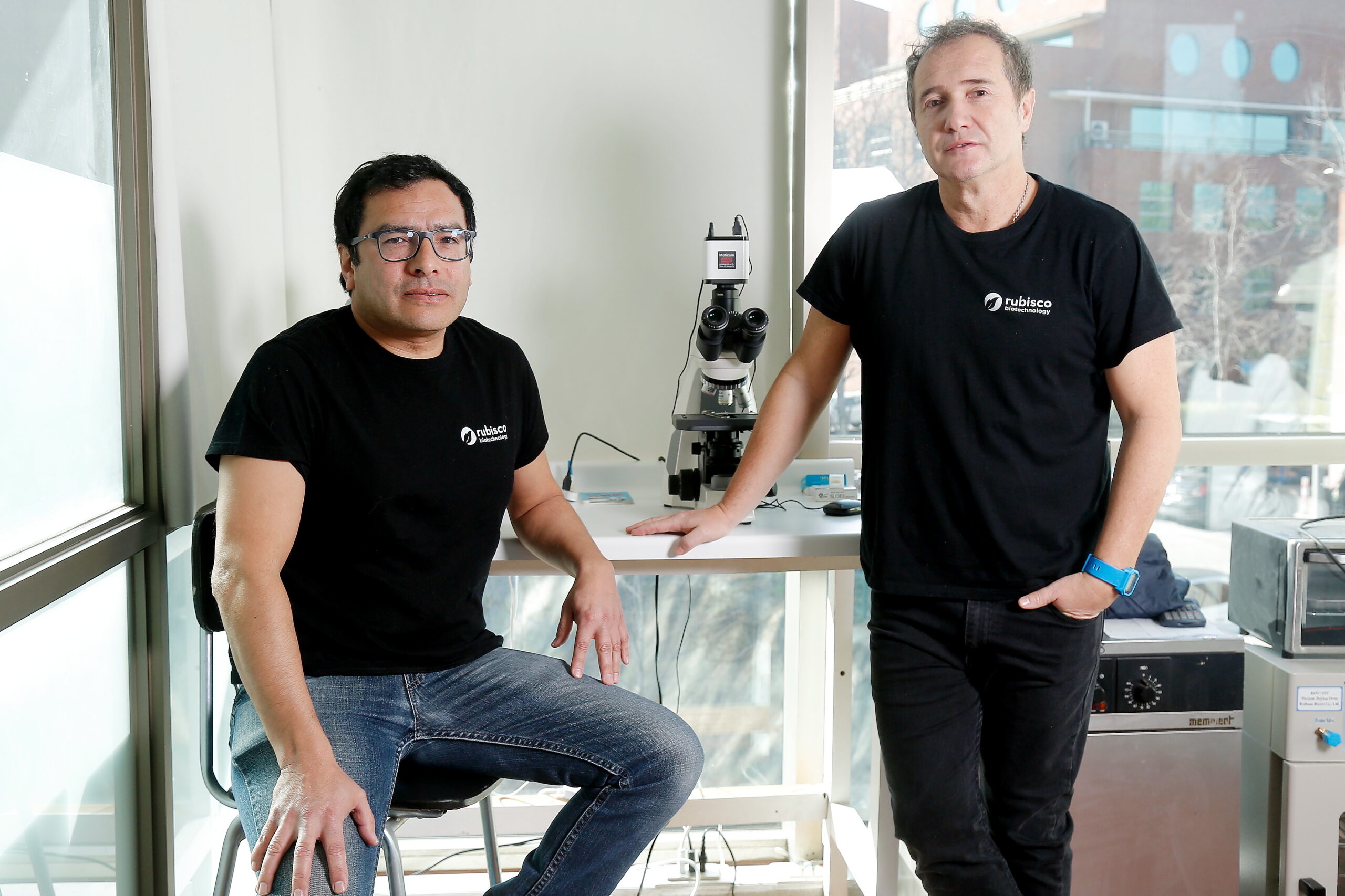
Insumos para la cosmética
12
Rubisco
Rubisco inició actividades en 2014, pero en 2020 se fundó como Rubisco Biotchnology SPA, una empresa que desarrolla ingredientes activos a partir de cultivos celulares vegetales para la industria cosmética. La idea surge del sueño de dos founders estudiando en Estados Unidos al decidir convertir la ciencia en impacto real en el mercado. Ya están en mercados internacionales y buscan abrir camino para que las compañías más relevantes de la cosmética utilicen sus ingredientes.
La empresa, liderada hoy por José Pablo García como CEO, está basada en Huechuraba y tiene 12 empleados. ¿Su gran sueño? “Liderar la transformación global, reemplazando los activos vegetales obtenidos del campo por nuestros ingredientes biotecnológicos, en todas las industrias que lo requieran”, dice el ingeniero civil industrial.

Nutrición animal
14
ByBug
En ByBug utilizan insectos modificados genéticamente como fábrica para producir ingredientes que contienen agentes terapéuticos para animales que son administrados por vía oral, a un bajo costo y que facilita la administración masiva. Sus “fábricas” son larvas de mosca, literalmente. Dentro de su cuerpo van produciendo este producto especial y luego se procesa para generar una “harina”, un polvo, que es la matriz que contiene la proteína terapéutica, la que va a ocupar como la función especial contra los patógenos.
Basados en Coquimbo, hoy en día están en un proceso de escalar para ejecutar un piloto en Ecuador y tienen cartas de interés del sector salmonero acá en el país.
“A largo plazo, más allá de la salud animal, me gustaría transformar la empresa en una que sea un estándar de biomanufactura”, dice José del Solar, CEO de ByBug. La empresa la fundó junto a Rocío Espinosa (COO), Gerardo Bluske (CBO) y Daniel Troncoso (CTO). “A mí lo que más me interesa es cómo podemos ocupar los sistemas biológicos al servicio de la humanidad y Daniel me presentó a los bichos”, añade.
Ahora están en proceso de levantamiento de capital, buscando US$ 2 millones. Tienen más de la mitad ya asegurado, con varios inversionistas volviendo a aportar (follow on), y esperan cerrar la ronda a fines de año. El plan, en todo caso, sigue siendo crecer desde Coquimbo. “Estamos desarrollando esta tecnología que es de frontera, y creo que hacerlo desde una región que no tiene nada y demostrar que puede llegar a ser viable, creo que es lo más valioso de ByBug, más allá de la tecnología que va a impactar brutalmente al mundo”, dice el CEO.

Alimentos
6
Done Properly
Done Properly es una empresa de biotecnología que desarrolla ingredientes para la industria alimentaria con una particularidad que buscan recuperar subproductos de la misma industria para darle valor y reintegrarlos en la cadena. Como subproducto, hoy día están trabajando con levadura de los procesos de cervecería. A partir de la levadura, extraen las moléculas umami que les permiten generar un saborizante que ayuda a que los alimentos tengan sabores mucho más profundos, mucho más complejos, reduciendo el uso de otros ingredientes críticos, como sal, el azúcar y el “gran enemigo” para ellos que es el glutamato monosódico.
¿Y por qué es el gran enemigo? “Hoy día está cuestionado en la industria. La regulación en Europa, por ejemplo, lo está restringiendo muy fuerte. Están apareciendo estudios que lo relacionan a algunas enfermedades y se usa mucho en la industria, entonces tiene un impacto tremendo”, dice Diego Belmar, gerente de estrategia de Done Properly, quien también destaca que, en 2022, la startup fue seleccionada por la aceleradora 100+ Accelerator de AB InBev con el objetivo de buscar soluciones para reutilizar las toneladas de levadura que se descartan tras la producción de cerveza. El trabajo en conjunto permitió desarrollar Raise, un ingrediente natural basado en sabor umami, obtenido de levadura residual.
En Chile, cuenta Belmar, tienen productos de consumo masivo que ya incorporan sus ingredientes, principalmente en procesados cárnicos. “Hoy día nosotros trabajamos fuerte con Agrosuper en su marca La Crianza. Hoy día tenemos dos líneas, una que es una alternativa vegana, que es una hamburguesa en base a champiñón que se llama Fungi Burger que ya está en todos los supermercados de Chile. Y estamos partiendo con las hamburguesas de carne de La Crianza y la primera que tiene nuestro ingrediente es la Extra Tasty, que también está en todos los supermercados. Y además tenemos una línea de hamburguesas listas que nosotros producimos, no un tercero, que hoy día está, por ejemplo, como la alternativa vegana en todos los Pronto Copec de Chile”, relata.
Belmar es hoy uno de los tres socios actuales, junto a Claudio Pedreros (CEO) y Felipe Aldunate (COO).
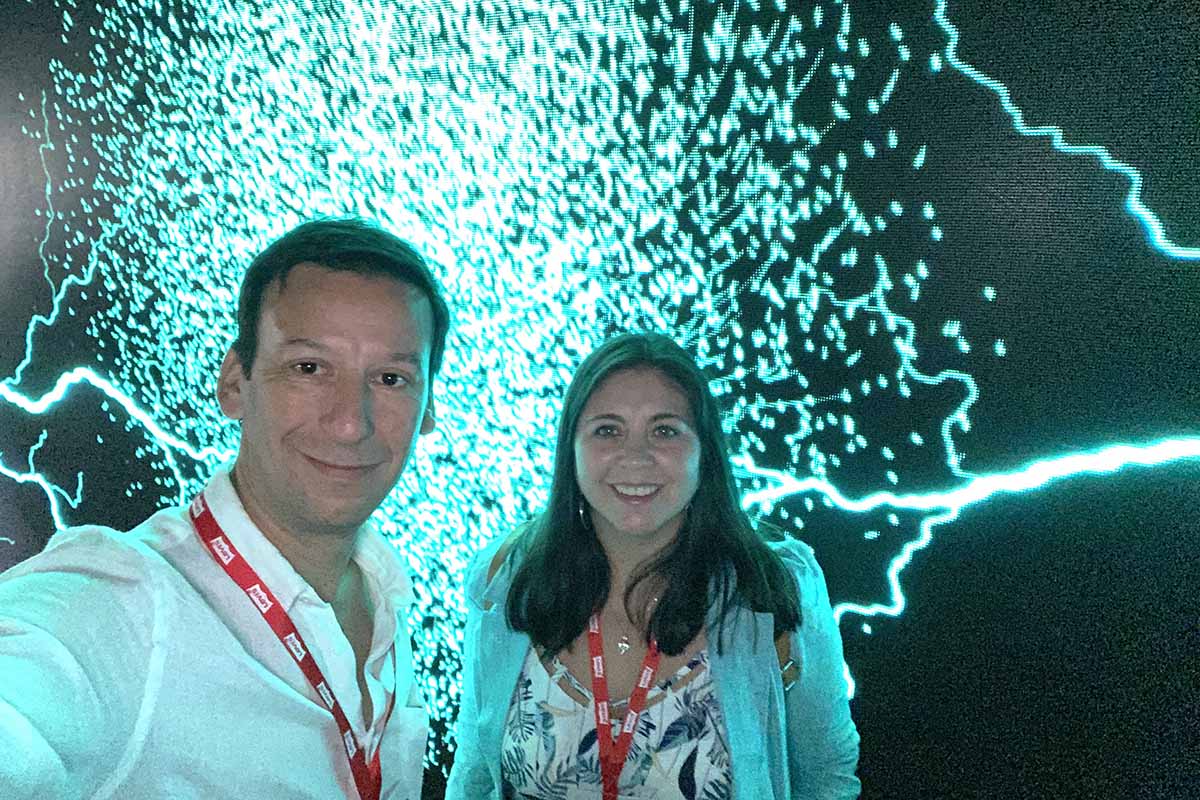
Gestión del impacto ambiental
6
Ecogen
Desde Concepción, Ecogen genera métricas e indicadores de biodiversidad a través del ADN que los organismos dejan en el ambiente (ADN ambiental), y transforma esa información en datos clave para que gobiernos y empresas tomen mejores decisiones.
Hace cinco años que están en el mercado chileno con contratos recurrentes y varios proyectos en marcha. Están trabajando con empresas líderes en varios sectores industriales, como energía, forestal, sanitario y minero, además de organizaciones gubernamentales y ONGs. “Hoy nos encontramos en una etapa de crecimiento y escalamiento: seguimos fortaleciendo nuestra presencia en Chile, mientras avanzamos en la apertura de nuevos mercados en Latinoamérica, con la meta de consolidarnos como un actor de referencia en innovación ambiental”, dice el CEO de Ecogen, Roger Sepúlveda. De hecho, en el último año, su mayor hito ha sido la apertura de una sucursal comercial en Perú, lo que marca el inicio de su expansión internacional. “Con ello buscamos escalar nuestro impacto en Latinoamérica y llevar estas tecnologías a más ecosistemas y comunidades”, dice el emprendedor.
Sepúlveda fundó la biotech junto a Kennia Morales. Ambos son biólogos marinos, hecho que jugó un factor decisivo en la fundación de la startup, motivada por su pasión por la naturaleza y la convicción de que la ciencia puede ser un motor de cambio. “Como biólogos marinos, vimos las limitaciones de los métodos tradicionales para monitorear biodiversidad, y decidimos aplicar herramientas científicas de vanguardia para mejorar los monitoreos y la gestión de la biodiversidad, en un contexto global por la pérdida de biodiversidad, una de las tres crisis planetarias”, explica Sepúlveda.
Su mayor desafío actualmente es el desarrollo y validación de una plataforma de inteligencia artificial que permitirá analizar datos de ADN ambiental de forma más rápida, precisa y confiable para proyectar la gestión de la biodiversidad en escenarios cambiantes. En paralelo, están trabajando en la consolidación de su expansión en Latinoamérica.
“Nuestro gran sueño es convertirnos en el referente de Latinoamérica en la gestión inteligente de la biodiversidad: que gobiernos y empresas nos vean como aliados estratégicos, capaces de transformar la conservación en una oportunidad de innovación, competitividad y resiliencia. Queremos demostrar que la biodiversidad no es un costo ni un riesgo, sino el activo ambiental financiero más valioso que tenemos como planeta”, asegura Sepúlveda.

Tratamiento de aguas
9
Yaku
Cada ducha, lavamanos o lavadora genera litros de agua que terminan en el desagüe, a pesar de estar en condiciones de ser recuperados. Yaku, fundada en 2019 por Valentina Veloso y Camila Cárdenas, nació con la idea de cambiar esa lógica y demostrar que las aguas grises pueden convertirse en un recurso útil.
Su sistema se basa en biofiltros de microorganismos que limpian el agua de forma natural y permiten reutilizarla en riego, descargas de baño o procesos industriales. El tratamiento ocurre directamente en las instalaciones: las aguas grises se capturan, pasan por filtros biológicos que degradan contaminantes orgánicos y químicos, y entregan agua lista para ser usada nuevamente. “Nos cuestionamos cómo es posible que más de la mitad del país sufra por falta de agua y, al mismo tiempo, sigamos descargando el inodoro con agua potable”, plantea Camila Cárdenas.
Los primeros pasos fueron con un prototipo de apenas 20 litros, apoyado por Corfo, que luego evolucionó con nuevos programas de innovación hasta permitir su validación técnica y comercial. “Nuestro propósito es demostrar que la reutilización de aguas grises es posible y necesaria, y que puede escalar a comunidades completas”, agrega Cárdenas.
Hoy Yaku opera desde su casa matriz en Macul, con un equipo de 6 personas y 3 colaboradores externos, y más de 100 proyectos instalados en cinco regiones de Chile, desde colegios y viviendas hasta centros comerciales y faenas industriales. Estiman que sus sistemas ya han impactado a 2,9 millones de usuarios. Clientes como Cenco Malls, Coca-Cola Andina, Metro, Mohicano Jeans e Ingevec, además de municipios como Monte Patria y fundaciones como Un Alto en el Desierto, han confiado en la solución.
En 2024 lograron un crecimiento de 150% en ventas y solicitaron una patente internacional (PCT) en seis territorios: Chile, Europa, Estados Unidos, China, Canadá y Australia, paso clave para su futura internacionalización.
“Queremos aportar con soluciones hídricas basadas en ciencia y tecnología para generar triple impacto en la sociedad, mediante el uso circular del agua”, resume Cárdenas.
-

Wild Foods
-

AdClean
-

Zippedi
-

Reversso
-

Osoji
-

Reite
-

La Pizka

Consumo masivo
310
Wild Foods
Wild nació de una convicción: el retail no estaba en crisis, pero las marcas que habían dejado de conectar con los consumidores. Bajo esa premisa, los fundadores Pier Paolo Colonnello, Felipe Hurtado y Javier Castro decidieron construir marcas con identidad clara, capaces de romper esquemas y competir en industrias históricamente dominadas por los mismos actores. “Logramos sacar en limpio que no era el retail el que estaba muriendo, sino las marcas que estaban en la UCI. Esa es la tesis de nuestro proyecto: crear marcas con identidad y con una propuesta de valor clara”, explica Javier Castro, CEO de Wild Foods.
De ahí surgieron dos proyectos complementarios: Wild Lama (2014), enfocada en retail, y Wild Foods (2017), dedicado al consumo masivo.
Wild Lama comenzó como un e-commerce orientado a un público joven y digital. Sin embargo, pronto demostró que podía trascender lo online y competir en el mundo físico. Hoy cuenta con 20 tiendas en operación y otras 20 en carpeta, consolidando un modelo que combina cercanía con el cliente, propuesta estética y capacidad de escalar. “Demostramos que no somos solo una marca de nicho online, sino que podemos competir en el mundo offline con la misma fuerza”, agrega Castro.
Wild Foods, por su parte, representa la apuesta en consumo masivo. Tras crecer en Chile, dio un paso decisivo al consolidarse en México, un mercado altamente competitivo y de gran escala. Allí, la empresa no solo instaló oficinas, sino que validó su modelo de negocio, demostrando que podía competir en condiciones muy distintas a las de su país de origen. Según Castro, “haber encontrado espacio y crecimiento en un país gigante como México es la mejor demostración de que Wild Foods está para grandes cosas”.
En paralelo, el grupo levantó capital en dos rondas clave: una pre Serie A con Amarena VC y luego una Serie A con Glisco Partners y 30N, que permitió robustecer su estructura y acelerar su crecimiento. Hoy, Wild Foods emplea a 140 personas y Wild Lama a 170, conformando un ecosistema de más de 300 colaboradores. Todo esto, habiendo partido de cero, con apenas los ahorros personales de tres jóvenes de 25 a 30 años.
La visión de futuro es tan ambiciosa como concreta: llevar Wild Foods a liderar su categoría en Estados Unidos y convertir a Wild Lama en el próximo Forus o Komax, pero con una diferencia clave: todas sus marcas son creadas desde cero, con ADN propio y diseñadas para competir en escenarios globales. Como sintetiza Castro: “Partimos de cero, con cero clientes y sin plata en la cuenta, y la composición del crecimiento ha sido brutal. Lo importante es que todavía queda espacio para seguir creciendo rentablemente”.
El proyecto también refleja una nueva manera de entender el emprendimiento en Latinoamérica: no solo construir empresas rentables, sino también desarrollar marcas regionales capaces de trascender fronteras. Bajo el lema “Done is better than perfect”, Wild sigue queriendo desafiar las inercias de la industria y probando que desde la región también pueden surgir compañías que marquen la pauta en consumo masivo y retail.

Consumo masivo
90
AdClean
AdClean, con base en Lampa, nació en 2022 con la idea de actualizar la desinfección industrial, un ámbito que llevaba más de un siglo utilizando los mismos compuestos. Como aseguran desde la startup, productos como el cloro, el ácido peracético o los amonios cuaternarios han sido ampliamente usados en plantas de alimentos, hospitales y espacios públicos, pero muestran limitaciones frente a patógenos resistentes y tienen efectos adversos para trabajadores y ecosistemas.
La pandemia aceleró la urgencia de buscar alternativas. Allí, AdClean apostó por moléculas no tóxicas combinadas con principios físicos, que eliminan bacterias como listeria y salmonella, además de virus con potencial pandémico, en cuestión de segundos. “El mundo seguía usando prácticamente los mismos químicos de hace 100 años. La pandemia evidenció que en promedio los desinfectantes tardaban 6 minutos en eliminar el SARS-COV-2, mientras el virus se propagaba en segundos”, recuerda Mauricio Navarrete, CEO y fundador.
Su enfoque integra además inteligencia artificial para diseñar protocolos de acción adaptados a cada industria, de modo que los sistemas puedan aplicarse tanto en cadenas de producción de alimentos como en minería o energía. Estas validaciones han permitido a las empresas reducir tiempos de sanitización, mejorar la seguridad de procesos y garantizar continuidad operacional. “Nuestro propósito es simple y urgente: salvar vidas y terminar con la dependencia de químicos agresivos que ya no son tan efectivos”, explica Navarrete.
Hoy, AdClean emplea a 90 personas y mantiene operaciones en Chile, Estados Unidos y Colombia, con planes de expansión hacia Brasil y Noruega. Entre sus hitos se cuentan la certificación como Empresa B (2023), su ingreso a la red Endeavor y la validación de su tecnología en plantas industriales de gran escala.
El impacto de la compañía no se limita a la sanitización: sus soluciones, explican, contribuyen a la seguridad alimentaria y a la reducción del desperdicio, ya que extienden la vida útil de los productos y cumplen con estándares internacionales cada vez más exigentes. Con un crecimiento anual cercano al 80% en ventas, AdClean quiere mostrar que desde Chile se pueden desarrollar tecnologías de química verde capaces de responder a desafíos globales de salud y sostenibilidad.

Soluciones para el retail
50
Zippedi
Zippedi nació en 2017 con la idea de transformar una tarea crítica pero rutinaria del retail: verificar a diario el estado de las góndolas, los precios y el stock. Para resolverlo, sus fundadores Ariel Schilkrut, Luis Vera y Álvaro Soto diseñaron un robot autónomo que circula por los pasillos, captura imágenes y las procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial. El sistema no solo reconoce productos y etiquetas, sino que genera alertas automáticas que llegan directamente a los equipos de sala y a la gerencia, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la disponibilidad de productos en tienda.
“Nosotros vimos que el retail tenía un problema estructural: mucha información se pierde en la operación diaria. La robótica permite levantar esos datos en tiempo real y con un nivel de precisión que antes era imposible”, explica Álvaro Soto, cofundador.
Esta capacidad de integrar hardware especializado con visión computacional ha permitido que Zippedi expanda su operación a Colombia, Argentina, Perú, República Dominicana, Panamá, Alemania, Australia, Holanda, Japón y Estados Unidos, con un equipo de unas 50 personas. Entre sus hitos, la instalación de su robot en Japón mostró que la tecnología chilena podía competir en uno de los mercados más exigentes del mundo. “Tener un robot chileno funcionando en supermercados japoneses es un orgullo y una validación de que podemos competir globalmente”, comenta Soto.
Con tres rondas de inversión que suman cerca de US$ 20 millones, la startup factura alrededor de US$4,5 millones anuales. Sus robots realizan millones de registros cada semana, lo que permite construir bases de datos históricas que ayudan a los supermercados a entender patrones de quiebre de stock, estacionalidad en los precios y comportamiento de consumo. Esa información es utilizada por los equipos de operación para tomar decisiones con mayor evidencia y velocidad.
La visión de la empresa es que la automatización en el levantamiento de datos no solo resuelve un problema de eficiencia, sino que también abre espacio a nuevos modelos de gestión en el retail. Al delegar en robots tareas repetitivas, los equipos humanos pueden enfocarse en mejorar la experiencia de compra y en diseñar estrategias comerciales con mejor información de base. En palabras de Soto, “la robótica nos permite mirar el retail de otra manera: no como una tarea de control interminable, sino como un sistema que se optimiza con datos confiables en tiempo real”.

Logística inversa
21
Reversso
La historia de Reversso comenzó en 2019, inspirada en una experiencia personal de su CEO, Benjamín Santa María. “Hace algunos años terminé pagando US$ 600 por un libro usado en Amazon. Pensé que había perdido mi plata, pero dos clics después tenía el reembolso en mi cuenta. Esa experiencia me marcó: entendí que la postventa puede transformar una pésima experiencia en la mejor”, recuerda.
Junto a Clemente Santa María y Benjamín Regonesi, creó una solución tecnológica enfocada en el punto más frágil del e-commerce: la devolución de productos. La plataforma de Reversso permite a las marcas gestionar cambios y reembolsos de manera automática, reduciendo tiempos y costos operativos, al mismo tiempo que mejora la relación con los clientes. Hoy más de 500 marcas en nueve países —incluyendo Chile, México, Colombia y Sudáfrica— utilizan la herramienta como parte de su operación diaria.
Uno de sus hitos más relevantes fue la alianza con Blue Express y Uber, que permitió lanzar un servicio de devoluciones a domicilio en 30 minutos. “Con esa integración demostramos que la postventa podía ser no solo un costo, sino también un beneficio para las marcas”, comenta Santa María.
La empresa ha levantado capital en tres rondas y pasó por Start-Up Chile. En 2023, Reversso experimentó un fuerte crecimiento: en un solo mes duplicó sus ventas nuevas respecto al mes anterior. “Nuestro foco ha sido siempre hacer que la postventa funcione mejor: menos fricción, más recompra y mejores márgenes para las marcas”, enfatiza Santa María.
Con un equipo de 21 personas, Reversso continúa ampliando operaciones en Latinoamérica y otros mercados, poniendo la tecnología al servicio de la postventa con la meta de que la experiencia de devolver un producto sea tan simple como comprarlo.

Robótica para el hogar
20
Osoji
Fundada en 2018 en Vitacura, Osoji se convirtió en la primera startup de robótica de hogar en Latinoamérica. Su apuesta ha sido diseñar robots de limpieza autónomos capaces de aspirar, barrer y trapear de manera automática. Estos equipos integran sensores de proximidad, algoritmos de optimización de rutas y sistemas de navegación inteligente, lo que les permite cubrir distintos tipos de superficies, detectar obstáculos y adaptarse a la distribución de cada vivienda.
“La idea nació de una pregunta simple: por qué seguimos gastando horas en tareas agotadoras que una máquina puede hacer mejor”, explica Octavio Urzúa, CEO y fundador.
La compañía desarrolló un modelo que combina hardware accesible con software propio, pensado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para quienes no están familiarizados con la tecnología. Este enfoque busca democratizar la robótica doméstica. “Nuestro objetivo siempre ha sido devolver tiempo a las familias para lo que realmente importa”, enfatiza Urzúa.
Con un equipo de 20 colaboradores en Chile y México, Osoji ha logrado instalar más de 200.000 dispositivos en hogares de ambos países. Según la empresa, eso la ubica hoy entre las tres marcas más vendidas en retail en la categoría de robótica para el hogar.
Osoji ha levantado capital en tres rondas —inversionistas ángeles, ScaleX de la Bolsa de Santiago y private equity— y fue seleccionada por Start-Up Chile, lo que impulsó su crecimiento temprano.
Hoy la compañía no solo vende robots de limpieza, sino que también desarrolla nuevos dispositivos para el hogar, orientados a resolver tareas repetitivas con tecnología autónoma. Además, ha comenzado pruebas en Perú y Estados Unidos, con miras a expandir su presencia en América Latina y abrir el camino a mercados más competitivos.
“Queremos que en menos de 10 años haya un robot Osoji en 10 millones de hogares latinoamericanos”, proyecta Urzúa.

Vending inteligente
15
Reite
Las máquinas de vending tradicionales, explican desde Reite, suelen ser costosas, poco flexibles y difíciles de mantener. La startup aborda ese problema con una propuesta distinta: transformar cualquier gabinete o refrigerador en una tienda autónoma equipada con inteligencia artificial. “Nos dimos cuenta de que, agregando un par de cámaras y un sistema basado en inteligencia artificial, podíamos transformar cualquier gabinete o refrigerador en una máquina vending 10 veces mejor a lo existente”, explica Sebastián Muñoz, CEO y cofundador.
El sistema combina cámaras, sensores y visión computacional para registrar cada movimiento dentro de la máquina. Cuando un cliente abre la puerta y toma un producto, el sistema reconoce qué artículo fue retirado, lo asocia al usuario y cobra en segundos, sin necesidad de códigos QR ni pantallas adicionales. “En Japón hay una máquina por cada 30 personas y en EE.UU. una por cada 70, mientras que en Chile apenas hay una por cada 1.500 y en Latinoamérica una por cada 3.000. Eso significa que existe una oportunidad gigantesca para crear una tecnología más simple, accesible y escalable”.
Uno de los hitos más destacados ha sido la apertura de una cafetería autónoma en la Clínica San Carlos de Apoquindo junto a Sodexo, donde su sistema procesa miles de ventas al mes y reconoce desde cafés hasta almuerzos preparados. Además, comenzaron pilotos con Coca-Cola en Argentina, ampliando su alcance regional.
La startup ha recibido apoyo de Start-Up Chile (Build, Ignite y Growth) y levantó una ronda de US$ 700.000 con Invexor Venture Partners, lo que les permitió robustecer su plataforma y preparar su expansión internacional. Con 15 colaboradores, Reite proyecta cerrar el próximo año con 1.000 máquinas y alcanzar 10.000 en 2027. “Nuestra meta más loca es transformar la manera en que se compra en el mundo, al punto que la experiencia de comprar sin cajero, sin filas y con total autonomía sea el nuevo estándar”, resume Muñoz.

Consumo masivo
43
La Pizka
La Pizka nació en 2017 de una obsesión: lograr que un sour embotellado pudiera tener el mismo sabor y frescura que uno preparado en casa. En una cocina de Recoleta, Diego Taggart y Diego García probaron decenas de recetas hasta dar con una fórmula que combinara tradición, calidad e innovación. “Lo que teníamos que poner a disposición de los chilenos no era solamente una botella, sino un instrumento que creara experiencias únicas y facilitara momentos excepcionales con los mejores cócteles”, recuerda Taggart.
El proceso comienza con la selección del limón sutil, cuyo jugo aporta la acidez justa y un aroma único. Luego, un pisco boutique del Valle del Elqui, elaborado con cuatro cepas de uva pisquera y doble destilación, entrega las notas florales y minerales que distinguen al cóctel. “Fuimos directo al Valle del Elqui en busca de destilerías boutique, y tras meses de trabajo con maestros destiladores y enólogos dimos con un pisco que nos permitió crear el mejor sour embotellado en la historia de Chile”, relata Taggart.
El tercer ingrediente clave no es un insumo, sino un método: la refrigeración por cadena de frío. Al congelar inmediatamente después de la producción y mantener esa condición en toda la logística, La Pizka logra conservar intacta la frescura, el sabor y la textura de un sour hecho al momento, evitando el uso de conservantes o químicos.
Este enfoque innovador le permitió a la marca diferenciarse en un mercado donde predominaban alternativas industrializadas. En 2023, inició una exploración en el mercado estadounidense, donde descubrió un espacio inexplorado: cócteles naturales y congelados, listos para consumir con calidad premium. “Queremos que el sabor de un sour chileno de excelencia sea reconocido como el sabor de La Pizka, y que ese modelo pueda replicarse en el extranjero”, afirma Taggart.
-

Sequre Quantum
-

Kran
-

Photio
-

ChucaoTec
-

Strong By Form
-

Pannex Therapeutics
-

Bruna.ai
-

GeneproDX
-

T-Phite
-

Soquimat
-

Arcomedlab
-

Beeing Company

Seguridad cuántica
20
Sequre Quantum
La historia de Sequre Quantum es una que no se puede contar sin hablar de Polonia ni obviar la colaboración científica que se produjo entre investigadores de la U. de Concepción (Chile) y U. de Gdansk (Polonia), quienes después de años de trabajo conjunto y desarrollo de una patente clave, concretaron en 2019 a Sequre Quantum, empresa que desarrolla tecnología de seguridad cuántica para garantizar una máxima protección de datos a las compañías. Esto, lo hace basándose en un generador cuántico de números únicos, aleatorios e impredecibles, el cual se autocertifica en tiempo real.
La empresa basada en Concepción —también ganadora del Premio “El Mercurio” a la Startup del Año 2023 y un Avonni 2024— ya tiene su tecnología validada y certificada, en etapa de escalamiento y apertura de nuevos mercados. Hoy opera en loterías y juegos en línea, infraestructura financiera, defensa y telecomunicaciones críticas, en alianza con Thales, y en salud, junto a MMRAD.
Sus soluciones están disponibles tanto on-premise como en la nube, y recientemente desarrollaron una versión en chip para internet de las cosas, el rubro automotor y telecomunicaciones. Además, iniciarán un piloto bancario con Cencosud Scotiabank, tras ganar el Desafío de Innovación Abierta Corfo–Cencosud Scotiabank.
Sus fundadores cuentan con un fuerte background científico, liderados por la CEO, Paulina Assmann, quien es física y doctora en Astrofísica. Los otros fundadores son Gustavo Lima, doctor en Ciencias Físicas; Marcin Pawlowski, ingeniero en física teórica y aplicada, y Stephen Walborn, doctor en ciencias físicas. Actualmente cuentan con un equipo de 20 personas.
Hoy, sus principales desafíos a superar como empresa son expandirse internacionalmente y acelerar la adopción de soluciones cuánticas en industrias tradicionales.
¿Su sueño? “Ser referentes globales en seguridad cuántica desde Latinoamérica”, afirma la CEO.

Nanoburbujas
40
Kran
Para Jaime de la Cruz, fundador de Kran, las nanoburbujas fueron un amor a primera vista. “Vi el infinito potencial, que sería una verdadera revolución… tomé un avión, viajé a Japón y me reuní con el que es seguramente el académico más importante del mundo en esta materia, relación que se ha mantenido hasta el día de hoy”, relata. Así, fundó en 2019 la empresa Kran, que desde Puerto Varas, busca ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia y sustentabilidad de procesos productivos que contengan líquidos (agua) a través de soluciones basadas en la tecnología de las nanoburbujas.
En 2020 lograron validar a nivel de mercado su primera aplicación para la industria salmonera en recuperación de fondos marinos y hoy trabajan con cervecerías, productores de carne y lácteos, embotelladoras, salmoneras, mitilicultores, plantas de celulosa, horticultores, hidropónicos y sanitarias. En tanto, sus principales hitos el último año fueron la validación a escala industrial e inicio de escalamiento soluciones para sector alimentos y bebidas; el inicio de facturación de operaciones a nivel internacional; y concretar alianzas con socios estratégicos claves: Particle Metrix, Netafim Chile y Poseidón.
Su principal desafío ahora es el crecimiento. Continuar con su foco de integrar sus soluciones a más etapas productivas de sus clientes actuales y seguir aumentando cartera de clientes bajo modelo de servicio en los sectores claves: salmonicultura, alimentos y bebidas.
Jaime de la Cruz hoy cumple el rol de fundador y presidente del directorio, mientras que la historiadora Catalina Pfenniger es la actual. CEO. De la Cruz nunca se graduó, pero estudió Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile, Ingeniería Comercial en la Universidad Diego Portales y varios diplomados en la Universidad Católica. En Kran hoy son 40 personas.
“Soñamos con ser un aporte a la sustentabilidad en todos los procesos naturales e industriales en que participemos, ser la compañía más relevante del mundo en esta materia y demostrar a las próximas generaciones que desde Chile se puede ser un líder tecnológico mundial”, proyecta el fundador.

Aditivos para pinturas
10
Photio
Photio, fundada en 2020, desarrolla un aditivo nanotecnológico que, al mezclarse con pinturas, concretos y asfaltos, transforma superficies comunes en purificadores de aire que degradan gases contaminantes utilizando la luz solar o artificial.
La idea nació mientras los fundadores trabajaban en la industria minera, buscando una solución para la contaminación en los rajos mineros. En ese proceso descubrieron que la misma tecnología podía aplicarse a gran escala en diferentes materiales constructivos, abordando un problema gigante: la contaminación que afecta la salud y la calidad de vida en las ciudades.
Jaime Rovegno (ingeniero civil en minas), Matías Moya (ingeniero civil en minas y magíster en metalurgia extractiva) y Constanza Escobar (ingeniera civil química) son los fundadores de la empresa que ya está en el mercado con productos disponibles en Chile (con Sodimac y Polpaico) y se encuentra en etapa de internacionalización y escalamiento.
Sus principales desafíos son consolidar la certificación de Photio como tecnología que genera bonos de carbono; escalar la producción; y abrir nuevos mercados en Latinoamérica y el mundo. “Apuntamos a convertir a Photio en un estándar global de construcción sostenible y ser referentes de nanotecnología y sustentabilidad”, dice Escobar sobre la gran aspiración de la nanotech chilena con base en Huechuraba.

Nanoburbujas
16
ChucaoTec
ChucaoTech inyecta nanoburbujas de gas en procesos productivos para la industria minera, acuícola y agrícola, con el fin de aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental. En acuicultura y agricultura están con operación en Chile, EE.UU., Europa, México y exploración en África, mientras que en minería están en la última etapa de validación con proyectos industriales.
Este es justamente uno de sus últimos hitos: la validación industrial de la tecnología Nanolyx en procesos de lixiviación minera, sumada a la apertura de mercado europeo y estadounidense en acuicultura y agricultura. A la vez, son sus principales desafíos: el escalamiento comercial en minería y la expansión en Europa.
Basada en Llanquihue, los fundadores son José Pablo Puga y Tomás Bravo. El primero es ingeniero civil mecánico mientras que el segundo es abogado. Tienen 16 empleados en el equipo y han levantado US$ 2 millones. “Nuestro gran sueño es lograr que una tecnología chilena se convierta en una plataforma de impacto mundial para enfrentar los principales desafíos de la humanidad en la producción de alimentos y minerales”, dice Tomás Bravo.

Biomateriales
32
Strong By Form
Strong By Form generó una alternativa a materiales estructurales altamente contaminantes como el hormigón, el aluminio o el acero, a partir de restituir a la madera de ingeniería, la inteligencia que tiene la madera natural en forma de árbol. Así, su tecnología Woodflow genera biocompuestos ultraligeros de alto rendimiento a base de madera capaces de reemplazar al acero y al hormigón en una fracción de su peso.
La idea nació en Suiza con uno de los fundadores, Jorge Christie, trabajando con fibra de carbono y tratando de generar la estructura más liviana que resistiera a cierta carga. Se imaginó que podía hacer lo mismo con fibras naturales. Le contó a Daniel Ortiz, con experiencia en fabricación digital de madera en particular, y cuando se dieron cuenta que era posible inventar esta madera tridimensional y era posible utilizar robótica para alinear fibra, llamaron a Andrés Mitnik (CEO) para transformar la tecnología en negocio. “Nos conocimos en la universidad, me molestaban con que yo estudiaba ingeniería en arquitectura”, relata el CEO. “Al final del día esto nace porque nos dimos cuenta que utilizar fibras naturales es una forma de descarbonizar el mundo construido. Y la madera está disponible en todo el mundo”, agrega.
Strong By Form es un nombre que describe exactamente lo que hacen, dice. “Nosotros, a través de la forma, aumentamos la rigidez sin aumentar el peso. Entonces así logramos generar componentes que son muy resistentes, pero muy livianos”. Woodflow, en tanto, responde a que, en el fondo es madera 3D, “por lo tanto es como que fuera una madera que está fluyendo”, explica el emprendedor, que junto a sus socios ganaron la primera edición del Premio “El Mercurio” a la Startup del Año, en 2020.
En el último año, lograron el prototipo de su losa estructural, que es más liviana, más verde, pero al mismo precio que el hormigón. También ganaron el premio al material compuesto más sustentable en una feria en París, que se llama JEC World, que es la feria más importante de materiales compuestos en el mundo. Y lo tercero fue que inauguraron su primer proyecto en los trenes, que fue un techo que le hicieron a los trenes holandeses.
“Nosotros ahora nos estamos focalizando en construcción, en losas estructurales para edificios de altura en construcción. Lo que no quiere decir que la tecnología tenga muchas más posibilidades, pero hoy día el foco es reemplazar hormigón en edificios de 10 pisos hacia arriba, por un material que es madera y que es mucho más liviano y mucho más verde”, asegura Mitink. “Si bien estamos focalizados en construcción, tenemos una agenda importante en trenes. Y también estamos trabajando en eso, pero es secundario en este momento”, aclara. En Chile, por ejemplo, usaron su material para la remodelación del edificio corporativo de CMPC. “El lobby de ese edificio está revestido con nuestro material”, cuenta.
Uno de sus principales desafíos ha sido financiar un proyecto como este. “Es un proyecto que combina software, pero que tiene un componente de hardware muy importante. Nosotros hacemos cosas y el mundo del venture capital está acostumbrado a proyectos que logran escalar muy rápido. Y el mundo de las cosas físicas no escala tan rápido como el software”, manifiesta Mitnik. “Entonces, lograr aplicar la lógica para financiar empresas de software, para una empresa que hace software y hardware, ha sido súper difícil, pero lo hemos logrado. Y por el otro lado, lo que ha sido más difícil es, por el lado más técnico, mantenerse optimista cada vez que sale una prueba y ha fallado. Y estar convencido de que la tecnología sí funciona”, asegura.
En un par de semanas más estiman abrir una nueva ronda de financiamiento, donde van a salir a buscar 15 millones de euros. “Lo que queremos hacer es ojalá cerrar esa ronda hacia finales de año y, al mismo tiempo, probar el primer prototipo de losas estructurales de 10 metros de largo que debería estar listo a finales de octubre”, cuenta. A su vez, van a participar de la competencia de startups de TechCrunch, a fines de mes.

Biofarmacéutica
4
Pannex Therapeutics
La idea germinó durante el doctorado en neurociencia del cofundador y CEO, David Bravo, en la Universidad de Santiago de Chile, donde descubrió que Pannexin-1 juega un rol clave en el dolor crónico. Identificó la oportunidad de bloquear este canal como estrategia terapéutica nunca abordada, y con eso en mente (y en el corazón, acota) fundó Pannex Therapeutics. Así, lo que hace la biofarmacéutica fundada en Chile en 2020, pero radicada en Nueva York desde 2021, es desarrollar nuevos fármacos, bloqueadores del canal Pannexin-1 para tratar diversas enfermedades neurológicas y cánceres agresivos.
Están en etapa preclínica. Es decir, optimizando compuestos, validación en modelos animales, sin todavía comenzar ensayos clínicos en humanos, pero con expectativas de hacerlo en el 2026. Uno de sus hitos recientes son justamente resultados preclínicos exitosos que mostraron que sus fármacos bloqueadores de Pannexin-1 aumentaron la expectativa de vida de animales con cáncer de mama triple negativo (el más agresivo de todos) en más de un 60%.
David Bravo es kinesiólogo de UMCE y doctor en Neurociencia de la Universidad de Santiago. Tiene dos cofundadores extranjeros: Thomas Gerlach, quien tiene un doctorado en Biología de la Universidad de Mainz (Alemania), y Gerhard Gross, doctor en Química Orgánica de la Universidad de Marburg (Alemania). Han levantado US$ 3,8 millones en total. Su sueño es posicionar a Pannex Therapeutics como un referente mundial en la creación de terapias innovadoras para la industria farmacéutica, impulsando avances que revolucionen el tratamiento de cánceres agresivos y enfermedades neurológicas. “Devolviendo esperanzas, dignidad y calidad de vida a los pacientes y sus familias, a través de soluciones eficaces, seguras y accesibles”, dice Bravo, quien está festejando el haber ganado el premio Avonni 2025 en la categoría Biotech.

IA predictiva
7
Bruna.ai
Bruna.ai utiliza inteligencia artificial predictiva para anticipar la calidad de materias primas y optimizar procesos industriales, reduciendo la variabilidad y aumentando la eficiencia.
Fundada en 2017 por Madeleine Valderrama e Ismael Valenzuela, ya está en el mercado con contratos activos y pilotos en Chile, Perú, Brasil y Taiwán, con empresas de minería, agroindustria, alimentos y manufactura. En minería, por ejemplo, con productoras de cobre y polimetálicas; en alimentos, con líderes en proteína animal, agroalimentos y lácteos.
La idea nació en la industria pesquera, específicamente en la harina de pescado donde detectaron una oportunidad: la necesidad de homogeneizar lo que se vendía al cliente mediante mezclas. “Estas mezclas eran extremadamente complejas por la cantidad de sacos, volúmenes, condiciones e interacciones que se daban en la operación. Nuestra primera visión fue justamente esa: estabilizar el producto terminado mediante mezcla. Con el tiempo y la experiencia en minería, descubrimos un desafío aún mayor: la oportunidad del dato. La información sobre la calidad de la materia prima siempre llegaba tarde, cuando ya se había utilizado, generando pérdidas y variabilidad”, explica la CEO, Madeleine Valderrama. Así nació la versión final de Bruna: una plataforma que predice con anticipación las características de la materia prima y, en base a esa predicción, sugiere la mezcla óptima para estabilizar y optimizar el proceso productivo.
El equipo está compuesto por siete personas, que también están repartidas por el mundo entre Chile, Irlanda, México y Taiwán. En tanto, la base de la empresa está en Antofagasta. Han realizado dos rondas de inversión, por un total de US$ 1,6 millones.
Buscan escalar comercialmente en mercados internacionales y consolidar su estructura de partners y aliados estratégicos. A futuro, proyectan convertirse en la plataforma líder mundial de IA predictiva para industrias productivas, “logrando que minería, agro y alimentos sean más eficientes, competitivos y sostenibles, reduciendo la pérdida de recursos y el impacto ambiental”, dice Valderrama.

Oncología de precisión
10
GeneproDX
GeneproDX una empresa de medtech dedicada al desarrollo y comercialización de test genéticos para medicina de precisión en cáncer. Fundada en 2015 por el cirujano oncólogo Hernán González, comenzó con un foco de investigación y desarrollo, creando un test genético para mejorar la precisión diagnóstica del cáncer de tiroides. En diciembre de 2023 lo terminaron y ya en 2024 lo lanzaron al mercado como un kit que puede ocupar en cualquier laboratorio del mundo, que construyeron en un partnership con la empresa multinacional de origen belga Biocartis. Ello les valió aumentar su presencia a nivel mundial y estar en más de 30 países. “No había ningún test similar en el mundo, salvo en un sistema centralizado en Estados Unidos. O sea, no hay competencia fuera de Estados Unidos”, sostiene el emprendedor.
La empresa nació como spin-off de la Universidad Católica, donde González es profesor full time, a la vez que sigue viendo pacientes y operando cáncer. “El ser cirujano te pone los pies en la tierra y te permite ponerte cara a cara con tus colegas que te pueden cuestionar”, asegura González. “Es un ciclo bien virtuoso en que la universidad entiende que yo estoy trayendo valor académico, que es la misión, publicar papers, etc. y por otro lado, creamos valor vía innovación”, agrega. Han levantado cerca de US$ 20 millones desde Chile. “Yo creo que no hay nadie que haya levantado solamente en Chile esa cantidad de plata”, asegura.
Aún así, en 10 años el camino ha sido largo. “He estado en el Valle de la Muerte como 50 veces”, dice. Y tienes que volver a pasar y volver a pararte”, aconseja. Lo sigue moviendo su misión de que este test llegue a todo el mundo. “Y cambie la vida de los pacientes para que se operen cuando tienen que operarse de verdad. Y no operarse innecesariamente. Porque lo que hace este test genético es evitar cirugías innecesarias para saber si tienen o no cáncer. Porque hoy en día se operan muchos de más. Eso es lo que nosotros hacemos: bajar el número de cirugías. Y eso tiene un beneficio medible extraordinario”, sintetiza.

Economía circular
8
T-Phite
A través de una tecnología química patentada, T-Phite transforma los residuos de neumáticos en material anódico de próxima generación, para ser utilizados en tecnologías de almacenamiento energético. Su potencial está, por ejemplo, en las baterías de ion litio, como las que utilizan los autos eléctricos o también scooters.
La deeptech, basada en Valparaíso, nació como un spin-off de SustrendLab y se consolidó como empresa propia en 2023. Es liderada por Bernardita Díaz como CEO, quien estudió mecánica industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María y luego un magíster en innovación sostenible en la U. de los Andes. German Brito y Darío Andreani completan el trío de cofundadores.
Aún no están en el mercado, pero uno de sus principales hitos desde el punto de vista técnico es haber encontrado una alternativa más rápida de acelerar la entrada a este, realizando combinaciones de su T-Phite con material comercial. “También hemos tenido conversaciones con players relevantes de la industria energética, que nos han permitido entender realmente el aporte de nuestra tecnología a lo que el mercado está impulsando, desde fabricantes de baterías, marcas de vehículos eléctricos y fabricantes de material anódico”, explica la CEO.
Por lo pronto, esperan poder cerrar antes de fin de año la ronda puente que aún tienen abierta. “Nuestro sueño a corto plazo es poder construir nuestra planta piloto para producir T-phite y maquilar nuestras primeras baterías , lo que nos permitiría desarrollar un piloto en algún sistema de almacenamiento energético, que nos permita ir validando nuestro desarrollo y comenzar con la penetración a mercado ya consolidados con algunas experiencias…¡y qué mejor si las realizamos en Chile!”, asegura Díaz.

Aditivos para pinturas
9
Soquimat
La deeptech Soquimat, basada en Concepción, desarrolla aditivos bio-basados a partir de subproductos forestales, que tienen distintos usos para las pinturas: pueden ser utilizados, por ejemplo, con fines anticorrosivos, anti microbiales, antifúngicos, etc.
“Nos mueve recubrir el mundo con pinturas que no tengan implicancias en la salud de las personas, con especial énfasis en niños, los más afectados con la utilización de aditivos tóxicos en pinturas”, sostiene la CEO y cofundadora de Soquimat, Patricia Barros, ingeniera civil de materiales con máster en administración de empresas.
Ya están en el mercado y trabajan con empresas de distintos sectores, desde clínicas hasta minería. Este año, crecieron en ventas a nivel nacional, lanzaron nuevos productos, pilotaron exitosamente con clientes de segmentos clave, crecieron en el equipo (están contratando cuatro perfiles nuevos), desplegaron su estrategia de propiedad intelectual (presentando patente en distintos países) y levantaron capital de la mano de Invexor. “Para este año, el mayor desafío ha sido el crecimiento comercial y el escalamiento productivo”, dice la emprendedora.

Implantes
15
Arcomedlab
ArcomedLab desarrolla implantes craneofaciales, de tórax, y dispositivos quirúrgicos hechos a medida para cirugía de tobillo y pie. Estos implantes se realizan personalizados mediante impresión 3D/4D en materiales biocompatibles no metálicos, incluyendo sistemas de liberación localizada de fármacos.
Fundada por Ilan Rosenberg y Marcos Skármeta (luego sumaron a Amir Zabilsky y Javier Castro como late-cofounders), la idea surgió de la experiencia de los fundadores en rehabilitación oral y prótesis maxilofaciales al detectar la falta de soluciones accesibles y locales frente a los costosos implantes importados. Rosenberg es técnico protesista maxilofacial, mientras que Skármeta estudió odontología (especialista en rehabilitación oral y prótesis maxilofaciales).
Reconocida como la Startup del Año 2022, ya tienen cerca de mil implantes instalados con éxito en hospitales y clínicas de distintos países de Latinoamérica, con certificaciones locales e internacionales, como la ISO 13485. “Somos los primeros de Latinoamérica en certificar para estos fines”, destaca el CEO, Ilan Rosenberg.
El emprendedor también destaca que en el último año concretaron los primeros implantes con liberación de fármacos del mundo instalados en Chile, sistema patentado en Holanda, España, Italia, Chile y Arabia Saudita. También se expandieron por Latinoamérica a través de su sistema llamado Point of Care Printing (POP). “Sistema que nace de la necesidad de responder de forma rápida disminuyendo las barreras de tiempos y costos de importación, abriendo laboratorios en Colombia y México, manejando y automatizado directamente de Chile”, agrega.
Sus principales desafíos son certificaciones regulatorias internacionales (como la FDA en Estados Unidos y también en Europa), escalamiento del sistema POP y continuar con la innovación tecnológica médica.
“Nuestro sueño es tener distintos POP alrededor del mundo, dando acceso en forma local y rápida a soluciones médicas hechas a la medida para cada paciente, que impactan de manera eficiente en su calidad de vida, expandiendo nuestra tecnología de liberación de fármacos y consolidando presencia internacional”, manifiesta Rosenberg.

Servicios a la apicultura
8
Beeing Company
Beeing Company certifica y traza la genética de abejas Apis mellifera y de la miel, aplicando inteligencia artificial. Para ello, envía un kit de muestreo al apicultor, quien deposita una abeja en un tubo con líquido conservante y lo devuelve a su laboratorio en La Pintana, donde se realizan los análisis. El propósito es mejorar la calidad de vida de los apicultores y reducir la mortalidad de las colmenas para evitar la desaparición de las abejas.
“Esto resulta esencial para sostener la cadena agroalimentaria mundial, ya que cerca del 70 % de los alimentos dependen de la polinización. Queremos contribuir a que las abejas sigan existiendo y, con ellas, garantizar la seguridad alimentaria global, además de aportar a mejorar las condiciones del rubro apícola”, manifiestan desde Beeing Company.
La idea surgió justamente cuando Andrés Vargas, hoy CEO, realizó una pasantía de tesis en Canadá gracias a una beca. Allí conoció el trabajo de los investigadores Brock Harpur y Amro Zayed, quienes estudiaban cómo determinar la genética de poblaciones para mejorar la calidad de las abejas en Canadá. Esa experiencia inspiró la aplicación de estas herramientas en Chile y América Latina. Así, Beeing Company se constituyó legalmente en 2023.
Vargas es médico veterinario, magíster en Ciencias Animales y Veterinarias y candidato a doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. Los otros fundadores son Sebastián Rubio, ingeniero en biotecnología molecular, doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias; María Francisca Vásquez, quien estudió dirección audiovisual y periodismo, y Gerardo Albornoz, técnico en biotecnología molecular y en administración de empresas.
El año pasado fueron ganadores de un premio Avonni y en mayo de este año realizaron un piloto B2B con Colmenares Doña Leonora. Sus desafíos ahora son certificar la productividad de las polinizaciones y levantar una nueva ronda de capital por US$ 300 mil, con el objetivo de consolidar operaciones en Estados Unidos y expandirse a España.
-

Toku
-

Galgo
-

Shinkansen
-

Fintoc
-

Koywe
-

Clay
-

Floid
-

Tenpo
-

Levannta
-

Kredito
-

Racional
-

Buda
-

eGreen
-

Surpay
-

Sheriff

Gestión de recaudación
220
Toku
Lo que para muchas empresas era un obstáculo diario, para Cristina Etcheberry, Francisca Noguera y Enzo Tamburini se transformó en una oportunidad. Juntos crearon Toku, en 2020, un software diseñado para simplificar la recaudación y darle a los negocios el orden financiero que necesitan para crecer. “Muchas empresas medianas y grandes, que son un pilar de la economía, como aseguradoras, universidades, inmobiliarias o financieras, pueden ofrecer productos de gran valor a sus clientes, pero a la hora de recaudar, las herramientas disponibles no son óptimas”, resume Etcheberry, CEO de la compañía.
La complejidad es enorme: múltiples medios de pago, distintos bancos y sistemas fragmentados obligan a las compañías a construir soluciones internas que las distraen de su negocio principal. Frente a ese escenario, Toku se posiciona como un software de Payment Relationship Management (PRM) que simplifica y automatiza este proceso para que las empresas recauden más dinero a un menor costo. “Nuestra propuesta de valor es dar a las empresas una plataforma tecnológica que haga mucho más fácil administrar su recaudación. Eso les permite aumentar la tasa de pago a los 30 días y elevar la penetración de pagos automáticos”, detalla Etcheberry. El impacto es contundente: la tasa de clientes con pagos automáticos puede pasar del 10% al 90%, lo que se traduce en mayor liquidez y un flujo de caja más sano.
Uno de los diferenciales de Toku es su cercanía con los clientes. “Estar enfocados en empresas grandes nos permite ofrecer un servicio muy personalizado, casi como una consultoría, e incluso cocreamos soluciones a la medida de sus necesidades”, señala la fundadora. Ese “approach humano” durante la implementación, combinado con una solución digital que automatiza la recaudación, es lo que ha convertido a la fintech en un socio clave para grandes industrias.
El recorrido de Toku también ha estado marcado por hitos de financiamiento: primero en Y Combinator (2021), luego serie semilla (2023) y más recientemente con una Serie A por US$ 48 millones, que les ha permitido acelerar su expansión. Hoy el foco principal está en sectores como educación, seguros, instituciones financieras e inmobiliarias, aunque ya comenzaron a expandirse hacia los bienes de consumo. “Todas las grandes empresas que producen bienes, como CCU o Pollo Ariztía, muchas veces tienen problemas de recaudación con los puntos de venta o almacenes que revenden sus productos. Esa es una industria en la que ahora estamos empezando a crecer”, precisa Etcheberry.
La internacionalización también ha marcado un hito. “México es el mercado más grande de habla hispana en toda Latinoamérica. Yo vivo acá hace tres años y medio, y la razón por la cual nos vinimos fue para crecer nuestro mercado potencial y poder ayudar a más empresas en su recaudación”, cuenta. Y aunque la alta penetración del efectivo podía ser una barrera, la empresa supo adaptarse. “Cada país tiene sus propios medios de pago, sus procesadores y sus reglas definidas por el Banco Central. Por eso nuestro producto está diseñado para resolver problemas locales y se adapta en cada nuevo mercado”, puntualiza.
La experiencia en Brasil, por su parte, ha sido enriquecedora. “Brasil tiene el principal sistema de pagos instantáneos del mundo, que se llama PIX. Estar en un mercado tan desarrollado nos permite aprender de las mejores prácticas y exigir aún más a nuestra plataforma. Todo lo que aprendemos allá lo podemos traer a Chile para generar más valor a nuestros clientes”, asegura.
Actualmente, Toku opera en Chile, México y Brasil, países que en conjunto representan el 70% del PIB de Latinoamérica. “Hace seis meses hicimos una ronda de financiamiento y ahora estamos 100% enfocados en nuestros clientes, en desarrollar los mejores productos para ellos”, enfatiza la CEO. La hoja de ruta contempla ampliar casos de uso, sumar medios de pago y avanzar en integraciones nativas con los principales ERP globales como SAP y Oracle, además de players locales.
De cara al futuro, Etcheberry tiene clara la visión: “Lo más importante es que nuestros clientes sean más eficientes y estén felices. Que tener un partner como nosotros les permita concentrarse en su negocio principal, sabiendo que van a tener la mejor tasa de recaudación, al menor costo, con el proceso más seguro y ofreciendo la mejor experiencia de pago, logrando resultados de negocio concretos gracias a nuestra plataforma”.

Crédito y movilidad
700
Galgo
“La historia es como un golpe de suerte”. Así resume Ignacio Canals el origen de Galgo, una compañía que, reconoce, partió en 2018 de manera absolutamente distinta: apostando por un segmento al que “nadie apostaba: inmigrantes venezolanos que llegaban sin ningún peso, sin nada, escapándose de su país”. En ese momento, la empresa, fundada por Ignacio Canals, Diego Fleischmann, Sebastián Parot, Francisco Eterovich, Benjamín Izikson y Antonio Turner se llamó Migrante.
“Al principio los banqueros nos decían que íbamos a perder hasta la camisa, porque estábamos financiando a personas sin ninguna garantía y que se podían ir en cualquier momento del país. Y al contrario de lo esperado, los clientes pagaron, y nadie lo podía creer”, recuerda Canals, uno de los fundadores.
La pandemia lo cambió todo: “Teníamos toda la plata en la calle… y ninguno de nuestros clientes podía pagarnos de vuelta, porque nadie podía trabajar, no tenían ni un peso”. La respuesta fue contraintuitiva: “Se nos ocurrió prestarles más plata para que pudiesen comprar una moto… porque eran las únicas que podían salir a trabajar en ese momento. Así descubrimos la moto, que era una tremenda oportunidad para ellos y era un producto que hacía mucho sentido financiar. Porque básicamente les prestábamos US$ 2.000 y, al mes siguiente, la persona estaba produciendo más de US$ 1.000 al mes. Entonces nos podían pagar fácilmente y les generábamos mucho valor”.
En Chile el uso de las motos no era común, pero al mirar la región el dato era contundente: “Son el principal medio de transporte y se venden más motos que autos en América Latina”.
Con ese giro, el nombre Migrante “ya nos quedaba chico y no cuadraba con nuestra historia”. Así nació Galgo, que “representaba velocidad, movilidad y todos los atributos que pensábamos que debía tener nuestra compañía”. La expansión se aceleró, y actualmente Colombia y México son los mercados más grandes.
Hoy Galgo es una fintech dedicada a vender, financiar y asegurar motocicletas en Latinoamérica, ofreciendo a sus clientes una solución integral para acceder a este medio de transporte. A través de su sitio web, los usuarios pueden iniciar el proceso de manera sencilla, ya que con muy pocos datos la plataforma es capaz de generar un scoring preciso que permite otorgar financiamiento ágil y personalizado. La clave, dice Canals, no es cobrar mejor, sino prestar mejor: “Si tú generas un muy buen proceso para seleccionar a tus clientes, la segunda parte es mucho más fácil. Nosotros hemos puesto mucho foco en el proceso de evaluación de riesgo y, a partir de cientos de variables integradas en el algoritmo, logramos evaluar con precisión a quién prestar y a quién no”.
El impacto social es revelador. Según explica Canals: “Para la gran mayoría de nuestros clientes, la moto que nos están comprando es el producto más caro que han adquirido en su vida y que normalmente no podían hacerlo porque no tenían acceso. Nosotros resolvemos un problema de acceso a un segmento, con un producto que generalmente es una herramienta de trabajo para ellos”. De hecho, el 80% de los clientes de Galgo declara que nunca tuvo acceso a un crédito, y un 76% asegura que su vida mejoró gracias al financiamiento recibido.
Con más de US$ 70 millones levantados, “hoy la compañía está mejor parada que nunca. Hemos montado en dos ruedas a cientos de miles de personas, trabajan más de 700 personas y tenemos más de 100.000 clientes activos”, comenta Ignacio. El siguiente salto está claro: “Si se dan las condiciones, que hasta ahora se están dando, nosotros vamos a estar en Brasil de aquí a febrero o marzo del próximo año”, adelanta, precisando que será de la mano de un muy buen socio internacional.
La movilidad de Galgo no se detiene. En sus planes está que “en cinco años más tengamos una posición absolutamente consolidada como el líder en venta y financiamiento de motos en América Latina”. Y que se diga de Galgo: “Que democratizó el acceso a la movilidad a un sector históricamente dejado de lado por la banca tradicional”.

Plataforma de tesorería
30
Shinkansen
En tiempos donde la inmediatez es un atributo altamente valorado, Leo Soto, Ubaldo Taladriz y Francisco Larraín se preguntaron por qué el dinero seguía atrapado en procesos lentos y llenos de fricciones. Esa contradicción los motivó a fundar Shinkansen, la startup que busca que el dinero se mueva como la información: a la velocidad de Internet.
Francisco Larraín, cofundador y gerente comercial, explica: “Hoy día la plata, la gran mayoría del dinero está en cuentas bancarias y es plata digital. Entonces, al ser digital, en realidad es un dato y al ser un dato debiera comportarse como tal, que se pueden mover de manera instantánea entre un lugar y otro, que se pueden integrar con el software, que se pueda programar. Pero en la práctica hay hartas fricciones para mover la plata: digipases, contraseñas, procesos manuales, etcétera”.
n 2022, durante su primer año de operación, la compañía no registró ingresos y entendió que el principal reto no era técnico, sino cultural. “Estábamos creando un producto que no existía y por lo tanto tenías que convencer a los potenciales clientes que tenían que cambiar la forma en que han hecho las cosas siempre, acostumbrada a procesos manuales. Pero creo que lo logramos. Hoy día hay un producto que existe y hay muchas más empresas dispuestas a automatizar su operación de banco”.
Como ocurre muchas veces con las ideas innovadoras, los primeros en confiar fueron las startups. Zeppelin, Buda, Fintual y Buk vieron el valor en una solución que ahorraba tiempo, reducía errores y aceleraba pagos. “Nuestros early adopters naturales fueron las empresas tech, especialmente del mundo de lending y de payments”, dice Larraín. Ese impulso abrió paso a un salto mayor: llegar a las corporaciones tradicionales.
Hoy Shinkansen ofrece a grandes compañías una plataforma de tesorería multibanco, que centraliza información y operaciones en un solo lugar. “Estamos ayudando a las empresas tradicionales a tener una tesorería digital que se pueda ocupar con inteligencia artificial, que pueda automatizar procesos, disminuir errores, disminuir fraudes”.
Un hito clave fue la incorporación de Pablo García, ex vicepresidente del Banco Central de Chile, al directorio de la nueva Cámara de Pago. La apuesta es ambiciosa: convertirse en la primera infraestructura financiera chilena nacida desde una fintech, capaz de competir en igualdad de condiciones con bancos, reguladores y gigantes internacionales como Mastercard o Visa. “Decidimos ponernos pantalones largos, regularnos y discutir de igual a igual con bancos y reguladores en materia de ciberseguridad y compliance. Es un proyecto ambicioso y necesitábamos gente con experiencia del nivel de Pablo”, afirma Larraín.
Actualmente, Shinkansen avanza en dos frentes: la expansión internacional, con foco en México y Perú, y la consolidación en el segmento corporativo. “El desafío es convencer a empresas tradicionales de confiar en un tercero para autorizar su tesorería, pero tenemos credenciales y sistemas seguros para hacerlo”.
La inteligencia artificial también ocupa un lugar central en sus proyecciones: desde la prevención de fraudes hasta conciliaciones automáticas, la compañía ya está piloteando soluciones con clientes. “La tesorería es muy manual en la empresa, si tú la haces digital como lo hace Shinkansen a través de conexiones con API hacia los bancos, el poder introducir a agentes que hagan autónomamente algunas tareas de tesorería es algo muy natural (…) es algo que sin duda va a terminar colmando el sector fintech”.
En cuanto a capital, la empresa no busca una ronda inmediata, pero sí la proyecta hacia 2026. “Este año estamos enfocados en crecer. Probablemente el próximo año busquemos levantar una serie para acelerar en varios países al mismo tiempo”.
Con esa hoja de ruta, Shinkansen se perfila como un actor clave del ecosistema financiero regional. En palabras de Larraín: “Queremos ser el SaaS de tesorería en el que primero piense cualquier CFO de una empresa grande en Latinoamérica. Y en el negocio regulado (cámara de pagos de bajo valor), ser la primera infraestructura fintech que le dio acceso a otras fintech a la infraestructura financiera para competir de igual a igual”.

Plataforma de pagos
84
Fintoc
En la misma oficina donde trabajaban Buda y Fintual, Cristóbal Griffero, CEO y cofundador de Fintoc, vio de cerca una brecha que parecía inexplicable: el mundo del software avanzaba a toda velocidad, mientras que el mundo financiero seguía atascado en procesos llenos de fricciones. “Había una desconexión bien grande entre el mundo financiero y el mundo del software. Y veía a estas fintech que hoy son referente, y me preguntaba: si esto es complicado para ellos, que son unas máquinas y van más adelantados, ¿qué queda para el resto de las empresas?”, recuerda.
Esa inquietud, compartida con su cofundador Lukas Zorich, dio origen a un proyecto que buscaba conectar “el código con la plata”. Así surgió Fintoc, con la misión de resolver un dolor cotidiano: automatizar tareas financieras que antes consumían horas de trabajo manual. “Partimos con un servicio que te permitía descargar las cartolas del banco de forma automática (…) las empresas podían conectarse a Fintoc y, mediante la plataforma, ir a sus diferentes bancos y automatizar todo lo que era su tesorería, su contabilidad, su conciliación bancaria”.
Ese enfoque los llevó en 2021 a ser aceptados en Y Combinator. “Lo más potente de YC es que te invita realmente a ser extraordinario (…) no basta con estar al nivel de los demás, se trata de ser el mejor”, dice el CEO. La experiencia no solo les dio visibilidad internacional, también los empujó a pensar en grande y escalar.
Con una ronda levantada junto a Monashees dieron un giro clave: entrar al mundo de los pagos por transferencia. El problema estaba a la vista: para un comercio, pagar con tarjeta podía costar hasta un 3% en comisiones, un margen insostenible en muchas industrias. Fintoc ofreció una alternativa mucho más barata, con un cobro cercano al 1%. El resultado: hoy procesan US$210 millones al mes, con 3,5 millones de pagos únicos mensuales, y estiman que cerca del 40% de la población adulta chilena ha utilizado sus servicios en algún momento.
Actualmente Fintoc opera como un sistema operativo para pagos por Internet en Chile y México, con más de 800 clientes activos. Su crecimiento no ha requerido aumentar la estructura: la compañía mantiene un equipo de apenas 85 personas, de las cuales cerca del 70% son ingenieros. Esa cultura de automatización y el uso intensivo de inteligencia artificial les ha permitido manejar un volumen de transacciones que, según Griffero, “en otras empresas, demandaría equipos tres o cuatro veces más grandes”.
Consolidando en Chile y avanzando en México, donde ya cuentan con contratos firmados a la espera de la licencia regulatoria, la mirada ya está puesta en Brasil, un mercado que planean abordar en los próximos meses.
Aspirando a ser reconocidos como visionaros, Griffero asegura que la gran tendencia que marca el rumbo de Fintoc es la inteligencia artificial. “La IA es un complemento de las personas, pero en algún minuto el humano va a ser el complemento de la IA”, advierte el CEO, convencido de que ningún trabajo se quedará fuera de su impacto. Con esa visión, decidieron partir desde adentro: crearon un equipo dedicado exclusivamente a explorar usos de IA que mejoren la eficiencia de la operación y luego escalen al resto de la organización. Esa estrategia les permite sumar valor de forma práctica y preparar a la compañía para un futuro donde la automatización será aún más decisiva.
Al proyectar el futuro de la empresa, el fundador lo resume con una aspiración concreta: que Fintoc se convierta en parte del lenguaje cotidiano. “Sería súper importante como que haya, casi como un verbo, fintoquéame”, sueña Griffero, como sinónimo de pagar fácil, rápido y confiable.

Gestión de finanzas
90
Koywe
La historia de Koywe comenzó mucho antes de consolidarse como empresa. Amigos desde los cinco años, Guillermo Acuña e Ignacio Detmer desarrollaron trayectorias destacadas (Acuña en Cumplo y Detmer en el unicornio Frontier Car Group, más tarde integrado a OLX) hasta que optaron por concretar un sueño compartido: crear un proyecto juntos.
Analizando el mercado, reconocieron una brecha para “unir el mundo de los activos digitales con el mundo del dinero tradicional, porque se necesitaba crear una autopista que facilitara la conexión entre un mundo y otro y en Latinoamérica no existía”, recuerda Detmer. Con ese norte, se enfocaron en construir rieles que combinaran lo mejor de ambos mundos: “Generamos la conexión entre la parte eficiente de los rieles bancarios locales y la parte eficiente de la tecnología blockchain, para que mover dinero y procesar pagos sea mucho más eficiente que antes”, explica Ignacio. La propuesta es clara: “de cara al usuario no le cambiamos su experiencia tradicional, pero lo que sí hacemos es que le mejoramos la experiencia total”.
Con el respaldo temprano de inversionistas que confiaban en sus credenciales y la entrada a Y Combinator en 2023, cuando todo era “una idea media vaga”, decidieron diferenciarse no solo en lo tecnológico, sino también en la ejecución y el alcance. “Partimos con un entendimiento de que para que la solución sea buena, nuestro producto tenía que ser regional/global”. Desde el día uno viajaron para estructurar sociedades, licencias y conexiones bancarias en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, evitando depender de terceros en mercados clave. El resultado: una red propia que les permitió competir en múltiples países y escalar más rápido.
“Hemos podido crecer súper rápido, ya hemos procesado más de un billón en pagos en movimientos de dinero entre el mundo de los activos digitales y los tradicionales. Y tuvimos la suerte de que el mundo de la stablecoin explotó en Latinoamérica y en el mundo, siendo Latinoamérica la región del mundo donde más fuerte está creciendo la adopción de stablecoin”. A nivel comercial, añade Ignacio, “alcanzamos más o menos US$ 2 millones en ARR (ingresos anuales recurrentes) antes del primer año y ahí fue como chuta, esto está bueno, pero para hacerlo en serio”.
Ese crecimiento los llevó a profesionalizar la organización, incorporando perfiles senior en banca, asuntos legales y análisis de datos. Hoy el equipo suma cerca de 100 personas, con headquarters en Santiago y oficinas en Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México y Miami.
El producto se apoya en partnerships con bancos en el tramo local y en stablecoins para los cruces fronterizos. Por ejemplo, “un chileno puede hacerle un pago en Perú en cosas de minutos, a un costo bajísimo, y con transparencia de cuánto dinero está cambiando y cuánto dinero va a recibir en el otro país en moneda local”, explica el fundador. Así, la propuesta de Koywe ofrece menos fricción, mayor velocidad y visibilidad de punta a punta.
En un mercado altamente regulado, Detmer destaca que ese contexto lejos de ser un freno es un habilitador. “A mí me encanta que haya regulación, es lo mejor que puede pasar por lejos”, señala, y subraya que los bancos son socios críticos para Koywe y que la simetría regulatoria construye confianza. “La única forma en que un banco local me vea como partner es que sepa que yo tengo una regulación relativamente similar a él, porque quiere decir que corro los mismos riesgos (…) y eso habilita tener conversaciones mucho más profundas”.
Mirando hacia adelante, Koywe prioriza consolidar su presencia en los principales mercados de Latinoamérica y escalar donde los clientes lo pidan, apalancándose en alianzas fuera de la región. “Nuestro foco está en tener muy buenos rieles propios en Latinoamérica y muy buenas alianzas afuera de Latinoamérica. Vamos a seguir expandiéndonos, pero primero tenemos que terminar de consolidar nuestra posición en Latinoamérica”. Los planes inmediatos apuntan a “el lanzamiento de nuevos productos para permitir pagos de turistas con sus medios de pagos locales en distintos países (por ejemplo, un brasilero pagando con Pix en Chile), estamos cerrando partnerships grandes con players globales y estamos habilitando pagos en USA, Brasil, Europa y Asia”, detalla Detmer.

Finanzas y contabilidad
50
Clay
Cuando María Ignacia Jofré, cofundadora y chief growth officer de Clay, cuenta el origen de la empresa nacida en Puerto Varas, parte por el problema de fondo: la desconfianza. “Cuando las empresas van a pedir un préstamo o se acercan a inversionistas, toda la presentación financiera es súper dudosa, y ni inversionistas ni bancos le creen (…) no hay una fuente de información cierta y la contabilidad pasa a ser una línea de costo más que un elemento de ventaja competitiva o de gestión”, dice.
La respuesta de Clay fue acercar las fuentes “ciertas” (bancos y SII) a la contabilidad del día a día, con usabilidad al centro. La idea era usar tecnología financiera para que el emprendedor tomara decisiones sin fricción, con una experiencia “fácil, como un Gmail porque a nadie le enseñaron a usar Gmail”, resume Jofré.
En lo operativo, Clay se conecta automáticamente a la cuenta corriente y al Servicio de Impuestos Internos; categoriza ingresos y cargos, cruza obligaciones (remuneraciones, facturas por pagar) y mantiene la caja al día en una interfaz sencilla para equipos no financieros. “Es una plataforma muy fácil de usar. El dueño, el CFO o el asistente van haciendo ‘match’ entre los ingresos, los cargos del banco y sus obligaciones”, comenta la cofundadora.
Con esta propuesta, Clay posicionó su producto. “Esto no existe en Chile, porque juntamos la parte financiera con la contable. Es una plataforma pensada en el dueño de la empresa, con un vocabulario y una forma de trabajar donde el contador y el dueño del negocio pueden hablar el mismo lenguaje”.
Además, la empresa ofrece un modelo híbrido con servicio contable. “Para muchos clientes nosotros somos los contadores externos. Entonces, tienen la plataforma para su gestión financiera y contable, y tienen el contador en Clay”. Esa doble condición, proveedor y usuario, les permite acelerar el aprendizaje e “ir perfeccionando la herramienta para que todos los clientes se vean beneficiados por esta mejora continua”, añade Jofré.
Los primeros pasos no fueron sencillos. Partieron con un precio bajo (1 UF) para ganar volumen y dejar que el producto hablara. Confiada, Jofré asegura que “al conocer Clay se hace indispensable. Estamos seguros, porque lo hemos visto, que probando Clay no puedes vivir sin él en tu empresa”.
La innovación no se queda solo en la interfaz. Clay incorporó una asistente para resolver dudas con IA, principalmente sobre el uso de la plataforma y temas contables, y el siguiente salto apunta a la gestión accionable: automatizar tareas financieras y contables según el contexto del negocio.
Sin embargo, Jofré es enfática en advertir que el servicio humano es irrenunciable. “Es curioso, pero una de las cosas más importantes de un software es la atención al cliente. Un software sin un servicio humano potente cuesta que la gente se quede (…) Si bien tenemos robots y soporte IA, se complementan muy bien. Si quieres saltarte la IA, la puedes saltar. Los clientes llegan a nosotros por ese servicio”.
Crecer desde el sur también marcó la cultura. Clay nació en Puerto Varas y, para Jofré, eso hizo que emprender “desde el sur fuera más desafiante” y reforzó desde el inicio un diseño remoto: talento donde esté, y procesos de venta, soporte y colaboración completamente online.
A diez años de su fundación, Clay reconoce su lugar en el ecosistema y asegura que “nunca los bancos van a poder lograr este tipo de usabilidad e innovación; porque su negocio no es este. Por eso podemos convivir y desarrollar servicios que permitan que al final los clientes estén más contentos y resuelvan problemas”. Y agrega: “desafiar al mundo financiero es súper difícil y ser ‘player’ y mover el piso es un tremendo logro y desafío”.
Hoy, Clay cuenta con 4.000 empresas y su crecimiento priorizó el bootstrapping por sobre grandes rondas tempranas: “Nos ha permitido ser más autónomos, más libres y con un crecimiento sustentable”. Aun así, no cierran la puerta a levantar capital si acelera el siguiente salto y permite entrar de lleno en la etapa de escalamiento: “Cuando ya encontraste un segmento y validaste que tu propuesta de valor es reconocida y tu segmento paga por tu solución, dices: esta cuestión es real, entonces ahora escalémosla. Esa es nuestra etapa. multiplicar por 10”, concluye Jofré.

Evaluación financiera
22
Floid
La historia de Floid comenzó con una conversación. Alfonso Maira, hoy CEO de Floid, trabajaba en evaluación online en el mundo financiero, mientras que John Grunström, sueco, venía de una startup de buy now, pay later. Los presentó un amigo en común, y la pregunta que los unió fue¿cómo evaluar personas y empresas de forma digital, sin fricciones ni puntos ciegos?
En ese momento, Maira relató que la única ruta extendida para evaluaciones requería conectarse a los burós de crédito y basar la decisión en información negativa (como morosidades o deudas). El enfoque generaba problemas porque dejaba fuera a millones de casos reales: quienes no cotizan, quienes superan topes imponibles o quienes simplemente no calzan en las bases tradicionales. En medio de la conversación, preguntó cómo funcionaba en Europa y la respuesta fue clara: “Usamos open banking”. Así apareció una idea prácticamente desconocida en Chile.
La tecnología de open banking permite que “usuarios, personas y empresas, puedan compartir su información financiera con terceros, desde donde esté, para habilitar evaluaciones de riesgo. Entonces, le dimos al mercado otra opción de no solamente conectarse a los burós y a la información clásica, que está en base negativa, sino que también que los usuarios puedan compartir su información positiva. Que es información que puede estar en tu cartola bancaria y permitir compartirla con diferentes bancos o instituciones”, explica Maira.
Con ese foco nació Floid, orientado a ayudar a sus clientes a evaluar personas y empresas de forma digital. Desde el inicio, la compañía asumió un estándar alto. Por eso, el avance de regulaciones de la CMF sobre agregadores de datos e iniciadores de pagos impacta directamente en su negocio. Sin embargo, no lo ven como una amenaza: desde sus inicios, trabajar con bancos los obligó a obtener certificaciones, realizar pruebas de hacking ético para detectar vulnerabilidades y corregirlas.
En lo legal, Floid opera bajo la Ley de Protección de Datos y de Protección al Consumidor, con términos y consentimientos claros. Ese rigor les permitió, por ejemplo, ser “la primera fintech en conectarnos oficialmente a BancoEstado para iniciar pagos y conectarnos a datos de usuarios”. Cuando no había regulación local, tomaron una decisión estratégica: “Operar como operan las empresas europeas”.
“Y ahora que va a haber una regulación propia de Chile ya la estamos mirando y estamos súper preparados”, reconoce Maira, asegurando que solo ven beneficios, porque los clientes “se van a sentir incluso aún más tranquilos o invertir más plata en usar este tipo de tecnologías para sus procesos”.
“Va a haber confianza en las empresas que contratan a proveedores que están regulados y eso significa que hay más casos de uso y más oportunidades de negocio. Así que, beneficio ahí por todos lados”, destaca.
Hoy Floid avanza sobre dos pilares: agregación de datos y procesamiento de pagos. En datos, se concentran en riesgo de personas y conciliaciones bancarias de empresas. En pagos, en la iniciación de transferencias desde cuentas corrientes de usuarios a destinos finales y en la dispersión de pagos, como devoluciones. “Vamos a seguir avanzando muy enfocados en conexiones bancarias”, dice Maira.
Actualmente están presentes en Chile, Perú y Colombia, trabajando con partners estratégicos. La expansión fue “bien orgánica, porque íbamos donde nuestros clientes estaban y, obviamente, después salimos a buscar clientes locales”, explica el CEO. El escenario fue distinto en Estados Unidos. “Floid, donde más agrega valor, es en los países donde hay más fricción en temas de pago o datos”, dice Maira. El mercado norteamericano, con sus propios dolores, ofrecía un terreno gigante donde su innovación podía generar impacto.
De la mano de Experian y Mastercard, están desarrollando nuevos productos inspirados en sus experiencias en Europa y Estados Unidos. Según Maira, son “súper disruptivos para el mercado chileno, como nuevos productos de pago que estamos mirando y que pueden ser muy atractivos para el ecosistema local”.
El crecimiento de Floid acompaña “el ritmo de cómo se van desarrollando las regulaciones en los países”, por lo que han optado por un camino conservador para definir cuándo entrar en cada mercado. “Hemos levantado como 5 millones de dólares, pero hoy somos rentables en todos los países que operamos y no necesitamos plata para crecer”. A corto plazo no buscan inversión, aunque podrían evaluarla para potenciar su operación en Estados Unidos.

Servicios financieros
390
Tenpo
A fines de 2019, Credicorp decidió apostar por una innovación disruptiva en servicios financieros. Compró un proyecto de tarjeta de prepago que estaba en proceso de licenciamiento y, en abril de 2020, en plena pandemia, se incorporó Fernando Araya como cofundador y CEO de Tenpo. “Ingresé y me dicen: mira lo que tienes, este proyecto, y vemos algo”, recuerda.
Ese “algo” pronto se definió: acelerar la inclusión digital y financiera en Chile, donde pese a liderar en varios indicadores regionales, persisten grandes brechas. “Había una oportunidad enorme… si haces un due diligence robusto, te encuentras con bolsones de oportunidades muy grandes”, explica Araya.
El problema era claro: menos de la mitad de la población adulta accedía a productos financieros; apenas el 40% tenía tarjeta de crédito y solo el 10% un depósito a plazo. “¿Por qué ocurre eso? Los modelos de negocio para resolver esa situación lo hacen insolvente. Tienes un problema de estructura de ingresos y costos. Por más que exista la voluntad de entregar un crédito, los modelos tradicionales no han sido efectivos”, advierte.
Con esa premisa, Tenpo avanza para convertirse en el primer neobanco de Chile, diseñado desde cero para atender a los no bancarizados, aunque debe enfrentar las mismas exigencias regulatorias que la banca tradicional. “Acá hay un solo tipo de licencia, con las mismas regulaciones, capital, solvencia y liquidez”, detalla Araya. “Eso te pone una barrera de entrada. Porque para poder entrar, necesitas un socio como el que tengo yo, de muy buenas espaldas financieras”.
Cinco años después de su puesta en marcha, Tenpo suma más de 2.5 millones de clientes y una cartera de crédito en expansión, aunque aún está a la espera de la autorización final para operar como banco. “Obtener la licencia no cambia en absoluto nuestro propósito”, aclara su CEO. “Nos permitirá tener un financiamiento más barato, lo que fomenta la sostenibilidad económica de la compañía y la posibilidad de poder acelerar nuestro crecimiento, además de diversificar aún más nuestra oferta de productos y servicios”.
Para Araya, democratizar las finanzas es mucho más que un eslogan: “Lo bajamos a terreno desde la arquitectura tecnológica. Somos una compañía de tecnología y nuestra fortaleza está en desarrollar un modelo que permita entregar productos y servicios de alta calidad a la mayoría de la población”.
La clave, dice, está en la personalización a partir del uso inteligente de los datos: “El cliente comparte todos sus datos, pero la banca tradicional no le devuelve un beneficio. Mucha información sigue en papeles o en servidores desordenados. Nosotros traducimos esos datos en propuestas distintivas, tanto en seguridad como en productos personalizados”.
Un ejemplo es la tarjeta de crédito con ahorro, lanzada hace seis meses y que ya suma 70 mil usuarios, de los cuales el 40% obtuvo con ella su primer crédito formal. “Es una tarjeta como cualquier otra, pero exige un esfuerzo de ahorro: depositas dinero, ese depósito genera intereses y, en caso de impago, funciona como garantía. Lo que queremos es que las personas construyan historial crediticio positivo”, explica Araya.
En Chile, estima, hay 8 millones de adultos divididos en dos grupos: cuatro millones sin ningún registro crediticio y otros cuatro con historial negativo. “Ahí entra la innovación. El sistema tradicional rechaza a los primeros porque ‘no los conoce’, y a los segundos porque ‘no le gusta lo que conoce’. Nosotros vemos que una parte relevante de ellos sí puede acceder a crédito sostenible”.
De cara al futuro, los objetivos son claros: obtener la licencia bancaria, acelerar la innovación y contribuir al crecimiento del país. “El stock de créditos a las personas en Chile no ha crecido en seis o siete años. Eso tiene un impacto enorme en la calidad de vida y en la economía. Necesitamos que el sector público y privado se sienten a ver cómo aceleramos esto”, afirma.
Aunque Tenpo nació con visión regional, la expansión internacional aún no está en el corto plazo. “Nuestro interés es consolidar una posición de liderazgo en Chile. Tecnológicamente estamos preparados para desembarcar donde queramos, pero es una decisión que tomaremos más adelante”, sostiene Araya.

Plataforma de financiamiento
20
Levannta
En 2022, tres ingenieros con cerca de 15 años de trayectoria en el mundo financiero tradicional decidieron dar un giro. Alfredo Angulo, Manuel Astaburuaga y Diego Hidalgo detectaron, desde adentro, una necesidad que los bancos no estaban resolviendo: financiar con agilidad a compañías cuyo activo principal es la recurrencia de sus ingresos. Para cerrar el círculo sumaron al ingeniero informático Diego Díaz como CTO, y así nació Levannta, una plataforma tecnológica que anticipa capital a empresas que operan bajo modelos de suscripción y servicios recurrentes.
“Levannta es una fintech que venía a solucionar un problema que nosotros veíamos a diario, súper enfocado en el mundo pymes-startup, que son empresas que prestan servicios recurrentes, como las de suscripción, que se pagan todos los meses y que no son atendidas por el sistema financiero tradicional porque su modelo de negocio se basa en garantías reales”, explica Alfredo Angulo, cofundador y CRO de la compañía.
De esta manera, mientras los bancos exigen garantías reales como propiedades para hipotecar o vehículos para dejar en garantía, las empresas de tecnología solo cuentan con un software, un intangible que dificulta acceder a crédito en el sistema tradicional.
La propuesta de Levannta es financiar en 48 y 72 horas, “plazos que son acorde a la velocidad con la que se desarrollan hoy las startups, o las mismas pymes”, explica Angulo, agregando que este proceso a un banco tradicional le puede tomar tres o cuatro meses, pero que gracias a la automatización del análisis pueden responder prontamente.
“Nosotros no requerimos llenar formularios, que además no sabes si reflejan información efectiva. Levannta tiene una tecnología que las empresas conectan su información, la analizamos en tiempo real. De esta manera, y con información comprobable se genera un score de comportamiento esperado de la empresa”, explica Angulo.
Esa promesa calzó con la urgencia de startups y pymes en crecimiento y abrió la puerta a un crecimiento acelerado: más de 1.000 clientes activos en tres años. “Hoy prácticamente el 90% de las empresas que piden un crédito con Levannta vuelven a trabajar con nosotros”, subraya Angulo, como indicador de satisfacción y confianza.
Aunque el punto de partida fueron las SaaS, el mercado pronto amplió el mapa a otros servicios recurrentes. “Empezaron a llegar colegios, agencias de publicidad y marketing, empresas de logística y bodegaje, etcétera”, cuenta el ejecutivo. Hoy, entre el 70% y 80% del portafolio corresponde a compañías de servicios recurrentes no necesariamente tecnológicas. El patrón común: cobran mensualidades o fees periódicos que permiten proyectar caja con buen nivel de certeza.
Tres años después de su primer producto, Levannta avanza hacia una segunda etapa: que las pasarelas de pago puedan entregar crédito a sus comercios usando su tecnología. Para Alfredo Angulo se trata de “un desarrollo tecnológico súper potente”, capaz de llegar a cientos de miles de empresas gracias a un único proveedor que concentra la información. “Levannta es todos los motores: inteligencia, riesgo y dispersión, para atender a un universo que de otra manera sería inatendible”, afirma.
A diferencia de otras startups de su generación, Levannta creció con cautela financiera. En su ronda semilla combinó equity y deuda por cerca de US$ 20 millones, sumando el respaldo de fondos. “Nacimos cuando la liquidez ya era compleja; eso nos obligó a ser cuidadosos y a acercarnos más al ‘bootstrapping’”, recuerda Angulo.
Ahora la compañía prepara su segundo levantamiento de capital para este año, requisito natural para vehículos de deuda que deben tener un patrimonio que permita cubrir las primeras pérdidas, y que permitirá empujar la siguiente fase de crecimiento: la expansión a México. “Estamos avanzados en un soflanding. Muchos de nuestros clientes ya operan allá y nos han pedido atenderlos en ese mercado”, comenta.

Soluciones para pymes
22
Kredito
“Las pymes son el motor de la economía” es una frase que se repite cada vez que se habla de desarrollo. Pero en Latinoamérica, esas pequeñas y medianas empresas siguen funcionando sin acceso real al crédito. Buscando dar una respuesta a esa brecha nace en 2019 Kredito. “Vimos una oportunidad para ayudar a conectar a las pymes con los bancos, ser como un corner shop del mercado de capitales”, recuerda explica Sebastián Robles, fundador y CEO de Kredito.
La propuesta de Kredito es su billetera digital para pymes, que replica la funcionalidad de un banco sin requerir licencia bancaria. “Lo hacemos sobre una plataforma de prepago, y somos la única pensada exclusivamente para las pymes”, explica Robles. Con esta solución, las empresas pueden abrir una cuenta para recibir pagos desde cualquier banco, transferir fondos, pagar sueldos y administrar nóminas, “con mucha más capacidad que una cuenta básica de un banco tradicional”, añade. La billetera se complementa con una tarjeta Mastercard, que ofrece mayores cupos que los limitados CL$500 mil de las cuentas básicas.
A esto se suma un servicio de adelanto de facturas y programas de pronto pago en alianza con grandes corporaciones. Un caso emblemático es Blue Express, del Grupo Angelini. Gracias al acuerdo con Kredito, sus proveedores acceden a las mismas tasas de financiamiento que la empresa obtiene en el mercado, ya que Blue Express asume la mora en caso de impago. “Así se acaba con el abuso de los 120 días de pago y con las pymes financiando el capital de trabajo de otros”, enfatiza Robles.
Kredito se define como una compañía digital-first. “El ser 100% digitales nos permite ser más rápidos y dar respuesta a todos los clientes. Y, por lo mismo, más baratos que la estructura de un banco”, sostiene Cristóbal Ortúzar, CRO. La fintech opera con un equipo de poco más de veinte personas, compuesto íntegramente por ingenieros, y gracias a la inteligencia artificial atiende a 300.000 usuarios con un costo tecnológico por cliente inferior a un dólar. “Como somos más baratos podemos llegar más lejos”, resume Ortúzar.
La IA es el motor silencioso de la operación: elimina la necesidad de soporte humano, reemplaza agencias externas de marketing y permite evaluar riesgo en tiempo real. “Ya no necesitamos equipo de soporte; todo es a través de inteligencia artificial”. Esto permite generar agilidad y velocidad a los procesos. “Los clientes nos dicen que prefieren trabajar con nosotros versus a la banca por la velocidad. Es algo que valoran mucho, somos capaces de evaluar el riesgo de una factura apenas emitida”, puntualiza Robles.
En 2022, Kredito levantó capital en una ronda liderada por el Grupo Penta. Desde entonces, la estrategia ha estado marcada por la disciplina. “Queremos un modelo rentable y que no sea una apuesta. Nuestro foco es llegar a break-even y no depender del capital de riesgo para crecer. Una vez ahí, levantaremos una nueva ronda para financiar la expansión regional”, asegura el CEO.
Hoy Kredito está enfocado en consolidar Chile, pero ya tiene la mirada puesta en nuevos mercados. El plan es expandirse primero a México, seguido de Colombia y Perú, donde ya realizaron due diligence junto a Mastercard y proveedores de datos locales. “Lo más atractivo es México por el tamaño, luego Colombia y después Perú”, detalla Robles. La ventaja es que los modelos de riesgo desarrollados en Chile pueden adaptarse rápidamente a esos países.

Inversiones
19
Racional
Racional busca que invertir deje de ser un privilegio de pocos. Como lo explica Paula Macdonald, head of growth de la fintech, “tienes 5 lucas y quieres partir invirtiendo, perfecto, no es necesario que seas millonario”.
La historia comenzó en 2020, en un escenario donde los chilenos tenían pocas alternativas de inversión y donde los altos requisitos de capital y las comisiones eran un freno. Ese diagnóstico motivó a Boris Garafulic, fundador y CEO, a buscar una solución. La respuesta fue “democratizar las finanzas”, creando una plataforma regulada y simple que permitiera comprar acciones locales e internacionales desde $5 mil. “En Racional uno puede comprar acciones fraccionadas… partir invirtiendo por lo poquito que tenga e ir creciendo en el futuro”, complementa Macdonald.
Como todo inicio, no fue sencillo. En plena pandemia, el equipo de Racional debió superar dos grandes barreras culturales: la desconfianza hacia las startups y la brecha en educación financiera. A pesar de estar regulados por la CMF y contar con todo el respaldo legal, “la gente tenía mucho estigma contra las startups, pensaban que nos podríamos robar su plata”, recuerda Macdonald. Esa percepción llevaba a muchos potenciales usuarios a refugiarse en la banca tradicional y en productos conocidos, como los depósitos a plazo.
El otro reto fue el conocimiento. “A la educación financiera en Chile todavía le falta mucho… hay muchos conceptos que la gente no maneja”. reconoce Macdonald. Sin embargo, la ejecutiva se muestra optimista: “Cinco años después, el interés por aprender, ahorrar y tomar control del futuro crece de forma sostenida”.
En ese camino, la fintech fue sumando productos para distintos perfiles. Con la invitación de “invertir como experto, sin tener que serlo”, lanzó Racional Portafolios, un roboadvisor que arma carteras diversificadas en acciones y ETFs locales según el perfil de riesgo y horizonte de ahorro del usuario. Más tarde llegó Racional Stocks, que abrió la puerta a invertir directamente en Estados Unidos con más de 2.500 alternativas. Allí, el usuario elige libremente y se enfrenta al desafío de informarse, decidir y armar su propia estrategia. Entre los activos más demandados, dice Macdonald, siempre destacan VOO (ETF que replica el S&P 500), Tesla, Nvidia, Apple, Meta y Microsoft.
El crecimiento ha sido sostenido. Hoy la plataforma suma más de 135.000 cuentas activas, con un usuario promedio de 32 años, concentrado en Santiago. Sin embargo, hay una deuda pendiente: la participación femenina. “Con el dolor de mi alma te cuento que hay muy poquitas mujeres: solo el 25% de usuarios”. La mayoría son jóvenes profesionales ya insertos en el mercado laboral, con capacidad de ahorro, aunque también hay quienes empezaron desde la universidad, invirtiendo pequeñas de sus primeros trabajos.
Racional busca convertirse en una comunidad de aprendizaje. “Decimos que somos una social money app”, explica Macdonald. Dentro de la aplicación, los usuarios pueden ver perfiles públicos (si el dueño lo permite) y observar en qué invierten otros, como por ejemplo algunos influncers financieros, para debatir estrategias y aprender de forma transparente.
A pesar de su crecimiento, Racional ha optado por mantener un equipo reducido, con solo 19 personas. Para Macdonald, esta estructura liviana les permite moverse con agilidad, priorizar el desarrollo tecnológico y cuidar la cultura interna. “Para nosotros el fit cultural es muy importante… buscamos esa persona con hambre, motivada”. Además, detalla que la inteligencia artificial cumple un rol clave: su implementación ha permitido optimizar procesos internos y acelerar el diseño y lanzamiento de nuevas funciones.
Aunque la última ronda de inversión en 2022 contemplaba expansión internacional, la empresa decidió profundizar en Chile antes de dar el salto. “Todavía nos queda harto por crecer en Chile, le vemos mucho potencial… hemos estado mirando hacia los otros países, está interesante, pero todavía no. Seguimos afirmándonos y estamos lanzando nuevos productos”.
Entre esos proyectos aparece el gran desafío: “Estamos explorando el mundo del banking, (…) es algo que ya estamos desarrollando, y probablemente lo lancemos al mercado sin haber levantado plata, pero también para crecer y explotar en el mundo de banking uno necesita un poquito más de espalda”, adelanta.
En el corto plazo, la meta es clara: llegar a 250.000 cuentas activas y aumentar los activos administrados.

Gestión de activos digitales
36
Buda
En 2014, cuando bitcóin solo generaba desconfianza, los fundadores de Buda vieron otra cosa: una tecnología que, por primera vez, “creaba escasez en Internet. Hasta el nacimiento de Bitcoin, de blockchain, no había ninguna forma de crear algo que fuera escaso y que no fuera replicable (…) siempre se podía hacer copy-paste a los archivos. Entonces, el dinero digital solamente podía existir en servidores muy resguardados, en bancos centrales o bancos privados. Pero no podía existir un dinero que fuera público, y eso fue lo que se creó”, comenta Guillermo Torrealba, CFO de Buda.
Motivados por esta tecnología y con el apoyo de Corfo, Jaime Bunzli (CEO), Guillermo Torrealba (CFO), Ignacio Baixas (CTO) y Juan Ignacio Donoso (SRE) fundaron Buda en 2015, decididos a reparar una asimetría que experimentaban al mover dinero de forma global. “Podemos mandar gente a la luna, podemos tener videollamadas con alguien que está en el desierto del Sahara, pero no podemos mandar un dólar a alguien que está en Portugal. Esa simetría era muy rara, y ahí dijimos tiene que haber algo mejor”, recuerda Jaime Bunzli.
Buda permite a personas y empresas comprar, vender, custodiar y transferir activos digitales como bitcóin y stablecoins. Para el usuario, eso significa convertir pesos a cripto y mover valor en minutos; para una empresa, cobrar y pagar internacionalmente con mucha menos fricción que la banca tradicional.
Sobre la usabilidad, Bunzli destaca una innovación que Buda desarrolló para dar “un uso real actual a bitcóin”: los créditos con bitcóin como garantía. A diferencia de los bancos, que requieren un proceso largo y costoso de evaluación de riesgos, Buda permite al cliente usar su bitcoin como garantía, un activo con valorización en el tiempo y completamente movible, porque “te lo paso a ti y ahora tú tienes el control”, detalla. De esta manera, el usuario puede obtener financiamiento de forma automatizada, sin vender su posición, y con desembolso en minutos. “Y en la eventualidad de que no puedas pagar, nosotros automáticamente tomamos la parte que corresponde, lo vendemos y con eso nos damos por pagado”, puntualiza.
Pero los primeros años no fueron fáciles. Según detalla Guillermo Torrealba, “todos los emprendimientos son difíciles, per se, pero en el caso de Buda había varios desafíos que eran extras y atípicos”. El motivo de fondo era claro: “estábamos ofreciendo una alternativa al dinero (…) y eso caía muy mal, y la reacción instintiva de la gente era automáticamente resistencia”.
A esa barrera cultural se sumó un marco regulatorio poco definido y una tensión permanente con la banca, que muchas veces les cerró cuentas y los dejó sin acceso al sistema. “En dos ocasiones en Colombia y una en Chile nos tocó devolver toda la plata de los clientes, y Buda pasó un día de facturar X al día siguiente a facturar cero. Porque no teníamos cómo recibir el dinero de la gente, no teníamos cómo recaudar plata, no teníamos cómo interactuar con el sistema financiero”, explica Torrealba.
Para el CEO de Buda, parte del problema era que muchos “no lo entienden”. En ese contexto, recuerda: “Nosotros nos sentíamos responsables de poder seguir entregando este servicio, que si no lo entregas, la gente lo va a comprar o va a intentar acceder igual, pero con mucho peor seguridad y como en muchas peores condiciones”. Eso motivó una extensa batalla judicial con los bancos. “El tiempo demostró que estamos haciendo algo que no es malo y que el pecado es ser los innovadores que lo trajeron muy tempranamente”, puntualizó.
Con la intención de abrir un país por año, Buda comenzó en Chile en 2015, Colombia en 2016, Perú en 2017 y Argentina en 2018. En ese período vivieron un terremoto de mercado: “El precio llegó a US$ 20.000, muchísima gente se sumó al mundo cripto. Fue una burbuja inmensa, en amplitud y también en valorización”, detalla Torrealba.
La corrección del precio les pegó justo cuando buscaban escalar y los obligó a replantear la estrategia: “Nos dimos cuenta que en esta industria el desafío no es incorporar la empresa en otros países, el desafío es armar una sociedad y tener una estructura, un sistema que se adapte lo suficientemente bien a la regulación local”, añade.
Con esa lección, el foco actual es ejecutar bien donde ya están y subirse a la gran transición que ven en curso: “La transición que está viviendo el mundo financiero de casi no pescar las criptomonedas a volcarse completamente a las stablecoins… Nosotros creemos que en 10 años más, toda la industria financiera va a estar usando stablecoins para el día a día”, explica Guillermo Torrealba.

Finanzas climáticas
19
eGreen
Esta “climate-fintech” nació en 2022 con una misión ambiciosa: acelerar la reducción y eliminación de emisiones a gran escala. “La idea de eGreen comienza en 2018, cuando me propuse crear una herramienta tecnológica que pudiera automatizar la medición de la huella de carbono”, cuenta Rodrigo Vega, cofundador y COO de la startup. “Durante esa investigación descubrí algo aún más grande: el mercado de carbono, un sistema financiero-climático con enorme potencial de impacto y crecimiento sostenido desde sus inicios en el Protocolo de Kioto”.
Así comenzó a desarrollar la startup, con la que logró generar un modelo integral y verificable que permite a empresas y proyectos medir, reducir y eliminar carbono de manera transparente y confiable. “Nuestra plataforma integral conecta sensores, satélites y software con blockchain, eliminando la manipulación humana de datos y garantizando transparencia. Esto genera trazabilidad de punta a punta y permite decisiones más confiables, menos riesgos financieros y proyectos climáticos de alto impacto y credibilidad”, explica Vega.
Su modelo end-to-end garantiza que cada acción climática sea verificable y financieramente viable, utilizando algoritmos adaptables a distintos proyectos y estándares internacionales. Además de medir impacto ambiental, la solución analiza co-beneficios y la viabilidad económica de los proyectos, reduciendo riesgos y costos para empresas e inversionistas.
Lo que distingue a eGreen es que cubre todo el ciclo de medición, reducción y eliminación de carbono, incluyendo créditos, garantiza transparencia en tiempo real mediante blockchain, y agrega un componente financiero que aumenta la confiabilidad de las decisiones. “La completa trazabilidad en los proyectos de créditos de carbono y la automatización de la medición de huella de carbono, no solo optimiza los costos, sino que también proporciona una verificación confiable de las acciones climáticas”, dice Vega.
Actualmente, trabajan con más de 13 empresas en Chile, Perú, República Dominicana y España, mientras refuerzan su plataforma con inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos y cumplir con estándares internacionales. Sobre el futuro, sus creadores apuntan alto: “Nuestro objetivo más loco es alcanzar la meta de reducir mil millones de toneladas de CO2 al año, lo que es equivalente a todas las emisiones de Sudamérica”. El COO dice que este sueño “suena ambicioso, pero con el modelo que estamos construyendo es perfectamente posible”. La startup busca convertirse en la primera “climate-fintech unicornio” a nivel mundial.

Pagos transnacionales
6
Surpay
Luis Alvarado creció en Punta Arenas, donde cruzar a Argentina es parte de la cotidianeidad. De niño le intrigaba que el dinero cambiara al cruzar la frontera: “El país está cortado. Entonces tú, para viajar a Puerto Montt, tienes que pasar sí o sí por Argentina. Y yo no lograba comprender por qué mi papá en Chile pagaba con un diseño de billete y cuando íbamos a Argentina pagaba otros billetes”. Años después, esa inquietud infantil se volvió propósito: si la vida fluye entre fronteras, los pagos también. Así nació Surpay, una solución para que pagar y cobrar entre países sea tan natural como moverse de un lugar a otro.
Tras emprender en digitalización documental y recorrer la región en misiones para buscar oportunidades de modernización de archivos, Alvarado observó que en otras fronteras latinoamericanas el cruce y el pago estaban mejor resueltos. Decidió investigar durante tres años y enfocarse en el eslabón más frágil: la experiencia de pago del turista/comprador que cruza a Chile.
“Hicimos ingeniería inversa. Adaptamos el comercio local chileno e instalamos en la caja la forma de pagar. Hoy, cuando el argentino cruza la frontera y necesita pagar en un comercio, solo pide pagar con Surpay; el vendedor calcula de inmediato, gracias a una vinculación con el Banco Central de Argentina, al tipo de cambio oficial. Ya no hay fricción de pago”, explica el fundador.
El impacto en el bolsillo es inmediato. Según Alvarado, el argentino que compra en Chile carga con sobrecostos o impuestos que pueden bordear el 30%; con Surpay, “nosotros le cobramos 7%, ahorra más de un 20%”.
La apuesta también se apoya en una tendencia que reconocen en la zona: hoy más argentinos están cruzando. “El año pasado cruzaron 72.000 vehículos por San Sebastián. Este año, en esa misma frontera, han cruzado más de 142.000”, dice. En la Zona Franca, estima que la participación argentina en ingresos pasó “del 30% a 60%”, sosteniendo buena parte de la actividad económica, comenta el fundador.
Lanzar desde Magallanes obligó a construir un “alero”. Alvarado impulsó el Hub Empresarial Magallanes para conectar emprendedores con grandes empresas, detectar brechas y amplificar soluciones.
En esa línea, Alvarado enfatiza que lo más difícil fue llegar “al equipo de desarrollo ideal”, porque su idea requería experiencia en procesos de pago, certificaciones y normas de seguridad. La solución fue un especialista en Santiago con una década en Transbank, a quien convenció de mudarse a Punta Arenas: “Renunció a su trabajo y con él llegamos a la solución”. Antes lo había intentado sin éxito con otros equipos; “esta vez, funcionó”, comenta satisfecho.
El canal de pago creció rápido: “Hoy en día tenemos más de mil transacciones en un mes y medio”, e incluso ya se vendió el primer auto por Surpay, explica el CEO. La innovación no se detiene: revisando los canales de comunicación, entendieron que “el cliente argentino quiere hoy día comprar online y solo venir a retirar”. Para eso, inauguran este mes un punto de pick-up en Tierra del Fuego, a 40 minutos de la frontera. “De esa forma hacemos que el cliente argentino pueda ahorrarse siete horas de viaje, pagar el ferry, combustible, alimentación… porque ahora va a tener su producto ahí más cerca”.
En metas concretas, Surpay espera alcanzar 5 mil comercios asociados en la Zona Franca y, en el corto plazo, buscan instalar un segundo pick-up orientado a Santa Cruz. Estos objetivos resumen el anhelo de ser reconocidos como “la primera fintech oficial del sur del mundo, de Magallanes”. Comenta el fundador.

Análisis de riesgo
18
Sheriff
La historia de Sheriff comienza con Vicente Cruz, su fundador y CEO, quien pasó su primera década profesional evaluando empresas en el mundo de las inversiones. “El proceso para evaluar empresas y personas era muy lento. Teníamos que pedirles 20 documentos… y finalmente evaluaba operaciones y solamente el 5% las aprobamos y el 95% se rechazaban”. Una situación que convirtió en oportunidad: convertir esa fricción en un sistema ágil, continuo y confiable.
El punto de quiebre llegó en 2019, cuando una contraparte del sector inmobiliario se desplomó en meses por problemas financieros. En ese momento, Cruz entendió que la revisión trimestral no bastaba. “Me demoro mucho en evaluar a una contraparte, pero lo que no puede pasar es que la parte que evalúe no sepa en todo momento cómo está y obviamente no puedo pedir todos los meses al cliente actualizar la información”, reflexionó.
La pregunta se transformó en diseño de producto: cómo monitorear continuamente el riesgo sin asfixiar al cliente con papeles. Con determinación, Cruz se propuso “armar una plataforma que permita saber en 5 segundos con quién haces negocios, y que monitoree y genere alertas de todas tus carteras. Y solamente con el RUT”, conversando con fuentes públicas de manera constante.
Ese proyecto tomó forma entre 2020 y 2021. Cruz aprendió a programar, contrató a la primera persona en diciembre de 2020 y, tras una oferta laboral tentadora en el mundo de las inversiones, eligió el salto emprendedor. “No quería seguir en ese mundo. Me aburrí de hacer plata con plata. Quiero en verdad hacer algo que aporte a la sociedad.”
El nombre de la empresa apareció casi por azar. Cruz buscaba un símbolo de vigilancia y orden, barajó “Orwell” y “Sauron”, hasta que en una tienda “miró para el lado y había un set de Woody, de “Toy Story”… “Y dije, uh, se va a llamar Sheriff… ¿Por qué Sheriff?… Es el que sabe todo lo que pasaba en cada pueblo… Y la idea es que en el siglo XXI tengamos un Sheriff a lo largo de Latinoamérica”. Aún conserva la chapa como recordatorio físico de esa promesa de marca.
“Partimos el 2021 pero se empezó a vender en 2022, porque estuvimos todo un año desarrollando”. El diferencial, de Sheriff no está en “recolectar datos”, sino en convertirlos “en una conclusión lógica de cómo está una contraparte (…) En el mundo tecnológico está la data, está la información y está el conocimiento… La data está disponible, todos la pueden extraer, pero cómo extraerla y cómo tabularla es lo complejo”, explica Cruz.
El momento más crítico llegó con la caja en rojo. “Me quedaba literalmente un millón de pesos en la cuenta corriente cuando levantamos capital. Lloraba, no quería que el proyecto muriera, pero no quedaba plata.”
En enero de 2023 Sheriff cerró una ronda con cuatro inversionistas chilenos y sumó apoyos públicos: “Start-Up Chile también nos ha apoyado, Corfo, hemos ganado $130 millones en tres programas”. Aun así, la austeridad se mantuvo: “A pesar de haber levantado esa plata no me pagué sueldo hasta 4 meses después”. Con esa base ordenaron la casa, montaron la máquina comercial y consolidaron el producto.
Con más de 300 clientes de diversos rubros, la plataforma permite que “cada industria decida qué fuentes quiere conectar.” Esa modularidad hizo posible empaquetar capacidades replicables para compliance, beneficiarios finales o carpeta tributaria, y acelerar la expansión regional.
Mirando hacia adelante, la internacionalización es el siguiente paso. “Nos gustaría estar en Perú, Colombia y México, de aquí a unos tres años”, explica el CEO. El objetivo: democratizar el acceso a negocios, evitando descartar oportunidades por no saber cómo ha evolucionado una empresa.
Hoy, en los escritorios de sus clientes hay una estrella de Sheriff, un gesto lúdico que simboliza tranquilidad: “Con la certeza de que, si tengo un Sheriff adentro de la empresa, sé que voy a estar tranquilo y seguro.”
-

Wheel the Word
-

Paperlux
-

Alara
-

Hidroponía Mallkivitor
-

Nilus
-

Kilimo
-

Redciclach
-

Tank
-

uMov

Turismo accesible
60
Wheel the Word
Organizar un viaje suele implicar buscar hoteles, transporte y actividades que se ajusten a nuestras necesidades. Para una persona con discapacidad, ese proceso se vuelve más complejo: la falta de información y las barreras físicas muchas veces transforman el viaje en una experiencia incierta. Wheel the World nació en 2017 para resolver ese problema desde la tecnología, construyendo un sistema que permita conocer, comparar y reservar destinos en función de su accesibilidad.
“Nuestro propósito es hacer el mundo accesible y estamos ayudando a la industria turística a verificar, mejorar y promover su accesibilidad”, explica Álvaro Silberstein, CEO y cofundador. La plataforma combina certificaciones de hoteles, restaurantes y atracciones turísticas con información detallada sobre rampas, ascensores, baños adaptados, transporte especializado y rutas accesibles, lo que permite a los viajeros planificar con certeza sus desplazamientos.
El enfoque no se queda en el plano digital. Wheel the World colabora directamente con oficinas de turismo y operadores locales, levantando datos en terreno, ajustando servicios y capacitando a equipos en atención inclusiva. De esta forma, cada destino no solo informa su nivel de accesibilidad, sino que recibe orientación práctica para mejorar. “Construimos una comunidad de más de 150.000 personas con discapacidad y sus acompañantes que viajan por el mundo, lo que nos permite levantar información real y compartirla con la industria”, agrega Silberstein.
Los resultados ya son visibles: más de 25.000 personas han viajado con Wheel the World, accediendo a experiencias en más de 100 destinos, principalmente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y Europa. La empresa se ha convertido en un socio estratégico para oficinas de turismo, que utilizan la información generada como guía para planificar políticas y campañas.
El crecimiento ha sido sostenido. Con un equipo diverso de 45 personas, de las cuales cerca del 30% vive con discapacidad, Wheel the World ha levantado alrededor de US$ 10 millones en capital y genera ingresos cercanos a US$ 4 millones anuales. “Nuestra visión es construir la infraestructura de información de accesibilidad para la industria turística, de manera que las personas puedan entender exactamente cómo viajar de manera informada”, señala Silberstein.
Lo que comenzó como un emprendimiento fundado por chilenos en Estados Unidos hoy se proyecta como un actor clave en la conversación global sobre turismo inclusivo. La empresa busca seguir ampliando su alcance en nuevos mercados, mientras perfecciona la tecnología que convierte la accesibilidad en un dato verificable y en un factor de decisión tan claro como el precio o la ubicación de un hotel.

Hardware educacional
10
Paperlux
Paperlux nació con la idea de convertir la sala de clases en un espacio digital accesible para todos, sin importar la infraestructura ni los recursos de cada colegio. Sus dispositivos permiten transformar cualquier superficie en una pizarra interactiva, conectada a contenidos digitales y aplicaciones que elevan la calidad del aprendizaje. El sistema combina hardware propio con software de fácil uso, pensado para docentes que no necesariamente tienen formación tecnológica, lo que facilita su adopción y uso cotidiano. “Queríamos que la tecnología llegara a todas las aulas, no solo a unos pocos colegios con altos recursos”, explica Luciano Lizana, arquitecto y CEO.
Fundada en 2022 por Luciano Lizana (arquitecto, CEO) y Álvaro Donoso (ingeniero eléctrico), ambos excompañeros de escuela pública en Maipú y posteriormente egresados de la Universidad Católica, la startup surgió de la convicción de que la tecnología educativa debía ser escalable y realmente democratizadora. “Vimos que grandes marcas habían instalado apenas unas 400 pantallas en Chile en varios años, mientras nosotros en menos de dos ya habíamos desplegado más de 2.000 dispositivos”, comenta Lizana.
El impacto es doble: por un lado, los docentes acceden a herramientas digitales para enriquecer sus clases; por otro, los estudiantes pueden interactuar con recursos audiovisuales y dinámicos que antes estaban fuera de su alcance. Esta combinación ha generado miles de testimonios de usuarios que reconocen mejoras en participación y aprendizaje.
Con un equipo de 10 personas, la empresa se autofinancia principalmente con ventas (90% bootstrapping) y ha contado con apoyo de programas como Consolida y Expande (Corfo), Start-Up Chile Ignite (2024) y Growth (2025). Sus tecnologías han sido presentadas en ferias en EE.UU. y Singapur, y hoy apuntan a la internacionalización.
“Nuestro objetivo es que haya un Paperlux en cada sala de clases de Latinoamérica, conciliando la realidad física de las aulas con el futuro digital de la educación”, resume Lizana.

Seguridad personal
4
Alara
Alara desarrolla dispositivos de seguridad personal que buscan dar una respuesta inmediata y discreta en situaciones de riesgo. Sus accesorios integran un botón de pánico oculto que, al presionarse, se conecta con una aplicación capaz de enviar alertas en segundos a contactos de confianza o a instituciones con las que existen convenios de colaboración. “Lo que buscamos fue integrar seguridad en objetos de uso cotidiano, para que cualquier persona pueda pedir ayuda sin exponerse”, explica Paulina Ruiz, CEO y cofundadora.
La idea surgió tras un intento de secuestro presenciado por los cofundadores Paulina Ruiz, Felipe Raquil y Cristóbal Lavados, ingenieros de la Universidad de Chile. Desde ese episodio, trabajaron en un dispositivo IoT portátil que combinara hardware, software y usabilidad cotidiana. Hoy, una persona puede activar ayuda desde un collar, pulsera o llavero, sin exponerse, mientras la app gestiona la geolocalización y las notificaciones.
Uno de los hitos más significativos para el equipo fue el testimonio de una mujer víctima de violencia intrafamiliar que usó su Alara en un episodio de amenaza. “Gracias al protocolo vigente con una municipalidad de Santiago, patrulleros llegaron en menos de tres minutos a su domicilio. Ese tipo de testimonios nos confirma que la tecnología puede salvar vidas”, comenta Ruiz.
Con sede en Vitacura y un equipo de cuatro personas, la startup fue parte del programa Semilla Expande de Corfo y levantó una ronda inicial de capital semilla. Inició ventas en 2025 y, en pocos meses, logró un crecimiento acelerado (224% respecto de su primer mes completo) y cuadruplicó su base de clientes, con cerca del 10% de las ventas provenientes de recompras o referidos.
Actualmente comercializa sus dispositivos en Chile y ha alcanzado clientes en México, Alemania, Bolivia, Argentina y Estados Unidos. Su plan de expansión regional parte en 2026, con la meta de consolidarse como el wearable de seguridad personal más usado en Latinoamérica y alcanzar el top 10 global del sector. “Seguridad siempre contigo”, resume Ruiz.

Agricultura sin suelo
4
Hidroponía Mallkivitor
La historia de Mallkivitor comenzó en 2018 en la quebrada de Caleta Vítor, un valle aislado del desierto de Atacama donde la falta de agua potable, electricidad y caminos hacía casi imposible mantener una producción agrícola. Para Michelle Ponce y Pedro Salinas, ambos ingenieros agrónomos, ese escenario fue el punto de partida para explorar alternativas. “Lo complejo no era solo producir, sino también vivir en un lugar con tan poca conectividad. Eso nos impulsó a pensar cómo llevar innovación al desierto”, relata Ponce.
Desde 2019, la empresa se dedica a diseñar sistemas hidropónicos adaptados a la aridez extrema, incorporando nanoburbujas que mejoran la oxigenación del agua y sensores que monitorean nutrientes y variables ambientales en tiempo real. Esta integración tecnológica permite aprovechar al máximo cada litro disponible y sostener cultivos donde antes no era viable. “Nuestra meta es seguir fortaleciendo un paquete tecnológico que permita que los cultivos sin suelo alcancen su máximo potencial en el desierto”, agrega Ponce.
El trabajo ha tenido resultados concretos: en 2023, Mallkivitor incrementó en un 50% sus servicios y abrió un giro de consultoría técnica en hidroponía. En paralelo, ha levantado capital en siete oportunidades mediante fondos públicos y participado en programas de Corfo para certificación, inversión e investigación.
Uno de los hitos más significativos fue el reconocimiento nacional de Corfo en 2022 a la innovación de impacto en empresas lideradas por mujeres, un premio no postulable que distinguió el aporte de Mallkivitor al desarrollo agrícola en zonas extremas. “Ese premio nos confirmó que nuestro trabajo en el desierto no solo era posible, sino que estaba marcando una diferencia”, comenta Ponce.
Hoy, con un equipo reducido pero altamente especializado, la empresa continúa ampliando sus soluciones de hidroponía y tecnologías verdes desde Arica, validando que es posible producir alimentos de calidad en el desierto de Atacama y exportar ese conocimiento a otras regiones con escasez hídrica.

Geoingeniería
12
Nilus
Nilus nació en 2020 con un desafío monumental: proteger glaciares frente al cambio climático y garantizar la seguridad hídrica en zonas de alta montaña. La inspiración vino de las comunidades del Himalaya indio, que almacenaban agua en estado sólido con métodos simples y naturales. “Vimos una imagen del Himalaya, donde comunidades almacenaban agua con solo las fuerzas de la naturaleza, y pensamos que si potenciábamos ese principio ancestral con tecnologías basadas en datos podíamos dejar un mundo mejor para las futuras generaciones”, recuerda Sebastián Goldschmidt, CEO y cofundador.
El sistema de Nilus funciona en tres etapas. Primero, sensores en terreno e imágenes satelitales permiten obtener información en tiempo real sobre el estado y retroceso de los glaciares. Luego, esa información se procesa con modelación geocientífica, lo que permite predecir escenarios de derretimiento. Finalmente, se aplican soluciones de geoingeniería diseñadas para ralentizar el retroceso glaciar y prolongar la disponibilidad de agua en cuencas críticas.
Más allá de la tecnología, Nilus se ha propuesto un rol educativo y comunitario. “Compartir nuestro trabajo con niños y niñas de escuelas en alta montaña ha sido muy especial. Queremos inspirarlos a convertirse en guardianes del planeta, mostrándoles soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos que vienen”, comenta Goldschmidt.
En pocos años, la startup fundada por Goldschmidt y Manuel Soto ha reunido a un equipo interdisciplinario de 12 personas, ha validado su modelo en terreno y sumado sponsors como Copec, Coca-Cola Chile, y Ab InBev. Su meta inmediata es preservar el glaciar El Morado, en la Región Metropolitana, como caso demostrativo que luego pueda escalarse a nivel nacional e internacional.
“Nuestro objetivo es desarrollar tecnologías de preservación de glaciares para escalar a nivel global”, sintetiza Goldschmidt. El plan de Nilus es convertir ese primer piloto en un estándar replicable en cordilleras de América Latina, los Alpes y el Himalaya. La lógica es que cada intervención no solo retrase el retroceso glaciar, sino que garantice seguridad hídrica a millones de personas río abajo. Como subraya Goldschmidt, “cada glaciar preservado significa comunidades más resilientes y ciudades mejor preparadas para enfrentar la crisis climática”.

Gestión hídrica
58
Kilimo
Kilimo es una startup chileno-argentina surgida en Córdoba con el objetivo de cambiar la forma en que se usa y se valora el agua en la producción de alimentos. Sus fundadores combinaron sus experiencias en agronomía y ciencias de la computación para diseñar una solución que atacara uno de los problemas más urgentes del planeta: la sobreexplotación de las cuencas hídricas.
La startup desarrolló una plataforma de riego inteligente que recopila información de suelos, cultivos y clima mediante sensores y reportes de campo. Estos datos se procesan con algoritmos propios que entregan a los agricultores recomendaciones concretas de cuánta agua aplicar y cuándo hacerlo, lo que permite reducir consumo, mejorar productividad y mantener la salud de las cuencas. “Lo que hacemos hoy es trabajar de la mano con los agricultores y las empresas de las cuencas más estresadas del mundo, para poder contribuir a la seguridad hídrica”, explica Andrea Ramos, VP de Climate Adaptation.
Pero el gran salto de Kilimo ocurrió en 2022, en la cuenca del Maipo, una de las más críticas del mundo. Allí la compañía pivoteó su modelo y creó el primer mercado de eficiencia hídrica de Latinoamérica, conectando a empresas con agricultores que usan su tecnología para ahorrar agua. “Fuimos la primera empresa en la región en pagar a los agricultores por los ahorros de agua que generan, reconociendo sus externalidades positivas”, destaca Ramos.
Hoy Kilimo aplica este modelo de acción colectiva en Argentina, México, Perú, Brasil, Chile y Estados Unidos, llegando a más de 2.000 agricultores y con un equipo de 58 colaboradores. En total, han levantado tres rondas de inversión, incluida una Serie A de US$ 7,5 millones, y se han propuesto restaurar 350 millones de metros cúbicos de agua en cuencas críticas de Latinoamérica, equivalentes a 140 mil piscinas olímpicas.
“En las cuencas donde operamos convocamos a actores del sector privado, público y agricultores para restaurar el agua de manera colaborativa. Esa es la forma de lograr seguridad hídrica a gran escala”, resume Ramos.

Reciclaje
6
Redciclach
Redciclach nació en la Usach al detectar un problema común: aunque los contenedores separaban residuos, al retirarlos todo se mezclaba, desmotivando a la comunidad. En 2018 se formalizó la empresa con la idea de usar ingeniería y datos para hacer del reciclaje una experiencia eficiente, trazable y atractiva.
Su propuesta se materializa en Inky, un contenedor inteligente que identifica cada material depositado, genera registros y envía telemetría en tiempo real. La información se integra en una plataforma web, donde clientes y usuarios pueden monitorear volúmenes, frecuencia y calidad de residuos, además de acceder a reportes automatizados. A esto se suma un sistema de incentivos digitales: las personas acumulan puntos por reciclar y pueden canjearlos por productos, aumentando el compromiso y la participación. “Queremos que la gente vea que reciclar tiene un impacto concreto, medible y además beneficioso para ellos mismos”, explica Camila Quezada, directora comercial.
El camino de los fundadores —Roberto Peña, ingeniero eléctrico y académico de la Usach, y Alejandro Ramírez, ingeniero civil industrial— incluyó fondos concursables, reinversión de utilidades y el programa Startup Ciencia, que permitió escalar la plataforma digital. Hoy Redciclach cuenta con 50 máquinas instaladas en cuatro regiones de Chile, impactando a más de 80 mil personas y creciendo a más de 30% anual. “Lo que nos diferencia es que convertimos el acto de reciclar en datos, trazabilidad y también en incentivos que motivan a participar”, agrega Quezada.
Entre sus hitos destacan un programa de mentoría en Texas que consolidó su modelo de negocio, la alianza con Mallplaza que permitió llegar al Biobío y el trabajo junto a Coca-Cola Andina, donde se desarrolló una versión de Inky para digitalizar envases retornables en tiempo real en seis comunas de la capital.
A futuro, Redciclach proyecta superar las 100 máquinas en 2025 y llegar a más de 1.000 en los próximos años, con la meta de convertirse en la red de reciclaje tecnológico más grande de Latinoamérica.

Seguridad
4
Tank
El uso de inhibidores de señal para bloquear llaves de autos, alarmas o redes inalámbricas se ha convertido en una herramienta frecuente de bandas criminales, explican desde Tank. La startup, fundada en 2020, desarrolla sistemas para detectar, localizar e identificar estos ataques en tiempo real, transformando lo que antes era invisible en información útil para los equipos de seguridad.
“Cuando detectamos que las bandas criminales estaban usando tecnología militar para robar vehículos, supimos que había que actuar. No existían soluciones en el mercado y hubo que crear todo desde cero”, recuerda Cristian Tacchi, CEO y cofundador.
La propuesta no es un dispositivo aislado, sino un sistema completo que integra sensores propios, protocolos de seguridad y modelos de inteligencia artificial entrenados para reconocer patrones en el espectro radioeléctrico. “Lo innovador fue que no solo diseñamos un dispositivo: creamos un sistema integral, desarrollado 100% en Chile, que incluye hardware, software y análisis de datos en tiempo real”, agrega Tacchi.
El resultado es una tecnología capaz de ampliar la distancia de detección, hiperlocalizar el origen del ataque con hasta mil veces más precisión que soluciones internacionales y mostrar qué dispositivos están bajo interferencia. Esta capacidad ha permitido a Tank instalar su sistema en centros comerciales, supermercados, casinos y espacios públicos, protegiendo más de 76 millones de visitas anuales en Chile.
Con un equipo base de cuatro personas, la empresa ha recibido financiamiento no dilutivo de programas como Start-Up Chile, Google for Startups y Smart Vitacura, lo que le ha permitido robustecer la solución y preparar su salida internacional.
“El nuevo campo de batalla son las tecnologías inalámbricas. En Tank creamos tecnología de punta para darle la ventaja a quienes protegen personas y activos”, sintetiza Tacchi.

Dispositivos médicos
6
uMov
En 2021, desde Concepción, uMov comenzó a dar forma a una idea nacida de la experiencia directa con una paciente que sufrió un ACV y quedó con secuelas permanentes por no acceder a rehabilitación a tiempo. Para Pamela Salazar, ingeniera civil industrial y fundadora de la empresa, esa historia se convirtió en el motor para crear ALBA, un dispositivo médico que busca cambiar la forma en que se aborda la rehabilitación neuromotora.
El sistema integra sensores, software interactivo y dinámicas de juego, lo que permite que la terapia no solo sea eficaz, sino también motivadora para los pacientes. “Nuestra meta siempre ha sido que la tecnología permita democratizar la rehabilitación, haciendo que cada persona tenga acceso a terapias basadas en evidencia, sin importar dónde esté”, señala Salazar.
El camino no ha sido sencillo. uMov dedicó tres años a investigación clínica, que confirmaron la efectividad del dispositivo y llevaron a su certificación en TRL8, uno de los niveles más avanzados de maduración tecnológica. Esto le despeja el camino para el despliegue comercial del proyecto.
Hoy, con un equipo de seis profesionales, la empresa ha entregado más de 3.000 sesiones de rehabilitación. El reconocimiento también llegó a nivel personal: en 2024, Pamela Salazar fue distinguida con el premio Innovators Under 35 LATAM del MIT Technology Review, un respaldo a la visión de uMov.
El impacto se ha visto en pacientes que, tras meses de rehabilitación con ALBA, han logrado recuperar movilidad y autonomía más rápido de lo esperado, y en centros de salud que reportan mayor adherencia a los programas gracias a la motivación que aporta el componente lúdico. Estos testimonios, aseguran desde uMov, son parte del valor diferencial de la propuesta, que no solo mide resultados clínicos, sino también la experiencia de quienes atraviesan el proceso de recuperación.
El siguiente paso es ampliar el alcance: “Queremos que ALBA se convierta en un estándar de la rehabilitación tecnológica a nivel global, y que hospitales y centros de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica puedan ofrecerlo a sus pacientes”, proyecta Salazar.
-

Instacrops
-

Lemu
-

Ceibo
-

Movener
-

Indimin
-

Konatec
-

Bluetek Global
-

Smart Mining
-

Miido
-

Ancestral Tech
-

KeyProcess
-

Hera Materials
-

ObraLink
-

RetinaLab

Riego inteligente
18
Instacrops
Instacrops es un asesor agrícola virtual basado en inteligencia artificial que ayuda a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos reduciendo hasta un 30% el uso de agua. Fundada por el ingeniero en electrónica, Mario Bustamente, alcanzaron el breakeven en febrero y ya están en seis países de Latinoamérica, tienen más de 250 clientes, 1.800 usuarios y más de 120.000 hectáreas cubiertas con una red propietaria de más de 5.000 sensores instalados en campo.
En el último tiempo abrieron distribución en Perú (ya estaban en Colombia y México) y lanzaron el primer asistente de IA para riego agrícola, una especie de “ChatGPT de riego” y otros manejos agrícolas (Instadrop AI). Buscan crear una red de distribución para acelerar su crecimiento en Latinoamérica, Unión Europea y Estados Unidos; a la vez que quieren ingresar al mercado americano con su solución InstaDrop AI.
Fueron seleccionados por Google For Startups for Climate Change y StartUp Battlefield de TechCrunch, donde presentarán a fines de octubre. “Este logro refleja nuestro compromiso con la revolución agrícola mediante inteligencia artificial, y nos posiciona para escalar globalmente mientras seguimos optimizando cultivos y recursos en el campo, marcando un hito para la innovación chilena en el escenario tech internacional”, dice el emprendedor, que sueña con facturar US$100 millones en ingresos anuales recurrentes.

Gestión de impacto ambiental
20
Lemu
Lemu desarrolla tecnología para enfrentar una de las mayores brechas del presente: la escasez de datos confiables sobre la naturaleza. Su propuesta es recopilar, estructurar y hacer interoperable información sobre ecosistemas, biodiversidad, agua, aire y vegetación, integrando observaciones de terreno, imágenes satelitales e investigaciones científicas. En 2024 lanzó Nge, su propio satélite y este año presentó Atlas, una plataforma que funciona como un mapa digital de la naturaleza, comparable a un “Google Maps” ambiental, que entrega a empresas datos clave para comprender cómo dependen de su entorno natural y cómo sus decisiones lo transforman.
“Este es el año en que Lemu empezó a ofrecer su producto a clientes. Después de cuatro años de investigación y desarrollo, en enero lanzamos Atlas… y en el segundo trimestre ya comenzamos a tener ingresos por primera vez”, comenta Leo Prieto, fundador y CEO.
Clientes como Codelco, Arauco, Latin America Power (LAP) y proyectos de transmisión eléctrica de gran escala ya utilizan Atlas para evaluar riesgos, planificar operaciones y reducir tiempos y costos de obtención de información que antes podían tardar meses o años. El feedback ha sido contundente: “Una sola plataforma que entregue toda esta información es espectacular; nos demoramos años en conseguir datos que ustedes tienen en cuestión de semanas”, cuenta Prieto sobre la reacción de sus usuarios.
En paralelo, desarrolla Gaia, un sistema de inteligencia artificial diseñado para interpretar información ambiental con validez científica. “Lo extraordinario de Gaia es que permite interactuar con la complejidad científica y natural en lenguaje cotidiano, entregando respuestas con base científica”, explica Prieto. Esta herramienta se sustenta en Space Time, un protocolo creado por la startup que organiza los datos en cuatro dimensiones (longitud, latitud, elevación y tiempo) y les añade contexto semántico y biológico. El objetivo es superar la fragmentación actual de la información natural y generar aplicaciones confiables tanto para científicos como para actores productivos.
La compañía aspira a que estas plataformas no solo sean utilizadas por grandes empresas, sino que también se conviertan en un recurso abierto que amplifique el conocimiento sobre los ecosistemas. A través de proyectos colaborativos, sus clientes están comenzando a compartir información con comunidades locales y equipos científicos, generando un efecto multiplicador en la investigación y en la gestión de territorios.
Desde Chile, Lemu quiere consolidar un rol global en el desarrollo de lo que denomina “inteligencia de la naturaleza”, una nueva capa de datos que puede ser tan transformadora como lo fueron los mapas digitales para la vida urbana.

Servicios para la minería
45
Ceibo
Ceibo nació en 2019 para enfrentar uno de los problemas más complejos de la minería del cobre, la lixiviación de sulfuros primarios, especialmente la calcopirita. Este mineral representa gran parte de las reservas mundiales de cobre, pero los métodos tradicionales para procesarlo son poco eficientes y tienen un alto impacto ambiental.
“No hay autos eléctricos, no hay energía, no hay AI sin cobre. Pero al mismo tiempo, como chilenos, vemos el impacto que tiene la minería. Lo que dio fruto a Ceibo fue esta convicción en que la tecnología podía ayudar a que la minería fuera más limpia y productiva”, comenta Cristóbal Undurraga, CEO y cofundador.
La propuesta de Ceibo es un enfoque integral que combina metalurgia, química, hardware especializado y analítica de datos. Su plataforma busca aumentar de manera significativa la recuperación de cobre a partir de sulfuros primarios, reduciendo en paralelo el consumo de agua y energía. “Hemos validado que es posible duplicar, incluso más, la producción de cobre a partir de sulfuros primarios”, explica Undurraga, quien subraya que este salto en eficiencia no se había visto antes en el sector.
En su centro de investigación en Santiago, Ceibo ha acumulado más de un millón de horas de ensayos en laboratorio, procesando más de 45 muestras de distintas geografías para robustecer su modelo. En paralelo, la empresa levantó una planta demostrativa en la mina San Jerónimo, en La Serena, donde ya produce cátodos de cobre. “Es el santo grial de la minería: lixiviar sulfuros primarios de manera rápida, barata y limpia”, afirma su CEO.
La solución integra tres capas complementarias: sensores que capturan datos de las reacciones químicas, algoritmos que ajustan parámetros en tiempo real y equipos de hardware diseñados para resistir condiciones de faena. Esta arquitectura permite un control mucho más preciso de un proceso históricamente poco predecible. Para Undurraga, el desafío está en acortar los tiempos de recuperación, lo que describe con una analogía cotidiana: “Si preparas un té con agua tibia y lo dejas tres días, no es lo mismo que hacerlo con agua caliente en dos minutos. Nosotros buscamos que la lixiviación de los sulfuros ocurra con la misma rapidez y eficiencia que un buen té”.
Con el respaldo de inversionistas y la validación en terreno, Ceibo ya trabaja con compañías fuera de Chile y se proyecta a expandir su tecnología a otros minerales críticos, como el níquel o el litio, en un contexto de creciente demanda global por recursos estratégicos. La ambición es demostrar que es posible producir los metales que necesita la transición energética, pero de una manera más eficiente y sostenible, reduciendo la huella hídrica y energética de la minería.

Electromovilidad
14
Movener
Movener, con base en Quilicura, desarrolla kits de conversión que permiten transformar camiones de carga diésel en híbridos eléctricos. La tecnología combina un sistema eléctrico adicional que apoya al motor, lo que reduce el consumo de combustible, prolonga la vida útil de las flotas y disminuye de forma significativa las emisiones de dióxido de carbono. “El transporte pesado es uno de los mayores emisores de gases contaminantes en las carreteras y decidimos crear una solución que hiciera posible un puente realista hacia la electromovilidad”, explica Gonzalo Pacheco, CEO y cofundador.
La empresa fue fundada por Gonzalo Pacheco, ingeniero civil mecánico de la Usach y actual CEO; Patricio Nova, ingeniero civil eléctrico de la misma universidad, y Clemente Ebner, ingeniero civil en energía y medioambiente de la UAI. Desde sus primeras etapas recibió apoyo de Corfo y en 2023 levantó US$ 2 millones en inversión de SQM Lithium Ventures, lo que le permitió acelerar su crecimiento y robustecer su equipo, hoy conformado por 14 profesionales entre ingenieros, técnicos y especialistas de negocio.
“Nuestro mayor hito fue validar la tecnología en flotas como Walmart, Sotraser y Transportes Nazar. Ver que funcionaba en operaciones reales nos confirmó que no estábamos construyendo un piloto, sino una solución para la industria”, comenta Pacheco.
Movener ya ha demostrado ahorros en consumo de diésel y reducción de emisiones en operaciones de gran escala. Este avance le valió ser reconocida por PwC y seleccionada entre las mejores en la aceleradora 100+ Lab en Estados Unidos. Con operaciones en Chile, México y Estados Unidos, la compañía apunta a consolidar su papel como puente tecnológico entre el transporte diésel y el eléctrico, marcando un paso intermedio en la descarbonización de la industria logística y de carga.
Hacia el futuro, Pacheco resume: “Nuestra meta más loca es que se recuerde en la historia que la tecnología que permitió el paso entre lo diésel y lo eléctrico fue la híbrida de Movener”.

Servicios para la minería
10
Indimin
En minería, aseguran desde Indimin, gran parte de las decisiones críticas se toman en terreno, pero los datos suelen quedarse en sistemas aislados, lejos del personal de primera línea. La startup, fundada en 2016 por Loreto Acevedo y Álvaro Díaz, nació para cerrar esa brecha con el desarrollo del Smart Mining Coach, una plataforma que lleva la analítica al corazón de la operación.
“Lo que hicimos fue transformar datos que estaban en un dashboard en recomendaciones prácticas y refuerzos positivos que ayudan al operador en tiempo real”, explica Álvaro Díaz, CEO y cofundador.
La herramienta funciona como un “personal trainer digital”. Utiliza inteligencia artificial y algoritmos de recomendación para analizar información en tiempo real y entregar alertas, métricas y sugerencias personalizadas a operadores y supervisores. El resultado es que cada trabajador cuenta con un apoyo constante para ajustar su desempeño, anticipar riesgos y ejecutar con mayor precisión. “Nuestro mayor hito es cuando los usuarios en terreno nos cuentan que lograron cumplir su plan minero gracias a la plataforma. Eso demuestra que cada decisión tiene impacto”, agrega Díaz.
En faenas donde ya se aplica, el impacto es medible: en solo 30 días se registran hasta 28% más de productividad individual y 12% de mejora en procesos colectivos. Hoy Indimin está presente en 14 minas, con más de 3.000 usuarios activos, en operaciones de Anglo American, Antofagasta Minerals, Gold Fields y Glencore.
La empresa combina un centro de I+D en Santiago con una base en Antofagasta, y un equipo de 10 especialistas que ha logrado escalar su tecnología también a Perú, Colombia y Australia. Con un crecimiento de más de 30% anual en los últimos años y el respaldo de Corfo, ProChile y capital privado, la compañía ha consolidado un producto que se adapta tanto a faenas tripuladas como a entornos autónomos.

Servicios para la minería
32
Konatec
Konatec nació en Concepción de la convergencia entre un científico, un innovador y un gestor, que decidieron transformar un desarrollo académico en una solución tecnológica aplicada directamente a la industria minera. “Queríamos demostrar que la investigación universitaria podía convertirse en un producto útil y competitivo para la minería, no quedarse solo en papers”, recuerda Miguel Parra, CEO y cofundador.
El eje de su propuesta es Khreo, un reómetro en línea que actúa como un “laboratorio en tiempo real” dentro de las plantas concentradoras de sulfuros. El dispositivo mide variables críticas de la pulpa mineral —como viscosidad, yield stress, porcentaje de sólidos, pH, granulometría y ORP— y entrega información que antes requería largos procesos de laboratorio. Estos datos se integran al software RheoThink, que mediante modelos de inteligencia artificial anticipa problemas, genera alertas tempranas y propone ajustes para optimizar procesos. “Nuestro objetivo fue llevar información inmediata al corazón de la planta, para que los operadores tomen decisiones en minutos y no en días”, agrega Parra.
La combinación de Khreo y RheoThink permite a las mineras reducir el consumo de agua y energía, al tiempo que aumenta la recuperación de cobre. En la práctica, la tecnología se traduce en un cambio de paradigma: decisiones operacionales tomadas con información inmediata, capaz de corregir fallas y potenciar condiciones favorables.
Desde 2018, Konatec atravesó un proceso de I+D intensivo que derivó en contratos de largo plazo con compañías como BHP (Escondida y Spence), Codelco (DMH y Andina), Sierra Gorda y Antofagasta Minerals (Centinela). En 2024 presentó Khreo 3.0, la tercera generación de su reómetro en línea, que incorpora mejoras obtenidas tras años de operación continua en faenas mineras.
Con la validación ya consolidada en Chile, la compañía se prepara para expandirse a Perú en 2026, donde busca replicar su modelo en un mercado clave para la minería regional.

Eficiencia energética
9
Bluetek Global
Los sistemas de climatización (HVAC) representan entre 40% y 60% del consumo energético en edificios, pero suelen operar con baja eficiencia. Para enfrentar ese desafío, Bluetek Global desarrolló una plataforma que monitorea, procesa y ajusta en tiempo real el funcionamiento de estos sistemas, con el fin de reducir costos y emisiones en operaciones críticas.
La solución funciona como un ecosistema integrado. Por un lado, los sensores ambientales capturan información sobre temperatura, humedad, dióxido de carbono y contaminantes. Esa data es procesada por algoritmos de control que determinan la configuración óptima de los equipos. Finalmente, la automatización en tiempo real regula ventilación, caudal y refrigeración. “Nuestro objetivo es hacer que cada edificio respire mejor y consuma menos energía, uniendo innovación tecnológica con impacto ambiental positivo”, explica Rubén Klein, CEO y cofundador.
Este enfoque, aseguran, ha permitido alcanzar ahorros de hasta un 50% en consumo energético, además de prolongar la vida útil de los equipos y garantizar condiciones más seguras para trabajadores y usuarios.
Fundada en 2016 por Rubén Klein, Patricio Abusleme y Christian Alamo, la empresa inició sus operaciones fabricando hardware ambiental, pero evolucionó hacia una plataforma integral de eficiencia energética. “Partimos desarrollando hardware para calidad del aire, y entendimos que el aire era también la puerta de entrada al confort y la eficiencia. Ese fue el hilo conductor que nos llevó a optimizar sistemas HVAC”, recuerda Klein.
Hoy atiende a más de 50 clientes en Chile, Perú, Argentina y Colombia, incluyendo cadenas de retail y empresas industriales que dependen de la climatización para operar. Bluetek ha levantado capital en dos rondas con fondos de riesgo locales y una aceleradora en San Francisco, y ha participado en programas de innovación como Consolida y Expande de Corfo. Su objetivo es consolidarse como el estándar latinoamericano en gestión inteligente de HVAC, exportando desde Chile tecnología que responde a la necesidad global de eficiencia energética y descarbonización de edificios.

Servicios para la minería
8
Smart Mining
Smart Mining nació en 2018, pero su origen se remonta a 2011, cuando el IM2 de Codelco desafió a los ingenieros Danilo Sturiza y Carlos Carrillo a obtener señales desde el interior de un molino usando bolas de molienda. Ese reto los llevó a desarrollar prototipos con apoyo de Corfo y a validar un producto mínimo viable en Minera Los Pelambres. Tras varios años de investigación, decidieron fundar Smart Mining como una empresa de base tecnológica enfocada en transformar los datos de procesos mineros en inteligencia operativa en tiempo real.
La compañía integra sensores de internet de las cosas, electrónica propia, plataformas de software y modelos de inteligencia artificial para monitorear procesos críticos como chancado, molienda, clasificación, espesamiento y filtrado. “El gran desafío de la minería es que muchos de sus procesos son cajas negras. Nosotros abrimos esas cajas con datos confiables y en tiempo real, para anticipar fallas y tomar decisiones más seguras”, afirma Danilo Sturiza.
Desde sus oficinas en Santiago, Antofagasta y Lima, Smart Mining ha trabajado con seis faenas mineras en Chile y Perú, incluyendo clientes como BHP, CMP, Nexa Resources, Buenaventura y Hochschild. Sus sistemas capturan información minuto a minuto y entregan datos predictivos que permiten optimizar el consumo de agua y energía, mejorar la disponibilidad de equipos y reforzar la seguridad de los trabajadores. Como lo resume Sturiza: “Nuestra tecnología no reemplaza a las personas; las potencia, entregándoles las herramientas para tomar mejores decisiones en faena”.
En lo financiero, la startup ha levantado más de US$ 1,6 millones en capital y créditos convertibles a través del fondo Sudamerik. En paralelo, ejecuta un programa Consolida y Expande de Corfo, orientado a fortalecer la protección tecnológica y legal, y a preparar su internacionalización hacia Brasil y México.
Hoy, con un crecimiento acelerado (duplicando ventas entre 2024 y 2025), Smart Mining apunta a convertirse en el estándar global de sensorización y analítica predictiva en minería, con la meta de transformar cada proceso en información accionable para una industria más productiva, confiable y sostenible.

Servicios para el agro
6
Miido
En 2024, tres jóvenes chilenos decidieron enfrentar una realidad evidente en el agro: la mayoría de los campos en Latinoamérica todavía operan con planillas en papel y lápiz, un modelo que hace casi imposible tomar decisiones rápidas o contar con datos confiables. Así nació Miido, una plataforma pensada para digitalizar la gestión agrícola desde el terreno, transformando registros manuales en información procesable y en tiempo real.
“Antes de hablar de inteligencia artificial o big data en el agro, había que resolver un paso básico: digitalizar la operación diaria en el campo”, comenta Nicolás Castellón, CEO y cofundador. El sistema permite que trabajadores agrícolas ingresen datos de riego, cosecha o fertilización desde un celular o tablet, incluso en lugares con baja conectividad. Esa información se centraliza y se convierte en indicadores que permiten trazar procesos, detectar ineficiencias y tomar decisiones con evidencia, democratizando el acceso a herramientas digitales en un sector históricamente rezagado.
El equipo fundador está compuesto por Nicolás Castellón (ingeniero civil industrial, UDD), Thomas Soto (ingeniero civil telemático, UTFSM) y Benjamín Martínez (ingeniero civil industrial, UDD). Con base legal en Delaware y una oficina operativa en Maipú, Miido ha reunido a un equipo de seis personas y alcanzado un crecimiento sostenido de 30% mensual, superando los 500 usuarios activos en menos de un año.
Uno de los hitos más significativos fue la llegada de Driscoll’s en México, la mayor productora de berries del mundo, como cliente estratégico. “Fue increíble, todo partió con un mail en frío y terminó convirtiéndose en un cliente que nos validó a nivel global”, recuerda Castellón. Esa validación se replicó con empresas como Alpina en Colombia y Westfalia en Chile, confirmando que la solución funciona en distintos países, cultivos y escalas de operación.
Miido ha pasado por los programas Build e Ignite de Start-Up Chile, que le permitieron robustecer su modelo y acercarse a inversionistas. Hoy se encuentra levantando una ronda pre-seed de US$ 300 mil, con la mitad ya comprometida. Con operaciones en México, Colombia y Costa Rica, además de Chile, la startup se proyecta como un actor clave en la transformación digital del agro.
“Queremos demostrar que la transformación digital no es exclusiva de grandes corporaciones; puede ser inclusiva, personalizada y práctica, capaz de llegar a cualquier campo de Latinoamérica”, concluye Castellón.

Servicios para el agro
7
Ancestral Tech
En 2018, tres jóvenes de Arica decidieron crear una empresa capaz de demostrar que desde una ciudad periférica también era posible generar tecnología de escala global. Así nació Ancestral Tech, fundada por Patricio Arias (ingeniero civil informático), Franco Mendoza (ingeniero civil electrónico y doctor en Robótica) y Erick Hurtado (ingeniero comercial y MBA). Su objetivo: desarrollar soluciones agrícolas que permitan cultivar en ambientes donde antes parecía imposible.
“Nacemos del sueño de construir una empresa de alto nivel desde nuestra alicaída ciudad natal, aplicando metodologías y ciencia para resolver problemas en lugares complejos”, explica Patricio Arias, CEO y cofundador.
La propuesta combina ciencia de datos, robótica, metodologías de cultivo y experiencia en gestión empresarial. En la práctica, esto se traduce en sistemas de sensores y algoritmos de control que adaptan condiciones de suelo, agua y clima para sostener cultivos en territorios extremos. Esta lógica se ha aplicado en el desierto de Atacama, en faenas portuarias y, más recientemente, en colaboraciones con la Nasa para probar la resiliencia de especies vegetales en ambientes de alta montaña como el desierto andino.
El camino ha sido desafiante. “Más que un gran valle de la muerte, atravesamos un valle de fosas: logramos equilibrio, lo perdimos y volvimos a iterar”, recuerda Arias. Sin embargo, esa persistencia le permitió madurar su oferta de valor y firmar contratos con empresas globales de la agroindustria como Syngenta, Corteva y Bayer, además de clientes locales como SQM, Ultraport y Ariztía.
Hoy Ancestral Tech opera en Chile, Perú y Argentina, y ha iniciado presencia en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, siempre con la lógica de probar y escalar su tecnología en entornos de máxima exigencia. En 2021, recibió el Premio Nacional de Innovación Avonni por su aporte en agtech y resiliencia climática.
Mirando hacia adelante, Arias resume la ambición del equipo: “Queremos hacer colaboraciones ultra extremas con Nasa, desde el desierto hasta la Antártica, para consolidar tecnologías agrícolas ultra-resilientes”.

Soluciones industriales
15
KeyProcess
Key Process nació en 2018 en Valparaíso con un objetivo ambicioso: diseñar soluciones que unieran la productividad minera con la descarbonización energética. La empresa combina ingeniería de procesos aplicada a minerales con el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde, construyendo un puente entre dos industrias estratégicas para Chile y la región.
Su propuesta se materializa en dos ejes. El primero es KeyFlot, una tecnología que optimiza la flotación y recuperación de minerales críticos, aplicando ciencia de datos e innovación en procesos metalúrgicos. El segundo son los sistemas de generación, almacenamiento y uso de hidrógeno, diseñados en formato contenerizado y bajo normativa NFPA-2, lo que permite integrarlos directamente en proyectos mineros y energéticos. “Lo que buscamos es que la minería y la energía puedan avanzar juntas hacia un futuro bajo en emisiones, sin sacrificar eficiencia ni competitividad”, señala Marcela Paz Bastías, cofundadora y CTO.
El equipo ha ejecutado proyectos en Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Bolivia y China, consolidando relaciones con empresas asiáticas para codesarrollo tecnológico. Entre sus hitos más relevantes se encuentra la implementación en Magallanes de un sistema de hidrógeno de última generación, capaz de producir y almacenar energía limpia en condiciones extremas.
La startup ha levantado capital a través de instrumentos de Corfo y Startup Ciencia de ANID, con los que ha potenciado tanto su área de I+D como su expansión internacional. Sus ventas han crecido de forma sostenida, con aumentos anuales de entre 146% y 287%, respaldados por contratos con clientes de alto nivel como Codelco y otros proyectos de hidrógeno verde.
Los fundadores identificaron que la intersección entre minería y energías limpias abría un espacio para innovar en problemas muy concretos, como la recuperación de minerales o el uso del hidrógeno en operaciones de gran escala.
“Nuestro trabajo ha sido trasladar conocimiento científico a soluciones prácticas, que funcionen en terreno y se adapten a los requerimientos de la industria”, explica Marcela Paz Bastías.

Biomateriales
18
Hera Materials
La historia de Hera Materials es profundamente personal y nace de una convicción que se sembró en la infancia. Paloma González-Rojas (CEO) y José Antonio González Rojas (COO Latam) son hermanos, y desde pequeños compartieron un sueño: usar el conocimiento para proteger el planeta.
Años más tarde, ese sueño comenzó a tomar forma. González-Rojas, investigadora del MIT en química regenerativa e inteligencia artificial, conoció a José Tomás Domínguez (CTO), un ingeniero mecánico apasionado por la robótica y la automatización. El vínculo fue inmediato —profesional y personal— y con el tiempo, se convirtió en matrimonio. Unidos por la ciencia y el propósito, los tres se reencontraron desde distintas disciplinas, pero con una misma urgencia: crear una alternativa real a los plásticos fósiles.
Así nació Hera Materials: una startup chileno-estadounidense que desarrolla biomateriales inteligentes para reemplazar plásticos de un solo uso en industrias como alimentos, e-commerce, retail, logística y farmacéutica. Su tecnología estrella es Woodpack (WPk): un film flexible, compostable en el hogar y reciclable como papel, formulado con residuos de celulosa y biomasa local, y diseñado con inteligencia artificial, robótica y principios de economía circular. Mediante su plataforma Marie Curie AI, Hera personaliza y optimiza cada formulación para responder a propiedades como resistencia, sellado y desempeño como barrera.
Paloma lidera la visión global desde Boston; José Tomás diseña y escala la tecnología desde el laboratorio; y José Antonio articula la operación, el impacto y las alianzas desde Chile.
Este año fueron ganadores globales en South Summit Brasil 2025; ganadores como la Startup Más Sustentable en South Summit Madrid 2025; fueron finalistas de “Startup del Año 2025” y ganadores del Premio Avonni 2025, así como finalistas en la competencia internacional South Summit Korea 2025, en la categoría Deeptech & AI, que se hará en octubre.
La compañía ya se encuentra en etapa de precomercialización avanzada, con líneas piloto activas en Chile y EE.UU., y validaciones industriales en marcha con empresas de alimentos, farmacéutica y retail.
Para José Antonio González, Hera no es solo un emprendimiento, sino un proyecto de vida que fusiona lazos familiares, ciencia de frontera y un propósito ambiental profundo. “Es la demostración de que cuando los valores se cultivan desde casa, pueden escalar al mundo”, asegura. Así, con la empresa apuntan a rediseñar por completo la industria del packaging a nivel global, reemplazando el plástico con biomateriales inteligentes, compostables y personalizados, formulados por inteligencia artificial y fabricados a partir de residuos locales. ¿Su visión? Que cada envase vuelva a la tierra.

Servicios para la construcción y la minería
25
ObraLink
La construcción y la minería comparten un problema: la baja digitalización y el alto costo de los errores en terreno. ObraLink, fundada a fines de 2019 en Santiago por Emiliano Pinto y Juan Carlos Fernández, surgió con la convicción de que la clave estaba en automatizar y digitalizar la gestión de obra en tiempo real.
“Vimos una oportunidad en la alta dependencia manual de las actividades y en la falta de digitalización. Esa necesidad, combinada con la mentalidad de pensar en grande y resolver grandes desafíos, nos empujó a crear ObraLink”, explica Pinto.
La startup desarrolló un sistema que combina sensores, cámaras y algoritmos de análisis para monitorear de manera continua lo que ocurre en faena. Cada dato capturado se traduce en información clara para los equipos: desde medir el avance de una estructura hasta detectar desviaciones de la planificación. Supervisores y gerencias pueden verificar progreso, medir productividad, anticipar problemas y dar trazabilidad a cada actividad, lo que reduce costos, mejora la seguridad y permite tomar decisiones con precisión.
“Uno de los hitos más potentes fue ver que la tecnología realmente funcionaba en terreno, que había disposición a pagar por ella y que agregaba valor. Eso nos definió como compañía para el futuro”, recuerda Pinto.
Los primeros años estuvieron marcados por pruebas piloto con constructoras y mineras que validaron la robustez del sistema en condiciones reales. Ese aprendizaje permitió escalar: en solo tres años de comercialización, ObraLink duplicó ingresos año a año y consolidó operaciones en Chile, México y Perú. Hoy cuenta con un equipo de 25 profesionales especializados en construcción, software y analítica de datos, lo que le ha permitido enfrentar proyectos de gran escala.
En 2022, levantó US$ 2 millones en capital, recursos que han servido para perfeccionar la tecnología y robustecer su expansión internacional. Con ello, ObraLink avanza en su objetivo de llevar la digitalización al centro de la faena, un espacio históricamente rezagado en innovación tecnológica dentro de la industria.

Servicios para la acuicultura
17
RetinaLab
RetinaLab nació en Puerto Varas en 2021 para enfrentar una de las mayores amenazas de la acuicultura: las microalgas nocivas, como las que generan marea roja y que pueden acabar con un centro de cultivo en pocas horas. “Un amigo me contó cómo se hacía el análisis manual, trasladando muestras de agua a laboratorios y demorando días. Ahí pensé que existían algoritmos de reconocimiento de células y con harta ingenuidad nos lanzamos a armar prototipos de un microscopio robotizado que hiciera ese trabajo automáticamente”, recuerda Pablo Campos, cofundador y CEO.
Tras casi tres años de desarrollo, el equipo —integrado por los ingenieros industriales José Rozas y Pablo Campos, junto al laboratorio Plancton Andino y la bióloga marina Nicole Correa— logró construir un microscopio robotizado capaz de tomar muestras, identificar microalgas y entregar resultados en minutos. Lo que antes tardaba días de análisis, hoy se convierte en una alerta temprana que permite a las empresas reaccionar de inmediato, trasladar peces y evitar pérdidas millonarias.
El sistema combina hardware especializado con software de reconocimiento de patrones, entrenado con miles de imágenes de plancton y validado en diferentes zonas de cultivo. Sus primeros éxitos llegaron rápido: “Cuando vimos algas nocivas que en el centro no se podían identificar, dimos la alerta y la empresa decidió mover sus peces. Semanas después el bloom se propagó, pero los peces ya estaban a salvo. Ese es nuestro propósito: entregar información que salve peces y apoye la sostenibilidad de la acuicultura”, señala Campos.
Hoy RetinaLab cuenta con un equipo de 12 personas full time y cinco part time, y ha pasado de trabajar con siete empresas a 13 clientes acuícolas en un año, duplicando su operación. Sus equipos funcionan en Chile, México, Canadá y Noruega, algunos de los mercados más exigentes en salmonicultura y acuicultura avanzada. La meta ahora es ambiciosa: mapear en tiempo real la presencia de microalgas en áreas completas de cultivo, permitiendo a la industria anticiparse aún más a estas amenazas.
-

Zapping
-

Houm
-

Examedi
-

Mudango
-

Easycancha
-

Carvuk
-

LiLiApp
-

Legria
-

Buydepa
-

Ruuf

Streaming
150
Zapping
El origen esta plataforma, que permite ver más de 150 canales en vivo, no fue un golpe de suerte, sino la evolución de un experimento inicial. “Es un spin-off de El Telón, que fue una de las primeras aplicaciones que hicimos para ver televisión en celulares. Fue un poco probando y jugando, un ‘hagamos una aplicación para ver tele’ que en esa época no existía, en el año 2012. Y después eso creció mucho y fue derivando a ‘¿qué pasa si la aplicación más que ver televisión abierta también pudiera ver todos los canales del cable?’”, cuenta Gustavo Morandé, fundador y CEO de Zapping.
Nacida en 2017, Zapping es una aplicación que permite conectar canales a un televisor inteligente sin la necesidad de cables ni decodificadores, únicamente usando conexión a internet y teniendo un celular, tableta o computador compatible con la tecnología: “Una vez que tú lo contratas, después te puedes descargar la app de Zapping para ver televisión. Nuestra app está disponible para hacer descarga en los teléfonos Android y iOS, pero también los televisores Samsung, LG, Sony, Roku y en Chromecast”, dice el ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La plataforma ha aumentado su equipo de trabajo a 150 empleados en ocho años y opera en cuatro países. “Tenemos más de 600 mil usuarios y crece permanentemente todos los meses y sí, la verdad que ha sido un crecimiento enorme en estos años (…) Se suscriben más menos unas 500 personas al día al servicio”, menciona el CEO.
Además, el alcance de esta aplicación no conoce de límites geográficos, permite registrar hasta cinco dispositivos por cuenta y hacer replay hasta siete días después de la transmisión. “La experiencia que hoy te entregan los competidores tradicionales, las empresas de telecomunicaciones tradicionales, no es buena. Es compleja, es difícil de usar, es cara, no tiene buen servicio y creo que nosotros simplificamos todo eso. Damos una propuesta fácil, simple, rápida, económica, y para mí es como muy lógico que con el tiempo la gente vaya dejando de lado la antena o decodificador y todos los servicios tradicionales y use Zapping como como su única alternativa para la televisión”, explica Morandé.
Su tecnología, además de acuerdos oficiales con los canales transmitidos, lo hace seguro para el usuario.
En temas de proyección, el fundador espera seguir generando un mayor impacto y alcance en el continente en un futuro cercano: “Nosotros creemos que tenemos una tecnología y una plataforma que puede y tiene la posibilidad de ser exitosa en múltiples países. Y en base a eso, hoy día estamos explorando muchos países de Latinoamérica para seguir creciendo y ojalá ser la plataforma de televisión en vivo número uno de Latinoamérica”.

Proptech
800
Houm
Lo que surgió como una idea para solucionar la necesidad personal del ahora CEO, Benjamín Labra, sobre la problemática constante del arrendamiento de departamentos y la falta de pago en ellos, terminó culminando en Houm, la plataforma inmobiliaria que busca hacer más rentable el proceso complejo, lento y costoso de comprar o vender una propiedad: “Hoy día somos por lejos los que más rápido mandamos propiedades en Chile. Estamos mostrando un departamento cada ocho minutos, ese es el nivel de gente que tenemos. Con más de 500 personas en la calle mostrando departamentos, houmers, como les llamamos”, asegura el cofundador.
Nacida en 2018 junto a Nicolás Knockaert (COO), esta startup no solo ha aumentado su equipo en México, Chile y Colombia de unas 800 personas, sino que también mantiene un crecimiento constante en sus ganancias en una tasa de sobre el 60%: “Hemos visto que tenemos un gran alcance. Somos la inmobiliaria más grande de Latinoamérica hispanohablante, sin duda. Nos ha costado mucho llegar donde estamos, llevamos más de siete años creciendo, trabajando, tenemos un equipo muy sólido, un producto muy fuerte para poder acompañar el crecimiento y lo que se viene para adelante se vienen puras cosas buenas, la verdad”, afirma el CEO.
La plataforma opera con software e inteligencia artificial para gestionar todos sus procesos internos, tales como la evaluación del arrendatario, cobranzas y servicios al cliente, que hace que el buscar un hogar sea rápido, seguro y fácil tanto para compradores como arrendatarios: “Tenemos información en línea de cómo se está mostrando la propiedad, cuántas visitas está recibiendo, si la propiedad está disponible, tenemos agendamiento en línea, etcétera. Entonces, si te gusta la propiedad, puedes agendarla y traerla de manera inmediata”, dice. Además, Houm, ya rentable como empresa, trabaja junto con la aseguradora AVLA, la cual te garantiza tener un seguro de arriendo en caso de cualquier inconveniente o situación que pueda surgir al momento de ver propiedades: “En magnitud, estamos haciendo más de 200 mil evaluaciones de arrendatarios. Entonces, tenemos harta experiencia evaluándolos y sabiendo cuáles son los correctos”, comenta el ingeniero.
Una de las metas a futuro es seguir consolidándose como líder en Chile y expandiéndose aún más en Colombia y México. “Nos gustaría transformar por completo el mercado inmobiliario de la región, liderando la digitalización de la industria en Latinoamérica. La oportunidad es muy grande y somos los mejores posicionados para tomarlo”, concluye Labra.

Healthtech
31
Examedi
En un contexto pospandémico, la necesidad de hacerse exámenes de manera rápida y eficiente ya no era algo que se podía postergar, se necesitaba con urgencia. Examedi había aparecido en 2021 como una forma de agilizar la toma de PCR, ideando una plataforma para que el personal médico atendiera a sus clientes a domicilio. Pero lo que fue una solución expedita para la crisis sanitaria, se terminó convirtiendo en un sistema que busca acercar la salud a las personas a sus hogares: “La salud sigue siendo muy compleja, es cara. Y nosotros lo que queremos hacer es que, teniendo solo estos mecanismos, buscamos romper el paradigma de que la gente, para hacer cualquier cosa de salud, tiene que ir a una clínica o un hospital. Queremos ir a las casas de las personas, o a las oficinas de las empresas y llevarles algunas prestaciones de salud. De forma muy costo-eficiente buscamos que la gente tenga una muy buena experiencia y que sea mucho más práctico”, dice Mariano Werner, CEO de Examedi.
Fundada por Andres Kemeny, quien dejó su carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez; Ian Lee, quien hizo lo mismo en Ingeniería en Computación de Waterloo University; Juan Pablo Zepeda, ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Alberto Albagli, un late cofunder e ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, la startup ha logrado prestar servicios médicos, tales como exámenes y vacunación a domicilio, horas de telemedicina y servicios de salud para empresas, a más de 250 mil pacientes que utilizan la plataforma.
“Si te quisieras hacer un examen, entras a Examedi, buscas qué exámenes te quieres hacer, cuando te los quieres hacer, eliges el horario, pagas y después, normalmente desde un día para el otro, va la enfermera y a la hora señalada te toca el timbre y te hace el procedimiento. Es muy sencillo, lo utilizo siempre con mis hijos”, señala Werner. Además, la plataforma de 31 colaboradores incluye inteligencia artificial que procesa horas, consultas y órdenes médicas, haciendo más fácil la automatización de datos. También, señala el líder de Examedi, tienen un software inteligente que gestiona las rutas de las enfermeras: “Así podemos ver que salga todo bien. Hacer un ruteo, medir su performance, si llegan a tiempo, etcétera”.
Esta empresa tuvo un cambio radical en 2024 cuando Ian Lee, decidió dejar el cargo y cederle el puesto al actual CEO, Mariano Werner, un abogado argentino de la Universidad de Buenos Aires con un MBA de Stanford. En sus palabras, esto fue desafiante, pero emocionante de abordar: “Examedi es una empresa que levantó muchísima plata y que no lo había hecho muy bien. Entonces a mí me toca una situación de turnaround, y eso es lo que me gusta, es lo que he hecho los últimos siete años de mi vida y entonces me parece muy desafiante. Hemos formado un súper buen equipo, me parece que lo que hacemos vale la pena, o sea, la salud de las personas es importante. Nosotros les damos servicio a distintos tipos de clientes; algunos son viejitos, que les cuesta mucho moverse. Me parece que el potencial es gigantesco, el espacio de la salud es enorme”, comenta.
Con esta nueva gestión, el argentino espera enfocarse ahora en comenzar a generar utilidades tanto en Chile como en México, país donde tienen la mayoría de sus ganancias: “Nuestro objetivo ahora es llegar a breakeven, deberíamos llegar hacia él a fines de este año o el primer trimestre del año que viene. (…) En Chile este año nos hemos dedicado más a rentabilizarlo y el año que viene esperamos crecer en negocios”, concluye.

Logística de mudanzas
84
Mudango
Cuando Roberto Picón, ingeniero civil industrial, CEO y cofundador de Mudango, comenta la razón detrás de la creación de esta empresa, es rápido en explicar que nace desde la experiencia personal del CPO y cofundador, el abogado Ignacio Navarrete, quien ha tenido que mudarse de casa al menos 20 veces en su vida. Conociendo lo compleja y tediosa que es la mudanza, Mudango busca solucionar este problema a través de una plataforma 100% digital con cotizaciones gratis, de manera fácil y rápida, que se adapte a las necesidades del cliente en cuanto a mudanzas. “Nosotros lo que estamos haciendo es usar la tecnología para intentar borrar el estrés de una mudanza, el estrés de la minibodega. En el espacio en que nos movemos, no se usa mucho la tecnología, no hay muchos players haciendo esto, entonces esa es la principal diferenciación que tenemos”, afirma Picón.
Fundada en 2017 por ellos dos y Andrés Ossa, CTO e ingeniero en Ciencias de la Computación, esta plataforma no solo ayuda a cotizar, reservar y coordinar de forma digital el servicio, sino que también ofrece asistencia en bodegas para guardar artículos: “Te ayudamos a que no tengas que ni siquiera poner un pie en la bodega, que sea todo a domicilio y gestionado después posteriormente a través de tu celular”.
Para esto, Mudango ofrece una tecnología basada en la automatización de datos, la cual ayuda a sus 84 trabajadores a sistematizar de mejor manera las necesidades de cada cliente, tales como ver cuánto saldría una mudanza, cuál es el mejor precio, qué conviene más de acuerdo a cuándo se requiere el traslado, entre otros. “Desde que lanzamos Mudango, hemos tenido la visión de que tenemos que ir automatizando todo el proceso. Desde la cotización hasta el pricing, la coordinación, etcétera. Incluso antes de todo este avance que había en inteligencia artificial, nosotros lo resolvíamos con bots automatizados. Ahora esos mismos bots que tenemos nosotros, hemos ido también recargándolos con inteligencia artificial, haciéndolos incluso mejores, aprovechando todos los avances que ha habido en la tecnología”, complementa. La plataforma cuenta con “Sofía”, un robot virtual experta en el rubro que ayuda al cliente a conseguir el mejor presupuesto para su mudanza.
La empresa ha logrado gestionar más de 30 mil mudanzas al año y ha trabajado con más de 2.500 clientes en bodegas, lo que le ha permitido generar alianzas y convenios con empresas como Santander y Copec. Además, su gestión le ha permitido expandir sus servicios a México y Colombia, países en los que proyecta avanzar más en un futuro cercano. “Nos gustaría seguir expandiéndonos en los países donde operamos, adquiriendo participación de mercado en los negocios en los países donde estamos y particularmente crecer harto en el negocio de las bodegas. Nos vemos como el principal player de mini bodegas inteligentes o bodegas digitales de la región, y con eso, ya después quizás empezar a aventurarnos en otras iniciativas, pero por el momento sí nos vemos”, concluye el ingeniero.

Proptech
33
Easycancha
Daniela Baytelman, CEO y cofundadora de EasyCancha, tenía un gran problema a comienzos de los 2000: no tenía donde reservar canchas para hacer deporte. “Reservar una cancha era terrible. Había que llamar en horario hábil y lograr que la señorita que atendía el teléfono te pesque y todo era difícil”, dice la CEO. Después de 17 años con la idea, junto con su cofundador, el ingeniero civil en Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Roberto de Campos, decidieron llevar esta necesidad a la vida como Easycancha, una aplicación que permite reservar canchas de deporte de manera fácil, simple y rápida.
“Lo que hacemos es que le entregamos a cada club un sistema de gestión completo, donde ahí él configura qué deportes tiene, cuántas canchas, los horarios, los precios, todo lo que él quiera disponibilizar en la app de usuarios, en el marketplace, etcétera. En el fondo, esto fue creado con los clubes de acuerdo a sus necesidades que fueran compatibles con las de los usuarios”, destaca la ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile.
Esta proptech consiste en una aplicación que facilita y agiliza el uso de canchas deportivas, dándole la posibilidad al usuario de encontrar el mejor precio, la mejor ubicación y agendar de manera automática, sin la necesidad de llamar y esperar a que liberen un cupo: “Llegamos a resolver un problema real concreto que tenían miles y miles de deportistas que tenían que estar llamando por teléfono el club. O sea, la alternativa era muy mala. Era estar buscando o no jugar. Ellos llamaban por teléfono a dos o tres clubes, y si ahí no había disponibilidad, se quedaban sin jugar, siendo que sí había muchas canchas disponibles que ellos no conocían”, comenta la cofundadora. Su tecnología es liderada por un software creado por ellos mismos, pero recientemente han implementado el uso de la inteligencia artificial para agilizar el proceso de agendamiento.
A ocho años desde su comienzo, la aplicación financiada por inversionistas ángeles y tres levantamientos de capital, no solo ha llegado a once países de América (Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú, Argentina y Uruguay), sino que además trabaja con más de 750 centros en el continente. “Nuestro alcance ha sido de un poco más de un millón y medio de deportistas en la plataforma, que es bastante. Tenemos alrededor de 25 millones de reservas concretadas y hasta ahora estamos con más menos 600 mil reservas mensuales. Se reservan en la app todos los meses un poco más de 2 millones y medio de dólares”, menciona la CEO.
Operando de Arica a Punta Arenas (incluyendo Isla de Pascua), la aplicación tiene como objetivo profundizar en los países que opera y ayudar a gestionar la mayor cantidad de clubes deportivos posibles, especialmente en México, país en que aún queda mucho por explorar. “Esperamos seguir trabajando y ayudar a otros emprendedores que recién están partiendo con harta experiencia. Ya llevamos ocho años”, concluye.

Servicios
28
Carvuk
En un mercado donde la experiencia de mantener y gestionar un auto puede ser engorrosa y poco transparente, surge Carvuk como una plataforma que busca hacerse cargo de todas las necesidades de un automóvil al alcance de la mano, tales como buscar cuál es el mejor seguro, hacer consultas de revisión técnica y revisar los detalles necesarios para su mantención.
“Nuestra visión es abarcar toda la relación de la persona con el auto. La persona tiene muchos journeys y experiencias con él, es mucha comodidad. Pero todo lo relacionado con el auto, como la mantención, la documentación, las multas, el seguro, si llegas a chocar, si quieres vender o comprar un auto, eso es algo super doloroso donde la persona no sabe muy bien qué hacer. La industria no está tan tecnologizada, también es muy poco transparente en el rubro de servicios. Hoy día estamos focalizados en ofrecer servicios eficientes”, dice Nicolás Vega, CTO de Carvuk.
Fundada en mayo de 2022 por Diego Noguera, CEO e ingeniero civil industrial en la Pontificia Universidad Católica; José Alcalde, COO e ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, y Nicolás Vega, CTO e ingeniero civil industrial en la Pontificia Universidad Católica, esta startup ha realizado 41 mil servicios a cerca de 17 mil personas en tres años, ofreciendo una variedad de 50 tipos distintos. Entre ellos, consultas sobre seguros, grabados de patente, cambios de aceite, etcétera.
Además, utilizan una tecnología de automatización de datos que permite gestionar el servicio a domicilio mediante la plataforma web, lo que ayuda con el monitoreo y seguimiento de los drivers. “Nosotros tenemos una tecnología muy parecida a lo que hacía Cornershop, desarrollamos software interno de cargo en nuestro equipo para que ellos puedan como gestionar todo lo que nosotros necesitamos saber sobre los autos en todo minuto”, dice Vega. También, cuentan con inteligencia artificial enfocada en el servicio al cliente, ayudando a responder dudas de manera más rápida y sencilla.
Actualmente están presentes en más de 25 comunas de la Región Metropolitana. Y cuando se le pregunta al CTO sobre cómo visualiza Carvuk en un futuro cercano, no solo espera expandirse a todo Chile y llegar a cerca de 23 mil usuarios atendidos. “Nuestro objetivo de este último año es crecer tres veces lo que éramos a principio de año. Pasar de un millón de dólares anuales a lograr tres millones de ingresos anuales recurrentes. Nosotros nos imaginamos un mundo en donde Carvuk sea el intermediario de toda la relación con tu auto”, asegura.

Servicios
5
LiLiApp
Cuando a Bastián Vásquez, CEO y cofundador de LilLiApp se le pregunta de dónde nace la iniciativa de crear este tipo de plataforma, su respuesta va dirigida no solo hacia una experiencia personal, sino a una persona: su madre. “La idea de LiLi nace cuando mi madre Liliana tenía filtraciones de agua en su techo, donde estuvo semanas tratando de buscar un maestro confiable con el miedo de ser estafada; preguntó en grupos de WhatsApp y Facebook, pero ninguno le convencía. Después, me di cuenta de que a muchas más personas le ocurría ese mismo problema”, explica.
LiLiApp es una plataforma on-demand que busca simplificar la manera en que sus usuarios contratan servicios para el hogar mediante la conexión y disponibilidad de profesionales altamente calificados en rubros como la gasfitería, electricidad, cerrajería, limpieza, seguridad, entre otros: “En LiLi no solo reparamos cosas en el hogar, sino que reparamos un mercado fragmentado, transformando la manera de contratar servicios para el hogar”, comenta el cofundador. Creada por el CTO, publicista y desarrollador full stack de la Universidad del Desarrollo, Sebastián Aburto, y el CEO e ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad Diego Portales, Bastián Vázquez, este emprendimiento ha llegado a mil hogares que necesitan de servicios que resuelvan alguna emergencia o reparación en sus casas.
A través de bootstrapping, la app ha logrado llegar a mucho más que hogares: también ha hecho alianzas con distintos actores, tales como la Municipalidad de Santiago, Municipalidad de Las Condes, Copec Pay, Corfo y Buydepa. La clave de su éxito, comenta el cofundador, recae en el acompañamiento al cliente: “A diferencia de otro marketplace, nosotros nos preocupamos de toda la experiencia de usuario del cliente. En precios transparentes, porque yo como cliente no quiero estar tratando de negociar con 20 maestros, sino que son precios estandarizados y también en proteger el dinero del del del cliente al momento de pagar con garantía. Si no se concreta, después de varios días se libera. En LiLi nos preocupamos de que siempre la calidad de servicio sea un lujo”, comenta el ingeniero en Administración de Empresas.
Contratar a un profesional por LiLiApp es sencillo para el usuario. Vásquez lo describe como algo necesario para el propósito de gestionar de manera más eficiente: “También tenemos una especie como de chatbot en nuestro sitio web y estamos trabajando en nuevas funciones para que puedan ayudar en la gestión y soporte de los clientes, ya sea a través de WhatsApp o a través de la misma página web”. Y pese a llevar solamente un año en el mercado, esta empresa tiene cerca de 300 profesionales registrados y 100 servicios mensuales.
En un futuro cercano, el CEO proyecta posicionarse como una plataforma líder para el hogar en Chile y otros países de Latinoamérica: “Pronto nosotros queremos llegar a lo que es Colombia a través de un panel que tenemos y posteriormente a Perú (…) También, nuestro objetivo ahora es abrir nuestra línea de negocio en B2C. Es decir, ofrecerle este tipo de servicio a grandes retailers, que necesitan una extensión de su servicio, como Sodimac o IKEA”.

Proptech
18
Legria
La startup fue fundada en 2022 por Ignacio del Río (CEO) y Pedro Pablo Mir, quién se retiró a principios de este año, quienes motivados por su propio deseo personal de tener una segunda vivienda. “La chispa que nos llevó a crear la startup fue simplemente nuestro deseo de acceder a una segunda casa”, recuerda Ignacio. A partir de esa necesidad, identificaron un problema real: tener una segunda vivienda es costoso y complicado, y para muchas personas, inaccesible.
A raíz de esta complicación nace Legria, startup que busca democratizar el acceso a la segunda vivienda mediante un modelo de co-propiedad. Esto lo hacen mediante la venta de fracciones de inmuebles, encargándose de su administración y mantención, lo que hace posible que más personas disfruten de lo que antes era un lujo exclusivo. “Damos calidad de vida a las personas al facilitarles el acceso a una segunda casa”, señala.
Lo que diferencia a Legria de otras empresas del rubro es que, además de facilitar la compra de fracciones, gestiona el uso compartido y elimina las cargas de mantención. “Vendemos fracciones de una propiedad y administramos para que puedan compartir su uso”, explica el CEO. Esto resuelve un problema real: el alto costo y las complejidades de tener una segunda vivienda, haciendo asequible la inversión y el gasto sin que los propietarios tengan que ocuparse de la mantención.
De cara al futuro, creen que la inteligencia artificial permitirá explicar mejor y a más personas lo que es comprar la fracción de una propiedad, mostrar cómo quedará remodelada la propiedad y atender mejor a nuestros co-propietarios como un conserje propio. Desde Chile, buscan crear una industria completamente nueva, donde hablar de fracciones de propiedades sea tan común como discutir créditos hipotecarios. “Imaginamos Legria como una empresa que creó una nueva industria que no existía: las fracciones de propiedades para uso propio”, concluyen.
Además de su producto principal, recientemente lanzaron Legria Rentals, que permite arrendar una fracción por un año sin necesidad de invertir, y desarrollan un nuevo modelo de financiamiento para que los bancos traten estas fracciones como activos líquidos respaldados por propiedades. “Una de nuestras ideas más locas y que aún soñamos con probar es que los bancos financien a clientes en la compra de una fracción, ya que es un activo líquido con valor estable al estar respaldado por una propiedad”, agregan.

Proptech
21
Buydepa
En el contexto del estallido de 2019 y la pandemia por covid-19 en 2020, la necesidad de poder comprar, vender o arrendar una vivienda se hizo cada vez más difícil. En un intento de acelerar la digitalización del negocio inmobiliario nace Buydepa, una plataforma que pretende encontrarle al cliente su hogar ideal a través de un proceso accesible, fácil e innovador.
“Nacer en plena crisis nos hizo aprender a ver la incertidumbre como una ventaja. Ese origen nos llevó a construir una cultura basada en la mejora constante, sin ego y con la data como brújula para crecer. Gracias a esa forma de trabajar, hoy transformamos el mercado de viviendas usadas en un espacio formal y transparente, permitiendo que más personas accedan a propiedades hasta 35% más baratas, con procesos simples y seguros”, menciona Nicolás Méndez, CEO y cofundador de Buydepa.
La startup fundada a inicios del 2020 por Méndez, quien es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Agustín Ruiz-Tagle, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y country manager,no solo cuenta con un espacio digitalizado para facilitar la compra y venta de propiedades, sino que también tienen el propósito de acompañar al cliente en cada paso de este proceso de inversión: “Vivimos la necesidad tanto nosotros como gente relacionada que querían vender propiedades o que querían comprar propiedades que están quedando fuera del del mercado. (…) Somos una compañía con un propósito súper claro: permitir y ayudar el acceso a una vivienda o primera inversión”. Para esto, tienen en su sitio web un paso a paso para compradores y vendedores, haciendo el seguimiento en todo momento.
Respecto a su tecnología, Buydepa se caracteriza por ser una compañía que busca permitir el acceso a la vivienda en conjunto con ella, enfocada en convertir desafíos complejos en soluciones innovadoras, según palabras del CEO. “Operamos en la nube de AWS garantizando 99% de disponibilidad, utilizando arquitectura de microservicios para máxima estabilidad y tecnologías para una experiencia ultrarrápida. Actualmente, estamos enfocados en transformar procesos antiguos del sector inmobiliario mediante inteligencia artificial. Utilizamos más de 5 años de datos propietaria para entrenar modelos predictivos y crear workflows automatizados que nos permiten escalar inteligentemente y anticipar tendencias”, detalla.
A sus cinco años de funcionamiento, la empresa cuenta con 21 colaboradores, en 2024 generó ventas anuales de $10.400 millones, ha realizado más de mil transacciones de compraventa, tiene una tasa de crecimiento de casi un 80% anualmente y ha ayudado a entregar financiamiento para el acceso a la vivienda (o primera inversión) por más de cinco mil millones de pesos. “Este año estamos proyectando llegar a (ventas por) $18.000 millones”, dice el CEO. En temas de alcance, Méndez comenta que no tienen planes de extenderse a otros países, pero sí profundizar su gestión en la Región Metropolitana.

Energía solar residencial
38
Ruuf
Fundada en 2019 por Domingo García-Huidobro, Tomás Campos y Pedro Sarastscheff, Ruuf apunta a facilitar que los hogares chilenos puedan generar parte de su propia electricidad. Inspirados en modelos internacionales y adaptándolos a la realidad local, desarrollaron una plataforma que integra diseño, instalación y financiamiento de sistemas solares, derribando la principal barrera de acceso: el costo inicial.
El corazón de su propuesta son los sistemas fotovoltaicos residenciales instalados en techos, con contratos de largo plazo que incluyen monitoreo remoto y mantención preventiva, asegurando eficiencia y durabilidad por más de 25 años. Para el financiamiento, la empresa ofrece alternativas que van desde cuotas sin interés hasta créditos de 25 años o esquemas mixtos de pago. En algunos proyectos, incluso fondos privados cubren la instalación completa y luego recuperan la inversión con los ahorros energéticos generados por el sistema, abriendo un modelo de financiamiento que acerca la energía limpia a más familias.
Hoy Ruuf opera entre La Serena y Puerto Montt, donde se concentra al 91% de la población del país. Ya ha instalado sistemas en mil viviendas, incluyendo 32 casas piloto en la Región Metropolitana, donde se probó la viabilidad técnica y financiera del modelo. Este despliegue ha permitido que familias reduzcan su gasto eléctrico, ganen autonomía frente a cortes y aporten a una matriz más limpia.
La compañía no se limita solo a la instalación de paneles: ha comenzado a ampliar su portafolio con baterías residenciales, cargadores para vehículos eléctricos y soluciones de climatización eficiente, tecnologías que permiten almacenar energía solar y utilizarla durante la noche o en horarios de mayor demanda. Así, los hogares pueden transformarse en pequeñas unidades energéticas, con mayor independencia y estabilidad frente a las fluctuaciones del sistema eléctrico.
En el plano regional, Ruuf prepara su expansión hacia Colombia y México, dos mercados estratégicos para la masificación de energías limpias en viviendas. Allí espera replicar la experiencia adquirida en Chile y adaptarla a contextos urbanos y rurales con necesidades energéticas distintas. Con esta estrategia, Ruuf proyecta que un millón de casas en la región puedan acceder a energía solar en la próxima década.
-

Betterfly
-

Diio
-

Runway
-

Comunidad Feliz
-

Vambe
-
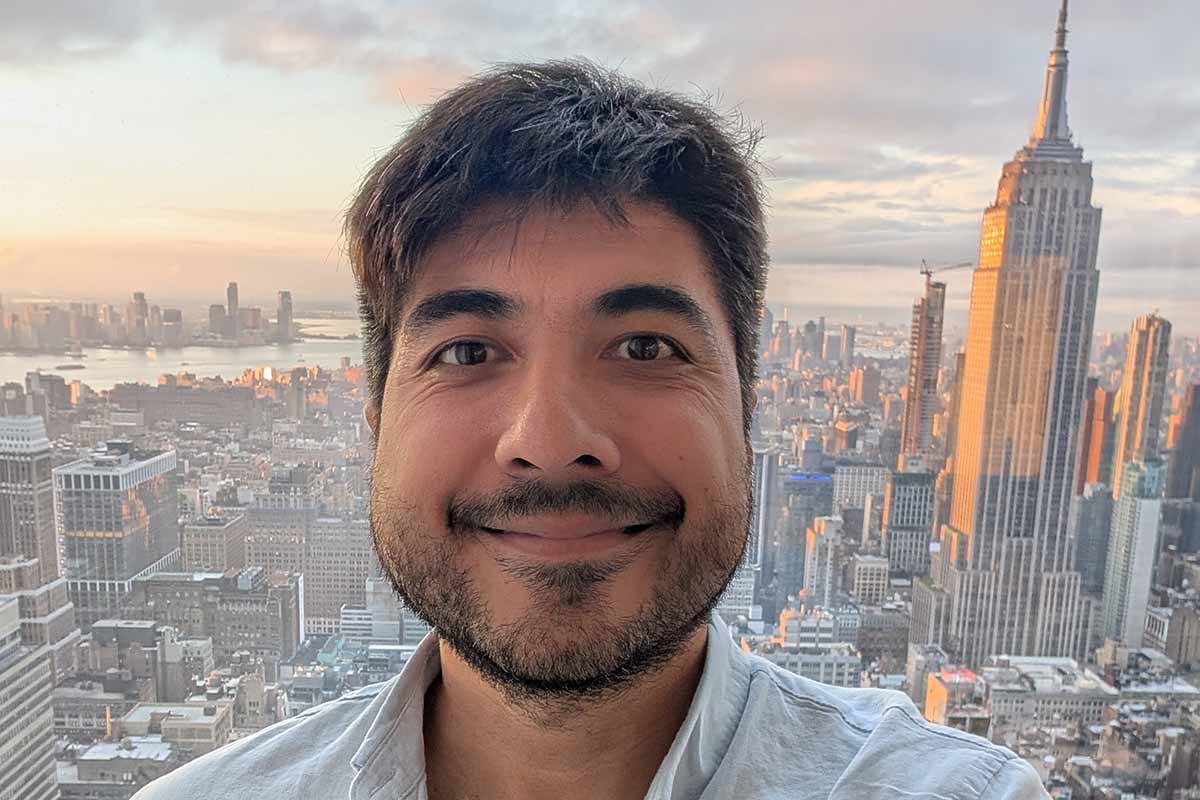
SimpliRoute
-

Fracttal
-

Ceptinel
-

Colektia
-

Soyio
-

Umano
-

Theodora AI
-

Cotalker
-

DataScope
-
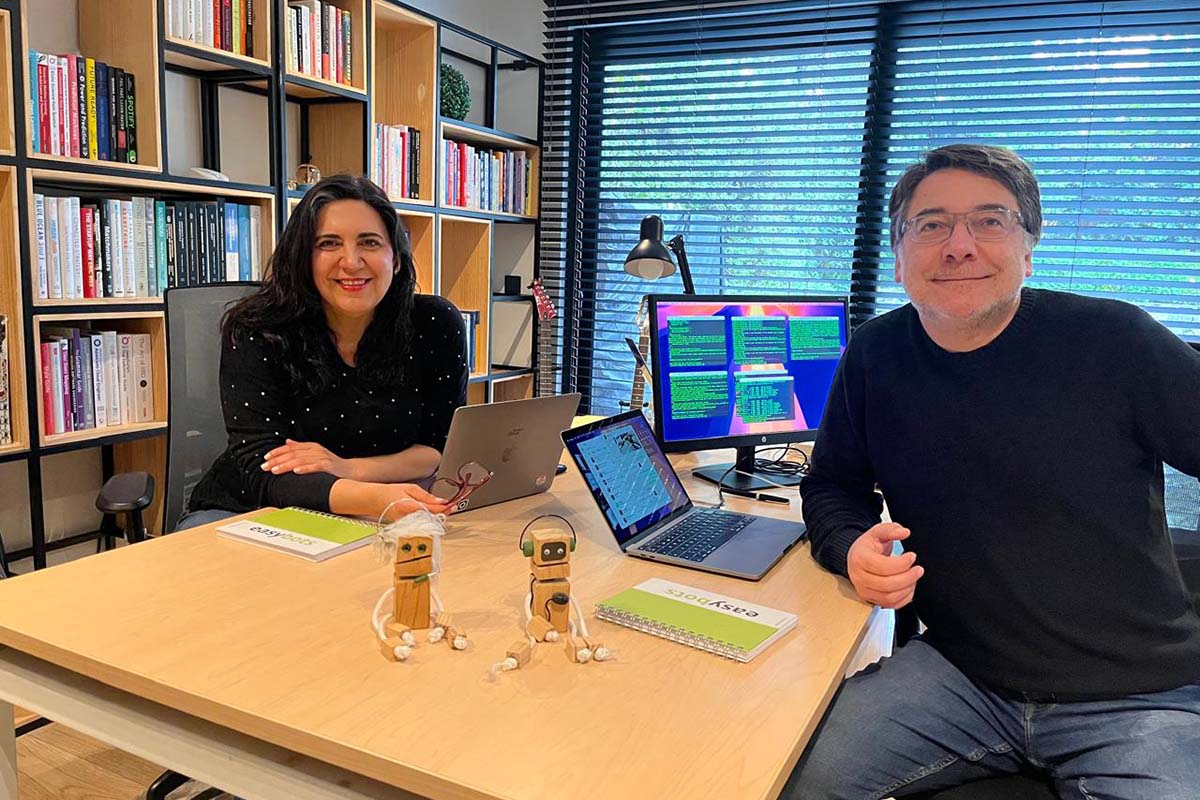
Easybots
-

EdiPro
-

Kunzapp

Insurtech
250
Betterfly
La historia de Betterfly comenzó en 2018 bajo el nombre Burn to Give, cuando Cristóbal y Eduardo della Maggiora decidieron poner a prueba una idea loca: convertir las calorías que la gente quemaba haciendo deporte en donaciones. “En dos días logramos llegar a 100.000 usuarios en una página web toda ‘piñufla’ (…) con ese MVP exitoso, que al final fueron 75 millones de calorías que logramos en un mes, la bola de nieve empezó súper rápido”, recuerda Cristóbal della Maggiora.
Ese primer hito permitió levantar capital en un Chile donde todavía no existía un ecosistema consolidado. “Nos topamos con inversionistas que nunca habían visto un SAFE en su historia”, dice Cristóbal, convencido de que Betterfly abrió camino para las startups locales.
Desde el inicio, los fundadores mostraron flexibilidad para adaptarse. Así, tras un año, el modelo evolucionó: del marketing B2C de Burn to Give al mundo B2B, con foco en recursos humanos. Fue una casualidad: “Nosotros estábamos vendiendo paquetes de marketing y una empresa nos dijo: ‘habla con recursos humanos porque quieren contratar tu servicio”. Y ese modelo fue un éxito, y ahí dijimos con Eduardo: empecemos a vender esto también, paquetes a las empresas para que su gente haga deporte”.
El gran quiebre llegó con la pandemia. El negocio, basado en la actividad física, quedó en riesgo. “La pandemia nos invitó a hacer un cambio… ya no solo fijarnos en la parte física de la persona, sino en algo más holístico”. Ese segundo gran pivote incorporó el bienestar como un todo: físico, mental y financiero, siempre con la misma lógica de juego: “haz cosas por tu bienestar, y cada vez que tú lo hicieras nosotros te premiábamos de alguna manera”.
Ese giro abrió espacio a nuevas rondas de inversión, las series B y C, levantadas con pocos meses de diferencia, y al inicio de un terreno inexplorado: los seguros. “Inventamos nuestro seguro dinámico, uno de los primeros seguros dinámicos ever… lo que nos mataba en la cabeza era por qué un seguro te cobra más caro si tu familia tuvo cáncer o si fumas, pero no más barato si le muestras que no tienes cáncer o tienes buenos hábitos”.
La innovación fue reconocida por el mercado. En 2022, Betterfly alcanzó el estatus de “unicornio”. Sobre ese momento, Della Maggiora: “Nunca fue una meta… lo que sí nos puso orgullosos es que habíamos tomado una decisión de convertirnos en Empresa B y en Public Benefit Corporation en Estados Unidos (…) y siendo una empresa que estaba poniendo el propósito al centro hubiésemos logrado esto”.
Durante su recorrido también debieron ajustaron su expansión, cerrando países para concentrarse en tres mercados: Chile, México y España. Sobre estos cambios, Della Maggiora comenta que “el ecosistema a veces le pone una connotación negativa a la palabra ajuste. Como te fue mal, tienes que hacer ajustes. Pero es parte normal de una compañía, sea que a esta compañía le fue bien o le fue mal, está respondiendo a necesidades internas o del mercado”. Y precisa: “Nosotros abrimos muchos mercados en post de testeo, y testeamos lo que quisimos. Cuando tomamos la decisión de cerrar, los tres países que dejamos concentraban el 94% de nuestro ingreso”.
De esta manera, la compañía fijó su foco y ahora prepara su entrada a Estados Unidos. “Ir a Estados Unidos y probar y equivocarse es algo que sale muy caro… nosotros hemos sido súper conscientes en los últimos siete años, probando acá en Chile y en Latinoamérica qué funciona y qué no funciona. Hoy vamos mucho más preparados, con una mochila de años de aprendizajes”.
Hoy, la compañía apuesta por convertirse en un “sistema operativo de salud con recomendaciones de inteligencia artificial personalizadas (…) ahí queremos poner la barrera. Ya es tiempo que una de las industrias más grandes del mundo, y probablemente una de las más importantes, que es la industria de salud, sea completamente personalizada y es donde queremos llevarlo”.
Al reflexionar sobre su trayectoria, Cristóbal destaca: “Siempre fuimos fieles a nuestro propósito de empoderar a las personas a llevar una mejor vida. Queremos crear una plataforma, un sistema operativo de salud con inteligencia artificial, que transforme la forma en la que las personas se relacionan con su salud y con su bienestar. Ayudando a las empresas a cambiar la vida de sus personas, donde cada uno puede ser el CEO de su propia salud”.

Gestión de ventas
23
Diio
Luego de la venta en 2023 de Beetrack, un exitoso emprendimiento, Nicolás Kipreos se preguntaba qué haría con su tiempo. Lo único que tenía claro era que quería seguir viviendo en Puerto Varas y, desde allí, desarrollar un nuevo negocio. Fue entonces cuando Paolo Colonnello le presentó una idea: “Poder añadir valor a la venta a través de inteligencia artificial”. La propuesta hizo sentido y ambos fundaron diio.
La apuesta llegó en un momento clave. Según explica Nicolás Kipreos, COO: “Había una buena oportunidad (…) se dio justo en el punto de inflexión en que se empezaron a masivizar los modelos de lenguaje y mejoraron mucho la calidad, se agrandaron las ventanas de contexto, algo que es súper crítico en nuestro negocio, fue un timing preciso”.
Diio es una plataforma de inteligencia artificial para ventas que registra y analiza cada interacción con los clientes, detecta dudas y señales de interés en tiempo real y sugiere la mejor respuesta. Su retroalimentación inmediata permite a los equipos redefinir sus estrategias y mejorar su rendimiento general.
“Creemos que los vendedores no van a ser reemplazados… más aún en la venta consultiva relacional, porque hay que conocer cuáles son los dolores, las características del cliente, más que tratar de vender algo a toda costa, es una venta más de soluciones”. En esta línea, Kipreos enfatiza la diferencia entre la venta transaccional de autoservicio y la consultiva: “No es una venta retail, sino que tu cliente tiene un dolor y alguien llega y te ofrece la solución”.
Actualmente, “diio está en una etapa de evangelización, presentando un producto que no existía porque no existía la tecnología para hacerlo”, destaca Kipreos, proyectando que “vemos difícil que de aquí a algunos años las empresas no estén usando una solución como diio (…) porque los ayuda bastante y los hace mucho más efectivos para vender más. Al final las empresas van a estar compitiendo entre ellas por que las que usan diio van a vender más que las que no. Va a ser un test súper ácido”.
A un año y medio de su lanzamiento, uno de los diferenciales es el equipo. “Tenemos un equipo senior, con experiencia en construir producto de este nivel. Entonces, cuando uno tiene cierto recorrido parte con un enfoque un poco distinto y con una orientación mucho más alineada a resolver, a poder llegar a una solución rápido, fallar poco y a no dar tanto palo de ciego”.
Con un crecimiento sostenido de cerca del 20% mensual, Kipreos destaca la importancia del balance entre producto y ventas: “Por muy buena venta que tengas, si tienes un mal producto probablemente vas a vender, pero no te va a durar mucho el cliente, y si tienes un muy buen producto y tienes mala venta, no vas a lograr crecer. Entonces, es como un balancín: hay que buscar equilibrio, y eso se logra con tener un buen equipo y hartas canas, porque la principal gracia que tenemos con Paolo es que tenemos cierto recorrido, hartos porrazos para diferenciar lo importante, de lo necesario, de lo urgente”.
Aunque su base está en Puerto Varas, Kipreos asegura que son “agnósticos a la ubicación”. Haber partido en Chile fue positivo: “es un país súper tecnologizado y las empresas son súper abiertas a probar nuevas tecnologías, lo que no se da en otros países de Latam, por lo tanto, es un buen laboratorio para probar cosas”. Además, subraya que “esta tecnología es súper escalable y súper internacionalizable, o sea, podemos implementarla desde Chile, desde Puerto Varas. Al final uno está compitiendo contra el mejor talento del mundo, lo que te empuja a desarrollar un mejor producto”.
En 2024, diio levantó una ronda semilla de US$ 2,5 millones liderada por Base10 Partners. Con esos fondos busca escalar operaciones, refinar su producto y acelerar su estrategia comercial en Latinoamérica. Hoy la plataforma ya cuenta con más de 200 empresas clientes en la región, incluyendo startups como Buk, Xepelin, Fintoc, Vambe y Betterfly.
Actualmente, diio está presente en Chile, Colombia, Argentina, Perú y México, con planes de expansión acelerada y la intención de escalar a Estados Unidos y Europa. “La meta inmediata es crecer en Latinoamérica y, a tres años, queremos ser el referente que venga a la cabeza”, detalla el COO.
Diio busca sentirse como un colega en el trabajo. Según Kipreos, la idea era “darle una personalidad, que fuera el típico gallo que es un sabelotodo, pero lo suficientemente humilde para no ser cargante” y que ayude a que el equipo de ventas sea “la mejor versión de sí mismo”.

Software
120
Runway
En 2018, Cristóbal Valenzuela fundó Runway junto a Alejandro Matamala, chief design officer, y Anastasis Germanidis, actual CTO, con la visión de poner en manos de creadores, diseñadores y cineastas herramientas de inteligencia artificial que antes parecían reservadas solo para grandes estudios. El camino comenzó en el laboratorio de arte e inteligencia artificial de la Universidad de Nueva York, donde los fundadores llegaron a la convicción de que el cruce entre tecnología y creatividad podía abrir una nueva era en la industria audiovisual.
La propuesta inicial fue un software de edición y efectos potenciados por IA que permitía, por ejemplo, eliminar objetos de un video en segundos o generar imágenes a partir de texto. Este enfoque disruptivo atrajo rápidamente la atención de la comunidad creativa global, permitiendo a Runway pasar en pocos años de un experimento universitario a levantar capital de fondos de primer nivel en Silicon Valley. En total, la empresa ha realizado seis rondas de financiamiento; la más reciente, en abril de 2025, correspondió a una Serie D por US$ 308 millones, que duplicó su valoración hasta superar los US$ 3.000 millones.
Uno de los hitos que marcó un antes y un después fue el desarrollo de los modelos Gen-1 y Gen-2, que introdujeron la posibilidad de generar y transformar videos completos a partir de descripciones textuales o de imágenes de referencia. En 2025, la compañía presentó Gen-4 y su variante Gen-4 Reference, que ofrecen mayor realismo, consistencia visual y un control creativo más preciso. En paralelo, lanzó Runway Aleph, una herramienta de ediciones avanzadas que complementa sus modelos generativos. Con este conjunto de innovaciones, Runway se consolidó como referente en la generative AI, con miles de usuarios en todo el mundo y alianzas con productoras, agencias de publicidad y creadores independientes.
Conscientes de que sus modelos podían trascender el ámbito creativo, Runway ha expandido su alcance hacia nuevas áreas, como Runway Game Worlds, una plataforma experimental aún en fase beta que permite crear videojuegos con inteligencia artificial, donde historias, personajes y escenarios se generan en tiempo real a medida que el usuario interactúa. En paralelo, la empresa está explorando colaboraciones con compañías de vehículos autónomos y de robótica, aplicando sus capacidades de simulación para entrenar sistemas que interactúan con el mundo real. El objetivo es complementar las pruebas físicas con entornos virtuales más escalables, reduciendo costos, tiempos y riesgos en el desarrollo.
Runway también lanzó FOOM, un canal de transmisión continua 24/7 dedicado a la cultura de la inteligencia artificial. La plataforma busca ir más allá de la simple demostración tecnológica para convertirse en un espacio vivo donde se proyectan cortos, se transmiten entrevistas, debates, programas experimentales y distintos formatos que exploran la relación entre creatividad y IA. FOOM está disponible en línea y es de acceso abierto a través del sitio oficial de Runway, permitiendo a cualquier usuario conectarse y, además, participar con propuestas de programación que pueden integrarse a la parrilla de contenidos.

Proptech
250
Comunidad Feliz
“Yo soy de Osorno y la cuenta más cara que tenía que pagar en la universidad era el gasto común. Yo tenía que mantener mi presupuesto y era complicado tener que estar pagando de repente 100 mil pesos, de repente 150, de repente 80. No tenía muy claro en qué se gastaba, ni entendía cómo funcionaba este mundo”, recuerda David Peña, cofundador y CRO de Comunidad Feliz.
Esa molestia tan doméstica motivó a David Peña, Antti Kulppi y Pablo Exss a fundar Comunidad Feliz.
En 2016, los socios y egresados de Ingeniería Industrial y Computación de la Pontificia Universidad Católica desarrollaron una plataforma para que los administradores de edificios y las comunidades puedan administrar sus recursos, transparentando ingresos y egresos, estandarizando procesos y habilitando el pago en línea del gasto común.
Un problema que Peña define como “poco sexy, pero con un mercado gigantesco”. Según detalla: “Una comunidad en promedio tiene como $30 millones mensuales en gasto. En este nicho son 50 mil condominios en Chile. Son como US$10 mil millones anuales que se mueven en este mercado, y es muy raro porque es más grande que el de autos, que el mercado del gas o que muchos mercados y nadie se ha preocupado que este tema este ordenado”, puntualiza.
El producto evolucionó al ritmo de las necesidades de las comunidades modernas: tras la primera capa de transparencia financiera llegaron funciones de recaudación digital y, luego, negocios adyacentes como una corredora de seguros que respondía a una obligación de las comunidades, pero que no se estaba manejando de forma transparente.
Hoy, en Chile, la plataforma suma 1,5 millones de usuarios activos y opera en alrededor de 6.000 condominios de los 50.000 que existen, por lo que desde Comunidad Feliz aseguran que hay un gran espacio para crecer. “Somos de las top 3 plataformas utilizadas por chilenos en Chile dentro de la categoría de utilities”, agrega. La expansión geográfica marca un hito en la historia de Comunidad Feliz: en 2020 abrieron México, donde “estamos con alrededor de 100.000 propiedades, en 1.000 condominios y edificios”; además, este año sumaron Colombia y ya operan en otros ocho países, incluyendo Estados Unidos, donde trabajan bajo la marca Happy HOA.
Orgulloso del recorrido, Peña comenta que “hemos pasado por todos los niveles de financiamiento”, logrando levantar cerca de US$3 millones; hoy están valorados en más de US$100 millones, puntualiza. Ahora, Comunidad Feliz afina una agenda de crecimiento y productos. “Estamos en un proceso de un levantamiento de capital importante, probablemente lo vamos a cerrar durante el cuarto trimestre”, adelanta. La meta es ambiciosa: “Hoy estamos en poco más de US$ 11 millones en facturación anual recurrente… y con la próxima ronda queremos llegar a US$ 100 millones”. Eso implica consolidar más del 50% del mercado en Chile, México y Colombia; ganar relevancia en EE. UU., y madurar líneas nuevas como seguros y servicios financieros.
Proyectando ese contexto, Peña comparte una apuesta audaz: “Queremos, ojalá en algún momento, hacer algo parecido a lo que podría ser un Banco Feliz: el Banco de las Comunidades”. Inspirados en las HOA estadounidenses (que tienen acceso a cuentas, tarjetas de créditos y préstamos), buscan resolver brechas estructurales en Latinoamérica, donde, por ejemplo, las comunidades no pueden tener cuenta bancaria, obligando a los residentes a disponibilizar sus recursos para la administración, lo que genera problemas.
Para Peña, la visión “mitad broma, mitad hoja de ruta” condensa el espíritu del proyecto: “Me gustaría que, cuando Elon Musk llegue a Marte, la colonia de humanos sea administrada por Comunidad Feliz”.

Gestión comercial
64
Vambe
Un video casero, sin producción ni presupuesto, bastó para encender la chispa. Así nació Vambe, la startup fundada por Nicolás Camhi (CEO), Matías Pérez (Chief AI Officer) y Diego Chauan (CTO), que transformó una improvisada publicación en redes sociales en el punto de partida de una plataforma de inteligencia artificial que hoy se expande por toda Latinoamérica.
Nicolás Camhi recuerda que en ese momento “nosotros estábamos intentando hacer un sistema de cobranzas masivas por WhatsApp. En 2023, cuando ni siquiera ChatGPT tenía agentes, nosotros ya los poníamos en WhatsApp”. La sorpresa fue inmediata: los emprendedores quedaban impresionados al ver cómo la IA manejaba la información, enviaba recordatorios e identificaba bases de datos. “Nosotros lo encontrábamos bacán, pero nunca pensamos que eso iba a ser lo más importante, hasta el video”. En la publicación, Matías Pérez contaba cómo una empresa había automatizado WhatsApp con ChatGPT y lo había enlazado con otras herramientas. Sin seguidores, sin producción ni presupuesto, el video se hizo viral.
Ese tráfico terminó donde debía: en WhatsApp. Ahí, la tecnología de Vambe recibió los mensajes, explicó, guió y agendó directamente en Google Calendar. Para Nicolás Camhi ese momento fue revelador porque “el mercado nos habló”, y la señal fue tan clara que decidieron abrir la tecnología de Vambe al público y salir a vender.
El salto, sin embargo, no fue instantáneo. Existía un apego emocional con el proyecto original de cobranzas: horas de fines de semana, noches de trabajo, múltiples iteraciones, y costaba soltarlo. Evaluaron distintos escenarios: dos marcas distintas, una sola marca con dos productos, una misma landing page separada, hasta que los datos fríos hablaron: el tiempo y la demanda estaban del lado del nuevo producto.
Hoy Vambe es una plataforma de inteligencia artificial para que empresas B2C medianas y grandes puedan adoptar IA en su estrategia de crecimiento: desde sus anuncios, sus ventas y su retención.
El pivote fue difícil, pero una vez tomada la decisión se la jugaron con todo. “Nos movimos rápido, empezamos a hacer más videos, a gastar plata en anuncios sin siquiera tener idea del pricing, no sabíamos cómo cobrar”. El aprendizaje fue en tiempo real. “La gente venía y me decían ‘lo quiero’, y yo decía US$ 80. Después venía la siguiente reunión y decía US$ 90, US$ 110, US$ 120, porque no teníamos idea cómo poner precio”, admite el CEO.
Llegado el momento de levantar capital, el proceso fue “súper duro”. Equipo joven, categoría competitiva, pero con una ventaja: “Éramos los que más rápido vendían”. El llamado interno fue claro: “Si queremos tener éxito en esta ronda, debemos tener los mejores números, porque nadie va a confiar en nosotros si mostramos lo contrario. Tenemos que demostrar que somos muy buenos ejecutando”. La estrategia dio frutos. Al final tuvieron un “happy problem”: la ronda se sobresuscribió, había más dinero que espacio. La decisión fue estratégica e incómoda: elegir socios y decir que no a otros.
La entrada de fondos de prestigio, entre ellos Monashees, fue un sello de validación. Y con el primer directorio a comienzos de año llegó el empujón definitivo: “Váyanse a México ya”.
Camhi no lo dudó: “Tenían toda la razón, nos decían ‘¿cómo se van a quedar en Chile, si en Ciudad de México hay 1.5 veces la cantidad de personas que en Chile completo?’”. El 1 de mayo, Nicolás ya estaba instalado en México con un equipo de 10 personas. “Así es como hoy día Vambe ya tiene operaciones en otros países, hemos logrado hacer que México crezca incluso más rápido que Chile, que eso es una locura. Creo que hay muy pocas compañías de Chile que logran un aterrizaje así en México”, comparte.
La visión de Vambe va mucho más allá de los agentes de IA. El próximo gran salto será el uso de anuncios de referidos. “Donde agentes de IA se refieren a otros agentes de IA en nuestra red, y eso va a ser una innovación total”, explica el CEO. La idea es que los agentes conversacionales no solo vendan, sino que también recomienden a otros negocios complementarios dentro de Vambe. “Esa es la gran diferencia: no solo es hipersegmentado, sino que apalanca la confianza entre compañías y genera un efecto red en el que los agentes se refieren entre sí. Eso va a ser enorme”, asegura.
Ese efecto red crea un incentivo poderoso: si no estás en Vambe, pierdes tráfico. El plan es lanzar las primeras versiones a principios del próximo año y, en paralelo, incorporar pagos integrados para cubrir todo el embudo de ventas, desde el marketing hasta la conversación, el cobro y la retención.
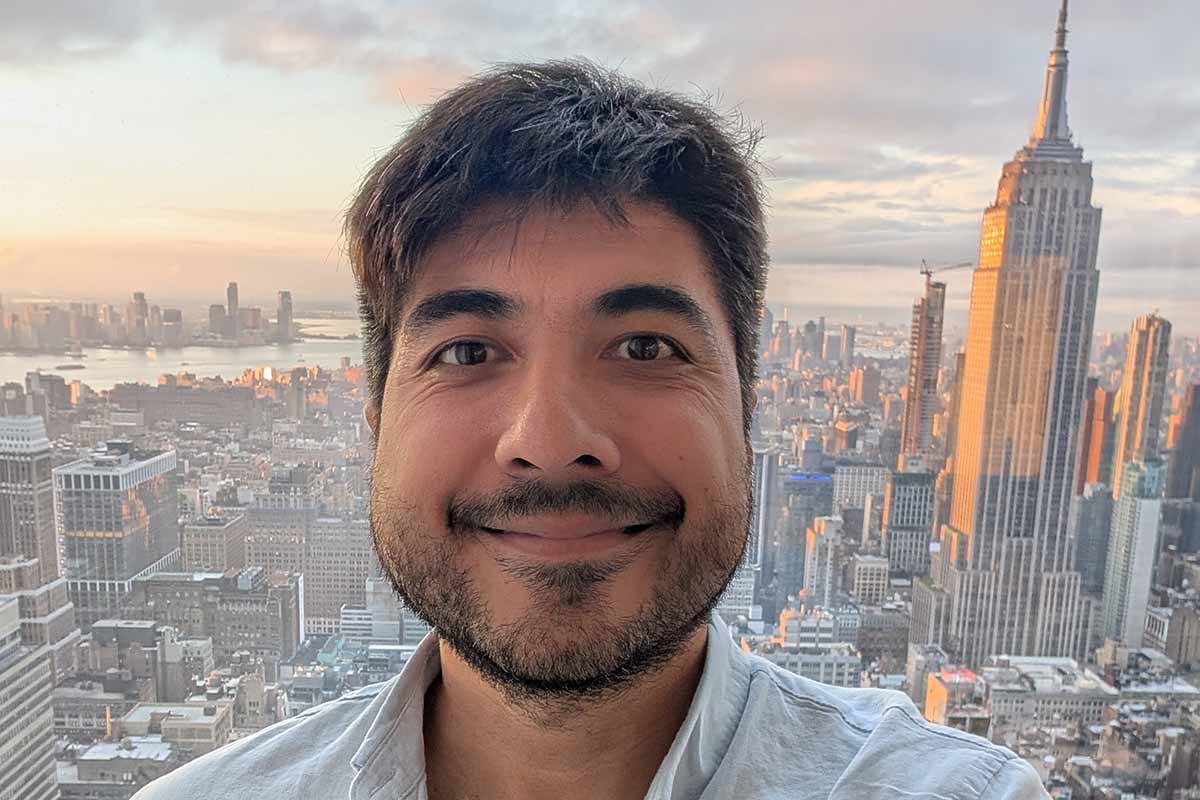
Logística
135
SimpliRoute
En 2015 nació SimpliRoute, motivada por un problema cotidiano llevado al mundo académico. Álvaro Echeverría, ingeniero industrial formado en Beauchef y con un magíster en gestión de operaciones, recuerda el proyecto que inició todo: la generación de un modelo para reducir los tiempos de llegada del Cuerpo de Bomberos en la Región Metropolitana. El modelo redujo esos tiempos en 40%, lo que, según Echeverría, se traduce en salvar 1.400 vidas al año.
La amistad y complementariedad con Eyal Shats (cofundador y Chief Strategy Officer) orientaron el pivote del “logístico de bombero” al “logístico de empresa”. El primer prototipo fue tan artesanal como eficaz: “Al principio nos mandaban un Excel, y yo tenía dos horas para devolverles el Excel optimizado y les gustó, vieron mucho valor”. Con esa hipótesis de negocio validada, postularon a Start-Up Chile con “clientes hechos a mano, porque era un Excel, un algoritmo, pero no había una plataforma”. Pronto llegaron los primeros clientes y el kickoff para una década de crecimiento.
La expansión a México en 2019 cambió la escala. Echeverría alternó viajes hasta mudarse a Ciudad de México cuando “el 45% de la venta estaba en México”. Luego llegó el punto de inflexión: la pandemia. “SimpliRoute tuvo mucha suerte fue un timing bien interesante. Nosotros construimos por 3 años antes y pudimos tomar esa suerte”, comenta Echeverría.
“Fue una tormenta perfecta”: con tres años en el mercado y un producto maduro, pero aún en etapa de evangelización donde “nadie escuchaba”, con presencia en Chile y México y US$3 millones levantados con un fondo en Miami, “la pandemia fue transformacional”. En solo un año pasaron de 22 a 120 colaboradores y los clientes crecieron de 80 a 1.000, concentrándose en grandes corporativos que necesitaban atender sus canales digitales, triplicando sus ventas, pero sin triplicar sus costos.
La ventaja competitiva de SimpliRoute se ancla en poner inteligencia primeron. “La logística está bien cautiva por prácticas de abuelito, como GPS, herramientas de telemetría, de software bien tradicionales, pero de gestión”, explica Echeverría. El éxito de SimpliRoute “es que la propuesta inicial de nosotros es entregar un software de inteligencia de logística”.
Como ejemplo, Echeverría menciona el comportamiento de los ruteadores clásicos, que existen desde los 90, y que buscan optimizar rutas asumiendo obediencia perfecta de los conductores. Pero la realidad es otra: el camión se topa con ferias, calles cortadas, reversibilidad, almuerzos a horas predecibles, e incluso conductores que, si pueden, prefieren terminar cerca de su casa.
La IA de SimpliRoute incorpora justamente esas conductas. “Ahí es donde viene la parte de inteligencia artificial, yo entiendo lo que pasa, porque tengo millones de entregas”. Solo el año pasado realizaron 320 millones de entregas en Latinoamérica, y con esa data el sistema aprende patrones: a qué hora suelen almorzar los choferes, qué secuencias generan más desvíos, qué zonas producen atrasos, qué fines de ruta son más “aceptables” para cada perfil. Con esa evidencia, el sistema aprende, ajusta rutas en tiempo real y automatiza decisiones que mejoran la experiencia sin disparar costos.
Álvaro Echeverría, que se autodefine orgullosamente como un “ñoño” y no oculta su pasión por la academia, explica que SimpliRoute ha sido “muy intensivo en producto e investigación”, lo que les permitió contar “desde el día cero con un producto que funciona en todo el mundo”. Para comprobar su globalidad, el CEO comparte que algunos de sus clientes son: un repartidor de pinos de Navidad en Islandia y otro en Mozambique que reparte urnas para funerales. Ambos realizan sus rutas de despacho con SimpliRoute.
Hoy la empresa tiene oficinas en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, México y Brasil; vende en 28 países de Latinoamérica, Europa y partes de Asia, y ya tiene presencia en Estados Unidos.
El exitoso camino también se refleja en el financiamiento: “En total hemos levantado USD$20 millones”, comenta Echeverría, agregando que ahora están levantando una serie B de US$25 o US$30 millones, que se destinará a tres frentes: pasar de monoproducto a multiproducto, reforzar la comercialización e implementación en cuentas corporativas y acelerar la expansión internacional en México, Brasil y Europa, apuntando a consolidarse como la plataforma de logística más grande del mundo.
Echeverría ve dos tendencias que se aceleran. Primero, el regreso de la logística on-demand: los retailers vuelven a pedir entregas inmediatas y SimpliRoute ya está creando nuevos productos para ese uso. Segundo, la irrupción de agentes de IA conversacionales capaces de manejar excepciones e incidencias en tiempo real y escalar. La voz es clave en logística, explica el CEO, porque la operación ocurre en la calle, cuando el conductor no puede tipear mientras trabaja. La interacción vía voz y WhatsApp permite personalizar la experiencia sin perder eficiencia.
SimpliRoute quiere demostrar que la inteligencia importa tanto como la ejecución: no se trata solo de implementar una solución, sino de anticipar y resolver problemas de forma inteligente. Echeverría reivindica el liderazgo de una empresa chilena que ya se está “comiendo” el mercado en Latinoamérica y Europa y que pronto irá por Estados Unidos, y resume su meta emprendedora en una frase: esperan “ser la herramienta más grande y amplia de inteligencia logística completa del mundo desde Chile”.

Gestión de mantenimiento
190
Fracttal
“No esperes a tener todo perfecto para lanzarte; valida en el mercado real y ajusta sobre la marcha”. Con esa filosofía, Christian Struve y Alejandro Pérez fundaron Fracttal en 2015. En ese momento, muchas empresas seguían atrapadas en sistemas rígidos y obsoletos, y apostaron por una plataforma moderna, móvil e inteligente que integrara software, Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial para revolucionar la gestión de activos y el mantenimiento.
Los inicios no fueron fáciles: convencer a compañías de migrar a la nube cuando casi nadie hablaba de SaaS era un desafío. “Competir contra gigantes como SAP o Siemens era todo un reto. Había mucha resistencia al cambio, así que nuestra tarea fue educativa”, recuerda Struve. Con pilotos y casos de uso, Fracttal demostró que “la digitalización generaba valor real”.
Desde el comienzo, la estrategia fue acelerar. “Decidimos vender en 50 países antes de tener operaciones en cinco, y eso nos obligó a aprender rápido sobre facturación, regulaciones y estrategia comercial”, explica el CEO. Esa apuesta los llevó a consolidarse como líderes globales: hoy cuentan con oficinas en España, México, Brasil, Chile y Colombia, más de 1.500 clientes y 40.000 usuarios que gestionan sus operaciones con Fracttal One.
El crecimiento estuvo acompañado de inversión. En 2018 recibieron su primera inyección internacional y en 2023 cerraron una Serie B por más de US$ 10 millones, liderada por Kayyak Ventures y respaldada por fondos como Seaya Ventures y Scale Capital. La experiencia dejó a Struve una lección clara: “los inversionistas buscan tracción comprobada y un equipo que ejecute con intensidad. El dinero acelera lo que ya funciona, pero no arregla un modelo sin validar”.
Hoy, Fracttal evoluciona hacia un modelo híbrido, donde los agentes de IA actúan como copilotos de mantenimiento. “La idea es que las empresas dejen de alimentar al software y que el software trabaje proactivamente para ellas”, explica Struve. Así, la plataforma impulsa el mantenimiento predictivo, automatiza tareas y anticipa necesidades.
El objetivo es ambicioso: “Queremos redefinir la gestión de activos, haciéndola más inteligente, sostenible y eficiente para empresas de todo el mundo”, comenta el fundador. Y advierte que recaudar nueva financiación está en sus planes para acelerar el crecimiento e innovación tecnológica.
Para Struve, el avance global de Fracttal se explica por una cultura de intensidad, curiosidad y enfoque en el cliente. Su regla es clara: “Show, don’t tell; no basta con prometer, hay que demostrar valor tangible desde el día uno”, concluye.

Tecnología antifraudes
15
Ceptinel
Con una carrera liderando equipos masivos en retail digital, Alfredo Leyton enfrentó en 2023 un giro abrupto: mientras dirigía Dafiti en Chile, le informaron el cierre de operaciones. En medio de ese complejo escenario laboral, su hijo de 3 años fue diagnosticado con un tumor cerebral que le quitó la vida pocos meses después. En ese momento de dolor, Leyton redefinió su propósito. “Lo único que quería hacer era dedicarme a ser coach, hacer asesorías a empresas chicas, que no tienen ni un peso para pagarme, y dedicarme a mi familia y olvidarme del tema plata”, recuerda.
Para lograrlo, buscó una empresa con “posibilidad real, rápida, de crecer, pero que no esté creciendo” y se acercó a los fondos de venture capital (VC) en Chile. Así llegó a Ceptinel, de HCS Capital, donde encontró “un equipo tremendo, que tenían una plataforma que la venían desarrollando en 2019, que la armaron como una bazuca, pero que estaba funcionando para matar pokémones, era absurdo”, comenta.
Orientada originalmente al cumplimiento normativo y a la gestión de riesgos para sus clientes, Ceptinel presentaba una oportunidad clara: pivotear a inteligencia artificial para detectar fraude en la industria aseguradora. “En Latinoamérica, el 10% de las primas de los seguros se pierden en fraude. Si nosotros fuéramos capaces de devolverte esa plata, tú podrías hacer seguros mucho más inclusivos, que mantienen el riesgo y la rentabilidad”, explica Leyton.
El impacto social es parte del norte: con la disminución del fraude y de los costos, las aseguradoras podrían ofrecer microseguros de US$2 o US$5, generando mayor inclusión financiera en mercados de baja penetración, como Perú y Colombia, “donde nadie está asegurado”.
Con el cambio de estrategia liderado por Leyton, Ceptinel pasó a estar 100% dedicada a inteligencia artificial en el mundo asegurador. La propuesta central es lo que bautizó como “inteligencia artificial colaborativa”: “en vez de buscar automatizar todos los procesos, hagamos una inteligencia artificial que ayuda al experto a detectar los casos complejos y anómalos de fraude”. El flujo tiene tres pasos: “detectamos”, “explicamos lo que encontramos” y luego el experto decide si “detener el pago o seguir adelante”. Esa decisión entrena al sistema: “nuestra inteligencia artificial aprende esa decisión y mejora la detección”.
Ceptinel, reconocida este año por la Alianza Insurtech Panamericana (AIP) como “Habilitador tecnológico”, ya opera en cinco países —Chile, Perú, Colombia, Panamá y Venezuela—, donde cuenta con 30 clientes, y proyecta la entrada a Argentina. “Con esos países tenemos que superar un hito importante de las insurtech, que es superar los USD$3 millones en facturación anual; cruzando eso se arma el equipo de venta real, se instala en México y salimos a conquistar”, explica el CEO. En paralelo, Leyton adelanta que “vamos a levantar capital… específicamente para fortalecer nuestro equipo de desarrollo y expansión más rápida”.
Hoy la estrategia del equipo es enfocarse en aseguradoras y banca; según Leyton, “tenemos la inteligencia artificial colaborativa, que detecta, explica y aprende las decisiones del experto. Y eso es aplicable a cualquier cosa”, destacando el valor de la tecnología y del equipo de Ceptinel, al que define como “experto en entrenar agentes de inteligencia artificial para distintas industrias”.
El plan es llegar con una solución regional: “Porque tenemos que abrir el mercado para decir: somos una empresa latinoamericana”, con la meta de consolidar su presencia en Latinoamérica, Caribe incluido, en el corto plazo. “Queremos ser reconocidos como la empresa que inventó la inteligencia artificial colaborativa”, añade.

Gestión de cobranza
250
Colektia
Motivados por los problemas de cobranza que enfrentaron en su emprendimiento anterior, los hermanos Gabriel y Oswaldo Monroy decidieron innovar en una industria que seguía anclada en prácticas tradicionales. “Al buscar soluciones tecnológicas descubrimos que no existía nada que realmente resolviera la situación. La única alternativa era literalmente tomar el teléfono y empezar a llamar a los clientes”, recuerda Gabriel Monroy, hoy CEO de Colektia.
Gracias a su experiencia en IBM, Monroy ya conocía el potencial de los datos y la inteligencia artificial. “Fue claro que la inteligencia artificial podía transformar radicalmente la industria de la cobranza, y decidimos emprender para hacerlo posible”, relata. Así nació Colektia, con la visión de reemplazar los gigantescos call centers por una infraestructura tecnológica capaz de mejorar la eficiencia del proceso.
En 2018, cuando comenzaron a integrar inteligencia artificial en la cobranza, la propuesta de Colektia fue “súper disruptiva para el sector. Éramos el bicho raro y afortunadamente la evolución de la inteligencia artificial nos ha permitido en estos últimos años despegar muy fuerte”, explica Jorge Alva, CRO.
Sin embargo, aclara que hoy muchas empresas están usando agentes de inteligencia artificial, pero desde su punto de vista “no es eficiente como tal. Nosotros lo que hemos montado es una infraestructura que nos permite entender dónde está la aplicación de esa inteligencia artificial. Que no es lo mismo que usarla como un canal, que eso es lo que está sucediendo hoy”, detalla Alva.
Ser pioneros no fue fácil. “Cuando hablábamos de un algoritmo para tomar decisiones, muchos lo entendían como si estuviéramos diciendo que había una tecnología que podía hacer mejor su trabajo. Hace ocho años que el concepto de inteligencia artificial no estaba bien desarrollado”, recuerda Alva. El desafío no era solo dar a conocer el producto, sino lograr que se percibiera como una herramienta que ayudaba a las instituciones financieras a elevar su nivel de estrategia y ser más eficientes.
El tiempo les dio la razón. “Nuestra infraestructura de inteligencia artificial ya puede realizar de manera autónoma el trabajo que antes requería miles de personas, obteniendo hasta un 20% más de recupero que los call centers tradicionales”, afirma Monroy.
Históricamente, este tipo de soluciones se aplicaban a cartera temprana o mora fresca. Sin embargo, parte del feedback de los clientes fue el interés por aplicarlas también a moras tardías. En ese sentido, el equipo de Colektia se ha enfocado en extender su eficiencia hacia la llamada “mora castigada”, que suele requerir grandes esfuerzos y recursos para recuperar. “Ya tenemos resultados prometedores y esperamos que en el próximo trimestre podamos ofrecer esta capacidad de forma masiva a nuestros clientes, demostrando que incluso en escenarios donde parecía imposible, la inteligencia artificial puede marcar la diferencia”, complementa Monroy.
La propuesta de Colektia no tardó en atraer la atención de inversionistas. A fines de 2024 cerraron una ronda de financiamiento de US$ 9 millones, liderada por Mouro Capital, ex fondo de capital de riesgo de Santander. “Lo más destacado fue el gran interés de los fondos de inversión, que hoy tienen un conocimiento profundo del sector y un fuerte apetito por apoyar a compañías como la nuestra. Esto contrasta con 2018, cuando hablar de inteligencia artificial no despertaba tanta atención”, comenta el CEO.
Sobre la posibilidad de una nueva ronda en el corto plazo, Monroy asegura que por ahora no es una prioridad: “Ya que estamos enfocados en ejecutar. Sin embargo, no descartamos que en el futuro, al expandirnos a nuevos mercados, podamos requerir capital adicional”.
El impulso financiero vino acompañado de expansión. “Recién arrancamos el segundo trimestre con cuatro países y ahora estamos en 11 países. Ha sido súper acelerado”, destaca Jorge Alva. Y anticipa que, si bien por ahora solo están presentes en Latinoamérica: “Ya tenemos conversaciones en España, lo que nos abre una puerta natural en Europa, además de oportunidades en Portugal y Brasil”.
Hoy la meta es terminar 2026 con 200 clientes y expandir la infraestructura a nuevos casos de uso.

Identidad digital
9
Soyio
Soyio nació con un objetivo claro: que cada persona pueda tener control sobre sus datos personales. “Yo siempre me he sentido muy agredido al momento de tener que compartir mis datos personales: ir a un hotel y que saquen fotocopia de tu pasaporte sin saber qué hacen con ella, o entregar tu RUT en cada edificio o farmacia sin control alguno. Esta es mi motivación más grande: ayudar a que Chile sea un país más privado”, explica Óscar Quevedo, cofundador y CEO.
La startup chilena busca que la privacidad sea no solo un derecho, sino también una ventaja para las empresas. Su plataforma modular ayuda a las compañías a cumplir la nueva Ley de Protección de Datos Personales que entrará en vigencia en Chile, ofreciendo gestión de consentimiento, trazabilidad, auditoría, administración de derechos, generación automática de registros de actividades de tratamiento (RATs) y verificación de identidad con estándares bancarios.
La idea surgió cuando Óscar Quevedo y Matías Menich, fundadores de QVO (vendida a Kushki en 2019), junto a Edison Escobar, ex-Cornershop, notaron que muchas empresas digitalizaban la identidad, pero pocas ayudaban a gestionar los datos personales de manera segura y eficiente. “Gracias a nuestra experiencia en pagos, aplicamos nuestro conocimiento en sistemas transaccionales a este nuevo desafío, justo cuando la regulación en Chile comenzaba a cambiar”, dice Quevedo.
En 2024, Soyio levantó alrededor de 1,2 millones de dólares, con el respaldo de Consorcio, DevLabs, 99 Startups y Platanus Ventures, y hoy cuenta con un equipo de 10 personas. “Nuestro equipo es muy estricto en todo lo que hacemos, pero nos complementamos perfectamente. Cada talento distinto aporta a un objetivo en común: que las personas tengan control sobre su información”, comenta el CEO.
Soyio se define como “privacy tech”, una categoría emergente que promete crecer en los próximos años. “Mientras más empresas y consumidores comprendan la importancia del consentimiento y la privacidad, más relevante será nuestra solución. Este es el momento perfecto para liderar este cambio en Chile y luego en toda Latinoamérica”, concluye el CEO.

Bienestar laboral
35
Umano
Umano nació de la experiencia de Francisca de la Piedra, abogada corporativa que buscaba un propósito más profundo. “Cuando trabajaba con casos de violencia intrafamiliar y vulneración de derechos de menores, me di cuenta de que la mayoría de los chilenos no podía acceder a ayuda legal, y que la forma más eficiente de generar impacto era hacerlo a través de las empresas, multiplicando el alcance de la solución”, recuerda. Con esa idea apuntada en una servilleta, la actual CEO sumó a sus socias Javiera Moreno (CCO) y Mariajosé Herrera (CFO), y juntas comenzaron a darle forma a la startup.
La plataforma SaaS de Umano analiza factores que afectan la productividad, desde la salud mental hasta el estrés financiero, convirtiendo cada interacción en datos útiles para la toma de decisiones. “A diferencia de un catálogo de beneficios o una encuesta puntual, integramos tecnología, datos y acompañamiento humano en un mismo lugar, permitiendo a las empresas entender qué afecta a sus equipos y actuar con soluciones concretas”, explica la abogada.
Umano ofrece soluciones a dos niveles: a las empresas les muestra los factores invisibles que impactan clima, rotación y productividad, y a los trabajadores y sus familias les da acceso a soluciones inmediatas en salud, legal, financiera y social. “Conectamos problemas con soluciones en tiempo real, ayudando a que las decisiones de bienestar sean efectivas y medibles”, añade la CEO.
Su equipo ha trabajado con clientes como Bci, Natura, Metro de Santiago, Clínica Alemana y Salcobrand.
La evolución de la tecnología será clave: Umano ya dio un primer paso con People Factor, su radiografía de bienestar que mide siete dimensiones y entrega a cada trabajador un plan inmediato con recomendaciones y beneficios personalizados. Entre sus ideas más ambiciosas está la creación de avatares “Umani”, que acompañen a los usuarios en todo el proceso de bienestar. “Quizás algún día tomen vida”, bromea Francisca, mostrando el lado creativo y visionario del equipo.
Umano aspira a ser un actor que transforme la manera en que trabajamos y vivimos, demostrando que bienestar y resultados pueden ir de la mano. “Cuando eso pase, Umano habrá impulsado un tremendo cambio en el mundo del trabajo”, concluye De la Piedra.

Inteligencia artificial ética
10
Theodora AI
Theodora AI nació de un acto de rebeldía. En 2022, justo cuando la IA generativa empezaba a popularizarse y el “tech winter” congelaba el financiamiento para startups, sus fundadores decidieron crear una inteligencia artificial más justa y transparente. “Desde el primer día nos concebimos globales y sin fronteras, con la misión de desarrollar tecnología para ayudar a organizaciones y personas a detectar patrones de decisión invisibles”, recuerda María José Martabit, su CEO.
La empresa funciona como unos “rayos X” para las organizaciones. “Hacemos visible lo que normalmente permanece oculto: los sesgos que contaminan decisiones, algoritmos y mensajes. Aplicamos neurociencia para entender cómo decide el cerebro e inteligencia colectiva para corregir lo que una sola mirada no ve”, explica Martabit.
Fundada por María José Martabit y Ricardo Baeza-Yates, la startup combina talento local con una red internacional de asesores y socios, consolidando presencia en Estados Unidos, México y Europa. “Ninguna otra compañía ha enfrentado los sesgos con tanta profundidad ni desde tantas perspectivas. Nuestro impacto es transversal y global, en banca, derecho, marketing, arte, cine y finanzas”, destaca la CEO.
Su crecimiento se ha financiado con recursos propios y apoyos estratégicos de ANID, Corfo, Microsoft for Startups y AWS for Startups, evitando depender exclusivamente de capital externo. “Hoy la verdadera revolución no será quién genera más contenido, quién genera más confianza”, proyecta Martabit, subrayando la visión de largo plazo de la compañía.
Entre sus iniciativas más innovadoras está el Anti-Bias World Challenge, un mundial global de inteligencia colectiva donde millones de personas etiquetan sesgos en datos, imágenes y narrativas para construir colectivamente la base de una IA más justa. “Ambicioso, sí. Loco, también. Pero absolutamente necesario”, asegura Martabit.
Con casi tres años de trayectoria, Theodora AI se define como una nueva especie de empresa: “No nos vemos como un ‘unicornio’ clásico. Somos una cebra, porque equilibramos impacto social y rentabilidad, y un camello, porque sobrevivimos al tech winter de 2022 creciendo con disciplina y resiliencia. Somos un ecosistema de productos y spin-offs con un propósito común”, concluye la cofundadora.

Gestión de procesos
31
Cotalker
Inspirados por la fluidez de la comunicación cotidiana, los fundadores Nicolás Durán (CEO), Hans Buckel (country manager) y Edward Alvarado (CPO) diseñaron una plataforma que abstrae toda la complejidad de los flujos de trabajo para que los operadores vean solo un flujo claro y simple dentro de un chat, mientras la tecnología maneja integraciones, automatizaciones y múltiples reglas de negocio detrás de escena.
Según Nicolás Durán, la chispa de la startup ocurrió cuando “vimos la naturalidad de usuarios ocupando WhatsApp para gestionar procesos en las empresas y me hice la pregunta: ¿qué pasaría si le diéramos esta misma fluidez a los operadores, pero que además todos estos chats tuvieran un impacto en los procesos y sistemas de la empresa? Desde ahí nació la idea de construir una tecnología que se hiciera cargo de toda la complejidad y que ante el usuario simplemente fuera un chat”.
Hoy, la startup permite que procesos complejos se desarrollen de forma simple y eficiente. Ha colaborado con empresas como Coopeuch, Copec, CGE, Bayer y SSMO, optimizando desde la gestión de créditos y tickets hasta la trazabilidad de pacientes y la atención al cliente. Todo el proceso tiene múltiples reglas de negocio, integraciones y automatizaciones, pero para el usuario final, se ve como un paso a paso que fluye en un chat. “Cotalker abstrae toda esa complejidad, haciendo que la adopción de transformaciones de procesos sea instantánea”, explica Durán.
Detrás de escena, Cotalker gestiona integraciones entre sistemas, automatizaciones y múltiples validaciones, mientras que para el usuario todo se ve como un paso a paso natural en un chat. Su diferenciador radica en la flexibilidad y escalabilidad del software, construido sobre herramientas no code y low code, permitiendo que los clientes ajusten sus procesos según el feedback del negocio y de los usuarios.
En palabras simples, Cotalker es “una plataforma de workflows para digitalizar y automatizar tus procesos en un solo lugar”, y su lema lo resume: “We make the work flow”. Mirando al futuro, Cotalker apunta a integrar inteligencia artificial para simplificar aún más la construcción de flujos de trabajo, de manera que cualquier usuario pueda crear procesos complejos a través de un agente IA en un chatbot. “Estamos transformando años de trabajo en procesos complejos para compañías de Latinoamérica en algo que un usuario sin ninguna capacidad técnica pueda construir con IA”, adelanta Durán.
El objetivo a largo plazo es convertirse en un unicornio global. “El futuro lo define una buena ejecución paso a paso; el resultado de hacerlo muy bien con el tiempo nos llevará a ser una gran compañía”, concluye Durán.

Gestión de datos
40
DataScope
“Nos molesta hacer cosas ineficientes o repetitivas. En Chile todavía muchas organizaciones dependen del papel para procesos clave, y eso genera retrasos y errores. La chispa fue justamente buscar cómo eliminar esa ineficiencia”, cuenta Carlos Carvajal, uno de los fundadores de DataScope.
Su plataforma digitaliza y optimiza operaciones complejas, funcionando como un “copiloto” para áreas operativas. Permite recolectar datos desde cualquier dispositivo móvil, organizar equipos en tiempo real y seguir cada proceso con claridad y eficiencia. Esto no solo ahorra hasta un 50% del tiempo de los empleados, sino que brinda visibilidad total de la operación, facilita el cumplimiento de normas y estándares, y transforma la información recopilada en acciones concretas para mejorar la productividad.
“DataScope es como ese asistente que uno tiene en el área de operaciones industriales: te dice qué está pasando y organiza a tu equipo, de forma que todo fluye de manera más clara y eficiente”, explica Carvajal.
El equipo combina ingenieros, periodistas y abogados, todos motivados por la misma visión: mejorar procesos y ayudar a las empresas a medir para poder mejorar. “La curiosidad y la motivación son nuestra fuerza. Nos complementamos muy bien y tenemos talentos distintos que se unen bajo un objetivo común: hacer que las operaciones sean más eficientes”, agrega.
Su diferenciador está en la escalabilidad, la flexibilidad y la atención cercana al cliente. La plataforma gestiona grandes volúmenes de datos y se adapta a distintos procesos sin depender del área de TI, mientras que su equipo guía a las empresas en la transición digital, asegurando una adopción sencilla y efectiva. Clientes como Coca-Cola Andina, Transvip y Sitrans confían en ellos.
A futuro, DataScope busca expandirse en América Latina, especialmente en México, y convertirse en una herramienta industrial básica. La visión de los fundadores incluye incorporar tecnologías como IoT y robótica para optimizar aún más procesos. “Nuestra idea más loca es llegar a cien mil empresas usando nuestra plataforma”, comenta Carvajal con entusiasmo.
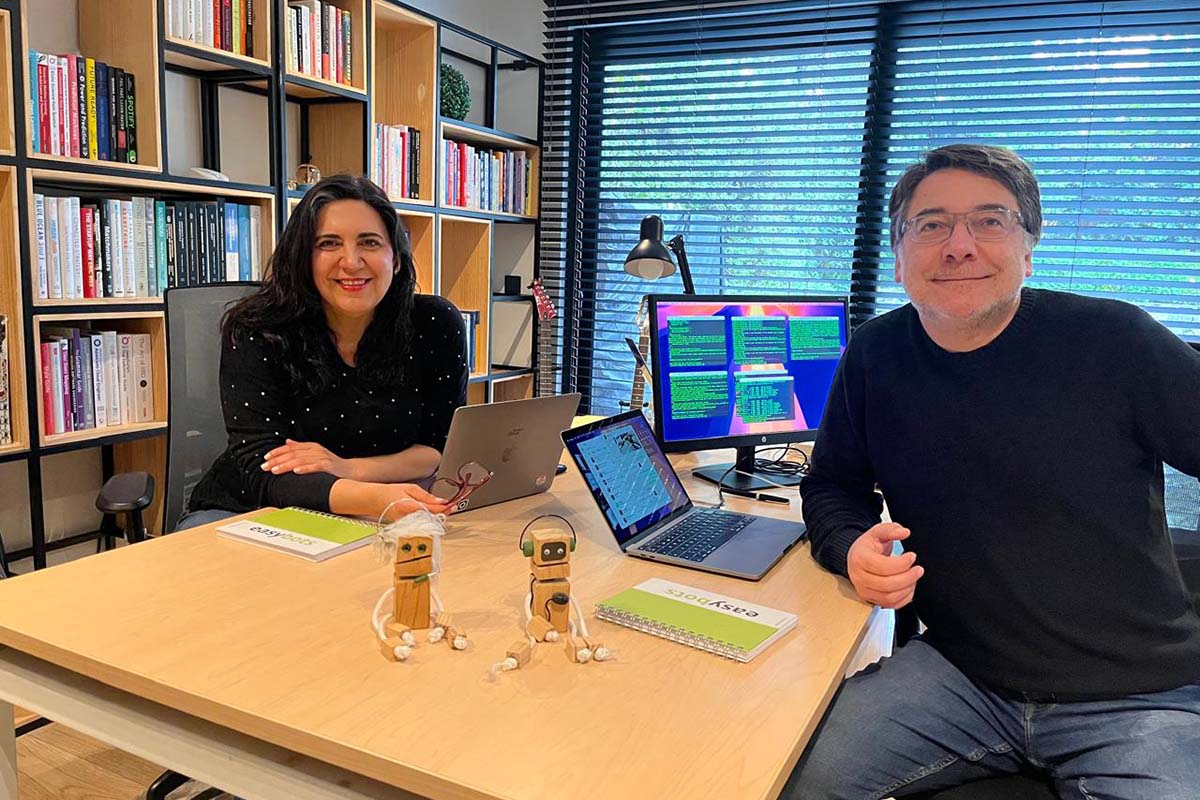
Transformación digital
12
Easybots
Easybots nació el 4 de mayo de 2016, de la mano de Marina Tannenbaum y Aldo van Weezel, quienes comenzaron desarrollando asistentes virtuales con la tecnología Watson de IBM, la única disponible en ese momento. “La chispa surgió en 2015, cuando en una reunión con Latam nos dimos cuenta de que sería increíble que fueran robots los que atendieran el teléfono. Vimos de inmediato una oportunidad enorme de usar la tecnología para mejorar la experiencia de miles de clientes al mismo tiempo”, recuerda Tannenbaum.
Ganaron reconocimiento rápidamente tras crear para el SII el primer bot de Chile. Su sistema logró atender a 500 mil microempresarios que debían adaptarse a la factura electrónica, un desafío que el equipo recuerda como frenético pero emocionante. “Ese proyecto nos demostró que con IA podíamos resolver problemas de escala nacional”, señala la cofundadora. El hito definió su camino.
Hoy, Easybots utiliza inteligencia artificial para hacer más fácil la vida de los clientes, automatizar procesos de backoffice, prevenir fraudes y organizar datos personales. “Nuestros clientes ahorran costos operativos y, al mismo tiempo, logran que sus usuarios tengan experiencias rápidas, claras y satisfactorias. Esa doble propuesta de valor es la que nos diferencia”, explica Tannenbaum.
Con el tiempo, transformaron sus desarrollos en una plataforma propia, lo que les permite ahora implementar proyectos de manera rápida y confiable. Hoy trabajan en agentes de IA generativa y en crear gemelos digitales de empresas, modelos virtuales que simulan procesos completos y permiten ir más allá de la típica transformación digital. “Estamos convencidos de que la IA generativa cambiará la vida de las personas y el mercado laboral. Las empresas que no comiencen a experimentar ahora estarán en clara desventaja competitiva”, advierte.
Esta línea se suma a un portafolio probado en clientes, donde han tenido que entender y digitalizar operaciones de alta complejidad para empresas como AFP Capital, Aguas Andinas, Molymet y RedSalud. Sin recurrir a inversionistas externos, y siguiendo un modelo de bootstrapping, Easybots consolidó un equipo de 12 profesionales en Chile y un grupo de desarrolladores en India.
El próximo gran paso será la internacionalización: abrir oficinas en Barcelona y Ciudad de México para 2026, buscando expandir sus operaciones y convertirse en un socio estratégico en Latinoamérica y Europa. Con casi una década de experiencia y una sólida base en IA generativa, Easybots aspira a liderar la próxima ola de innovación empresarial. “Queremos ser la referencia en Latinoamérica para quienes buscan soluciones de IA confiables, escalables y con resultados medibles”, proyecta Tannenbaum.

Proptech
38
EdiPro
EdiPro nació en un antiguo edificio de Valparaíso, cuando sus fundadores, José Miguel Oyarzo y Francisco Fullenkamp, asistieron a una asamblea de vecinos y descubrieron que los problemas de gestión y convivencia eran comunes en muchos edificios. Ambos, venían de su primera startup, Sazoot (streaming de música independiente), pero decidieron volcar su experiencia tecnológica a resolver este desafío urbano.
“Vimos todos los problemas que había y nos preguntamos: ‘¿Será este edificio? ¿Será la administración? ¿Ocurre esto en otros lugares?’. Ahí empezamos a investigar y descubrimos que los problemas estaban en todos lados”, recuerda Oyarzo. Con la plataforma, los edificios pueden llevar sus cuentas, coordinar mantenciones, gestionar inventarios y reservar espacios comunes de manera digital.
Además, lanzaron EdiPro Servicios, que conecta a residentes con gasfíteres, cerrajeros y técnicos certificados, y crearon su innovación más disruptiva: la Conserjería Remota. “Instalamos cámaras con inteligencia artificial, dispositivos de monitoreo y todo tipo de elementos que nos permiten controlar remotamente un edificio, abriendo la puerta a visitas, atendiendo a deliveries, y más. A una fracción del costo de tener una conserjería presencial y de manera mucho más profesional”, cuenta el CEO.
En palabras de José Miguel Oyarzo, “hacemos que un edificio normal se transforme en un edificio inteligente, eficiente y seguro”. Además, la flexibilidad de su software permite adaptarlo a distintos procesos sin depender de un área de TI, algo que lo hace muy sencillo de implementar.
Oyarzo destaca el impacto de la IA y la expansión de la tecnología IoT: sensores, válvulas automáticas y sistemas de control que transformarán los edificios y condominios. Hoy atienden incluso condominios de parcelas incorporando “rondas” físicas para reforzar el monitoreo digital, y en el futuro cuenta que les encantaría “probar integraciones con drones o incluso con perros robot, que nos permitan desplegar cámaras móviles cuando recibimos alertas en el Centro de Comando de Conserjería Remota”.

Gestión de software
21
Kunzapp
La chispa de Kunzapp surgió al ver cómo las empresas gastaban millones en software sin tener control ni visibilidad, con pagos duplicados, licencias sin usar y herramientas desaprovechadas. “Nosotros mismos lo vivimos trabajando en compañías de rápido crecimiento: demasiadas herramientas, pagos duplicados, licencias sin usar”, dice Francisco Abarca, cofundador y CPO. “Junto a mis cofounders vimos que no había nadie resolviendo esto en Latinoamérica, así que decidimos construir Kunzapp”, agrega. Fundada junto a Laura del Castillo (CEO) y Alfonso Brown (CTO), Kunzapp nació como una plataforma todo en uno para la gestión y compra de software.
Hoy, Kunzapp permite a las empresas conocer qué herramientas tienen contratadas, cuánto pagan por ellas, quién las utiliza y cómo optimizar su cartera. “Ayudamos a las empresas a tener claridad total sobre su gasto en software. Les damos visibilidad de qué tienen contratado, cuánto pagan, quién usa qué, y los ayudamos a optimizar, negociar y mejorar sus procesos de Procurement”, explica Abarca. Esto se traduce en ahorro de dinero, decisiones más informadas y mayor control operativo, convirtiéndose en un aliado estratégico para los CFO y CTO.
La primera organización que creyó en ellos fue Platanus Ventures: “Fue clave. Nos apostaron en una etapa muy temprana, solo con una idea, nos aceleraron y apoyaron en validar que el problema que veíamos era realmente enorme”, recuerda Abarca. Desde entonces, la startup ha trabajado con empresas de la región, consolidándose como referente en gestión de software para Latinoamérica.
Mirando al futuro, el cofundador plantea que “la IA va a transformar cómo las empresas toman decisiones de compra y uso de software. Desde predicciones de gasto hasta renegociaciones automatizadas. Nosotros ya lo estamos incorporando”. Una de sus ideas más disruptivas es un “App Store inverso”, donde la plataforma determine qué software debería tener cada empresa y consiga el mejor deal automáticamente.
En cuanto a su visión, aspiran a convertirse en un unicornio global: “El software ya es el segundo gasto más grande de las empresas y pronto será el primero. Si logramos que Kunzapp sea la plataforma que lo gestione en LATAM, podemos escalar a cualquier mercado”. Actualmente, continúan ampliando integraciones, lanzando nuevas funcionalidades de IA y organizando eventos regionales como Finanzas & Procurement Day LATAM para consolidar la categoría.

Participan
Platinum Earth:
Golden Green
Silver Leaf
PARTNER CARBONO NEUTRALIDAD
Bronze Seed
COLABORADOR
Para ser auspiciador de este evento
escríbenos a: proyectos@mercurio.cl